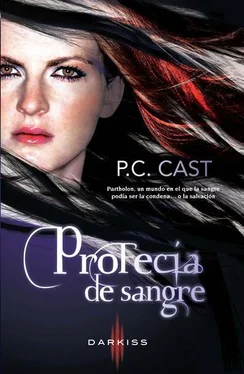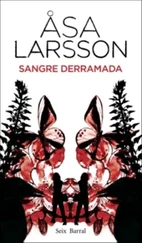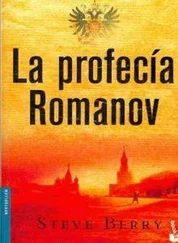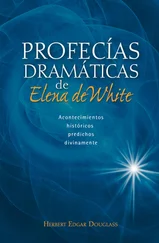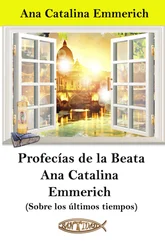– No te preocupes -le dijo Brighid-. El pelaje te protegerá. Al menos, en parte.
– Eso no es muy reconfortante, pero no os preocupéis. Voy…
Sin embargo, antes de entrar en el agua, Elphame se detuvo. Tenía una sensación desagradable en la nuca. Era una sensación con la que estaba familiarizada, algo como un escalofrío que le ascendía por la espalda y que le decía que la estaban vigilando. Con el pretexto de retirar su ropa, observó atentamente el bosque que las rodeaba. No percibió nada extraño. Los árboles eran sólo árboles, y no parecía que albergaran nada más malévolo que unos pájaros.
Sin embargo, tenía aquel cosquilleo incómodo en la espalda…
– Cuanto más tardes en entrar, más fría va a estar el agua -le dijo Brenna.
Elphame se volvió hacia la poza. La Sanadora tenía los labios casi azules, pero se estaba lavando el pelo con el jabón de roca de Brighid.
Elphame hizo caso omiso de sus percepciones, tomó un puñado de jabón y se metió en la poza helada.
Lochlan sabía que debería haber apartado la vista cuando ella se había quitado la ropa. Habría sido lo más honorable. Sin embargo, no pudo hacerlo, porque ella lo hipnotizaba. Se bebió su desnudez. Algunas veces, en sueños, se había visto a sí mismo acariciándole la piel durante un instante, o besándola, pero aquéllos eran sueños insustanciales y breves, que lo dejaban deseando más. Y en aquel momento, ella estaba allí, muy cerca de él… Le temblaron las alas oscuras, como un reflejo de su deseo creciente. Sintió calor y frío al mismo tiempo. Mirarla era una dulce agonía.
Cuando ella se volvió desde la poza para estudiar el bosque con atención, él se quedó inmóvil y se escondió entre las sombras de los árboles, pero notó cómo le latía la sangre en las sienes. Ella lo sentía. Su mente no lo conocía todavía, pero su alma ya reconocía que él estaba allí.
Entonces, ella entró en el agua, y su risa llenó el bosque. En los sueños de Lochlan, Elphame nunca se reía. Él sólo la había visto sonreír de vez en cuando, normalmente a su hermano guerrero o a uno de sus padres. En aquel momento, el sonido inesperado de su risa fue un regalo que enfrió su lujuria, pero que no consiguió disminuir el deseo que sentía por ella. Notó que se le curvaban los labios en una sonrisa. Elphame debería reírse más a menudo. Él quería verla feliz. Pensaba que podía hacerla feliz. Ojalá hubiera algún modo…
La Profecía. Lo obsesionaba. Lo atormentaba. ¿Cómo iba a cumplir aquella Profecía y poder vivir después? Sin embargo, si no lo hacía, su gente estaría condenada a una existencia llena de dolor, de locura. ¡No! No podía pensar en lo que iba a ocurrir si su búsqueda no tenía éxito. Su madre estaba tan segura… Su fe en su amada Epona era muy profunda. Él todavía veía su rostro, iluminada con los recuerdos, mientras llevaba a cabo los rituales de la diosa y le enseñaba las costumbres de Epona. Estaba muy segura, tanto como para haber superado una violación brutal y haber podido huir, débil y enferma después del parto, junto a las demás, en busca de un hogar para sus hijos híbridos. Se suponía que aquellas madres no iban a sobrevivir al nacimiento de sus criaturas. Sólo debían ser incubadoras para sus captores demoníacos, para los invasores Fomorians, cuyas hembras eran estériles. Las mujeres humanas no eran estériles. Podían ser fecundadas y usadas para crear una nueva generación de Fomorians. Que las madres no sobrevivieran al nacimiento de su horrenda progenie no tenía importancia.
Pero su madre había sobrevivido al parto, como un pequeño grupo de mujeres. Su diosa no la había abandonado. ¿Cuántas veces la había oído decir aquello Lochlan? Casi tantas veces como la había oído repetir la Profecía.
Se llenó de determinación. Sus sueños de Elphame lo habían llevado hasta allí. Sólo tenía que encontrar el camino en aquel laberinto de complicaciones para estar con ella. Cerró los ojos y se apoyó pesadamente en el grueso tronco del árbol tras el que se escondía. Eran parecidos, Elphame y él. La mezcla de dos razas.
La risa femenina y la brisa fresca y fragante se unieron para jugar con sus recuerdos. Casi podía ver a su madre, inclinada sobre el río en el que lavaba la poca ropa que tenían. Su madre siempre había trabajado mucho por muy poco, pero cuando él pensaba en ella, lo primero que recordaba era su sonrisa y su risa dulce.
«Tú eres mi felicidad», le decía ella una y otra vez. «Y algún día, tú dirigirás a los otros de vuelta a Partholon para que ellos también encuentren la felicidad, y quedaréis libres del dolor y de la locura».
Su madre era una idealista. Ella creía que la diosa iba a responder a sus peticiones y que cumpliría la Profecía. Y él había dejado de intentar convencerla de lo contrario. Ella quería creer que la humanidad que había en todos ellos era más fuerte que los impulsos oscuros que les causaba su sangre Fomorian, que la bondad derrotaría a la locura.
– En mí ocurrirá. Debe ser así -susurró-. Soy más humano que demonio. Mi padre violó a mi madre y la fecundó, pero su raza fue vencida por las fuerzas de Partholon, igual que el amor de mi madre venció al dolor y al horror de mi nacimiento.
Lochlan sabía que era poco inteligente recrearse en el pasado, y mucho más pensar en aquéllos a quienes había dejado atrás en las Tierras Yermas. Necesitaba controlar su pensamiento, concentrarse en su objetivo. Sintió una punzada de dolor en la cabeza. Pensó en aquel dolor como si fuera un amigo. Era de su ausencia de lo que debía temer, puesto que su ausencia significaría que la sangre oscura de su padre había vencido por fin.
Abrió los ojos y se agachó para poder mirar a Elphame de nuevo. Las mujeres estaban saliendo de la poza, sacudiéndose el agua y riéndose mientras temblaban y se vestían rápidamente.
Ante la cercanía de Elphame, Lochlan notó que se le aceleraba la sangre. «Por favor, Epona, ayúdame a hallar el modo de llevar a cabo la Profecía sin hacerle daño. Concédeme la oportunidad de ganarla».
Si pudiera encontrar el modo de hablar con ella a solas… No era algo imposible. En sus sueños, la había visto correr a menudo, y ella corría sola. Tendría paciencia. Había esperado un siglo. Podía esperar unos días más.
Cuchulainn estaba ensillando el caballo para ir a buscar a su hermana cuando las tres mujeres llegaron a la entrada de la Posada de la Yegua. Él iba a echarle un sermón a Elphame sobre el peligro de no hacer caso de su instinto de guerrero, pero al verlas lo olvidó.
Se estaban riendo y bromeando, las tres, lo que incluía a su solitaria hermana. ¡Estaba muy feliz! Y además, Cuchulainn vio algo que le sorprendió. La pequeña Sanadora iba a lomos de la Cazadora. Los centauros transportaban a humanos, sí, pero, normalmente, en situaciones de emergencia. La noble raza de los centauros no era de bestias de carga. Sin embargo, allí estaba la Cazadora, trotando despreocupadamente con una humana en la espalda. Cuchulainn estaba seguro de que los demás centauros del militante clan de los Dhianna habrían tenido un ataque de nervios si la hubieran visto.
Tuvo ganas de echarse a reír. También se preguntó si no habría juzgado con demasiada dureza a la Cazadora.
– ¡El! -dijo Cuchulainn, saludándola con la mano.
Ella le devolvió el saludo y les hizo un gesto a sus amigas para que la siguieran.
– Lo siento, Cu -le dijo con la voz entrecortada-. No queríamos tardar tanto, pero hemos encontrado una poza estupenda por el camino, y bueno… -Elphame se encogió de hombros y se retorció la melena para quitarse algunas gotas de agua.
¿Su hermana se había bañado con otras personas? Cuchulainn miró a la mujer centauro y a la Sanadora, y después a Elphame. Estaban húmedas. Las tres. Y estaban ruborizadas, y muy contentas consigo mismas.
Читать дальше