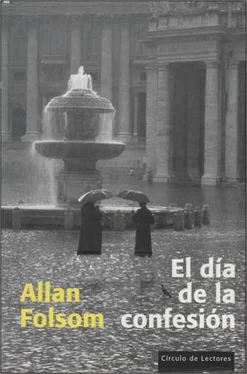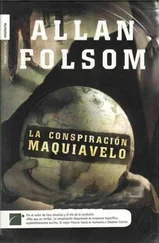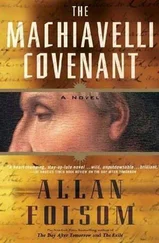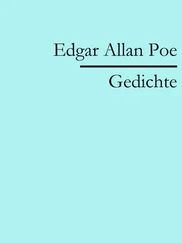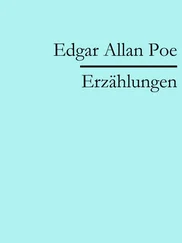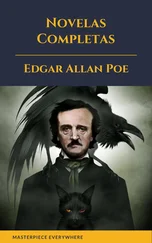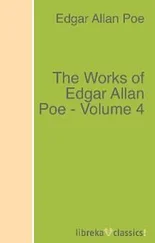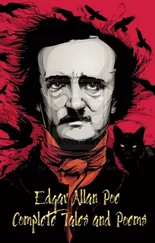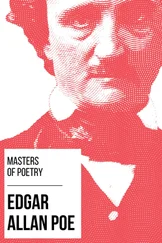Roscani observó que hacía una pausa al final, parecía que iba a hablar de nuevo cuando de repente la cinta llegaba a su fin. La rebobinó y la vio de nuevo, una y otra vez. Cuanto más la miraba, más rabia sentía en su interior. Quería levantar la vista y ver a Pio entrar por la puerta sonriendo como siempre, para hablarle de su familia y preguntarle por la suya. Pero en cambio veía a Harry, al señor Hollywood con gafas de sol, sentado en un taburete y rogando a su hermano que se entregara para que lo mataran también.
¡Clic!
Roscani apagó el televisor y, en la penumbra, aquellos pensamientos volvieron a asaltarlo. Era incapaz de desterrarlos: mataría a Harry Addison cuando lo atrapara, sabía que lo encontraría.
¡Clic!
Volvió a encender la televisión y, tras prender un cigarrillo, apagó la cerilla de un fuerte soplido. No debía pensar así. Se preguntaba cómo habría reaccionado su padre en su lugar.
Necesitaba distancia, y la consiguió viendo la cinta de nuevo, una y otra vez. Se esforzó por analizarla con frialdad, como un policía experimentado en busca de la pista más insignificante.
Cuanto más la veía, más empezaron a intrigarle ciertos detalles, como el estampado del papel de la pared y lo que ocurría justo antes del final, cuando se veía a Harry con la boca abierta, como si fuera a decir algo más, pero sin que llegara a hacerlo porque se acababa la cinta. Extrajo una pequeña libreta del bolsillo y apuntó:
• Ampliar con el ordenador imagen del papel de la pared.
• Encargar a un especialista en leer los labios que analice la(s) palabra(s) no pronunciadas.
Roscani rebobinó la cinta, quitó el sonido al televisor y observó las imágenes mudas. Al acabar, lo hizo de nuevo.
Roma, embajada del Vaticano en Italia, Via Po, a la misma hora
En su primera aparición pública desde el asesinato del cardenal vicario de Roma, el resto de los hombres de confianza del Papa -el cardenal Umberto Palestrina, el cardenal Joseph Matadi, monseñor Fabio Capizzi y el cardenal Nicola Marsciano- departieron sin reservas con los miembros del Consejo de Ministros de la Unión Europea que se encontraban en Roma para participar en una conferencia sobre las relaciones económicas con los países en vías de desarrollo. Todos habían sido invitados a un cóctel informal organizado por el arzobispo Giovanni Bellini, nuncio apostólico en Italia.
Palestrina, secretario de Estado del Vaticano, de sesenta y dos años de edad, era quien parecía sentirse más cómodo y, a diferencia de los demás, no llevaba hábito eclesiástico sino un traje sencillo negro con cuello blanco y, sin prestar atención alguna a los miembros de la Guardia Suiza vestidos de paisano que vigilaban la estancia, pasaba de un invitado a otro, hablando vehementemente con cada uno de ellos.
La mera complexión de Palestrina, de ciento veinte kilos de peso y casi dos metros de estatura, llamaba la atención de los invitados. Sin embargo, eran otras características de su persona las que más desconcertaban: los movimientos gráciles, la sonrisa amplia, los intensos ojos grises bajo una alborotada mata de pelo blanco y la fuerza con la que estrechaba la mano y se dirigía a las personas de manera directa, casi siempre en su propio idioma.
Renovando viejos lazos de amistad, entablando nuevas relaciones y pasando de un invitado a otro, Palestrina ofrecía todo el aspecto de un político y no el del segundo hombre más poderoso de la Iglesia católica. No obstante, era en representación de dicha Iglesia y del Papa que él y los demás se encontraban allí. Su presencia, efectiva a pesar de la reciente tragedia, hablaba por sí misma, pues recordaba a todos los presentes que la Santa Sede estaba comprometida de manera total e inequívoca con el futuro de la Unión Europea.
En el otro extremo del salón, el cardenal Marsciano se alejó del representante de Dinamarca y miró el reloj.
19.50 h
Al levantar la vista, Marsciano vio llegar al banquero inversor suizo Pierre Weggen acompañado de Jiang Youmei, embajador de China en Italia, su secretario de exteriores, Zhou Yi, y Yan Yeh, presidente del Banco Popular de China. La presencia de estos hombres causó un notable revuelo entre los invitados, pues China y el Vaticano no mantenían relaciones diplomáticas oficiales desde la llegada al poder de los comunistas en 1949. Sin embargo, acababan de hacer su entrada en el salón, en compañía de Weggen, dos de los diplomáticos más destacados de China en Italia y uno de los empresarios más importantes del país.
Casi de inmediato, Palestrina cruzó la sala para recibirlos con una reverencia formal. Estrechó la mano de todos ellos, les dirigió una amplia sonrisa y trabó con ellos una charla animada como si fueran viejos amigos, hablándoles en chino, como Marsciano bien sabía.
Las cada vez más estrechas relaciones entre China y Occidente y el resurgimiento del país asiático como potencia económica apenas habían afectado a las relaciones entre Pekín y Roma. Sin embargo, a pesar de la inexistencia de relaciones diplomáticas entre ambos países, la Santa Sede, bajo la atenta dirección de Palestrina, intentaba abrir una puerta, con el objetivo inmediato de organizar una visita del Papa a la República Popular.
Se trataba de una meta con importantes repercusiones, porque si China aceptaba este gesto de apertura, se interpretaría como una señal de que Pekín no sólo estaba dispuesta a abrir sus puertas a la Iglesia, sino también a ser acogida en su seno. Palestrina sabía con certeza que China no albergaba tales propósitos para el presente, ni para el futuro próximo o lejano, así que su objetivo era ambicioso en extremo. De todos modos, los chinos habían asistido de forma oficial al cóctel.
Su presencia en la reunión se debía en gran medida a Pierre Weggen, con quien colaboraban desde hacía años y en quien tenían plena confianza, al menos toda la confianza que un oriental era capaz de depositar en un occidental. Weggen, de setenta años, alto y elegante, era un banquero inversor reconocido y respetado en todo el mundo que actuaba de intermediario entre las grandes compañías multinacionales con el objetivo de crear sociedades globales. Combinaba esta labor con la asesoría a clientes y amigos: las personas, empresas y organizaciones que, a lo largo de los años, lo habían ayudado a forjar su reputación.
La lista de clientes siempre había sido, y seguía siendo, confidencial. Entre ellos estaban el Vaticano y Nicola Marsciano, responsable de inversiones de la Santa Sede, que había pasado toda la tarde recluido en un apartamento de la Via Pinciana con Weggen y su ejército de abogados y contables que había llevado consigo desde Ginebra.
Desde hacía más de un año, Marsciano y Weggen intentaban reducir la amplia gama de inversiones del Vaticano a los sectores de la energía, el transporte, el acero, las navieras y la maquinaria pesada; sobre todo en sociedades y empresas especializadas en el desarrollo de infraestructuras básicas: la construcción y reconstrucción de carreteras, canales, plantas eléctricas y similares en los países en vías de desarrollo.
La estrategia de inversión del Vaticano constituía el punto central de la política de Palestrina para el futuro de la Santa Sede, y éste era el motivo por el que los chinos habían respondido a la invitación, para relacionarse con otros países y demostrar que China era una nación moderna que compartía la preocupación de Europa por la economía de los países en vías de desarrollo. La invitación había supuesto un acto de buena voluntad, una oportunidad para que los chinos se relacionaran de manera discreta con el resto de los países y, al mismo tiempo, para que Palestrina los mimara.
Читать дальше