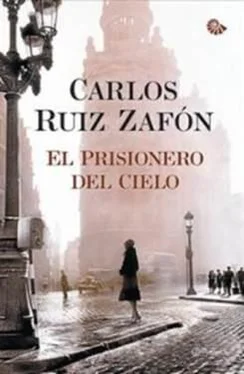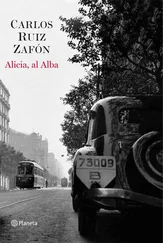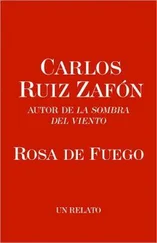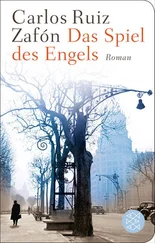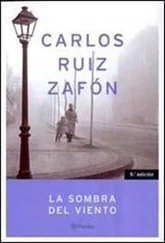Fermín asintió, atando cabos.
– Ya había notado que le faltan un par de dedos de la mano izquierda y que anda raro.
– Un día le dices que se baje los calzones y verás que le faltan otras cosas que ha ido perdiendo por el camino a causa de su empecinamiento en no confesar.
Fermín tragó saliva.
– Quiero que sepas que a mí estas salvajadas me repugnan. Ésa es una de las dos razones por las que he ordenado mudar a Salgado a tu celda. Porque creo que hablando se entiende la gente. Por eso quiero que averigües dónde escondió el botín de los Vilajoana, y los de todos los robos y crímenes que cometió en los últimos años, y que me lo digas.
Fermín sintió que el corazón se le caía a los pies.
– ¿Y la otra razón?
– La segunda razón es que he notado que últimamente te has hecho muy amigo de David Martín. Lo cual me parece muy bien. La amistad es un valor que ennoblece al ser humano y ayuda a rehabilitar a los presos. No sé si sabías que Martín es escritor.
– Algo he oído al respecto.
El señor director le dirigió una mirada gélida pero mantuvo la sonrisa conciliadora.
– El caso es que Martín no es mala persona, pero está equivocado respecto a muchas cosas. Una de ellas es la ingenua
idea de que debe proteger a personas y secretos indeseables.
– Es que él es muy raro y tiene estas cosas.
– Claro. Por eso he pensado que a lo mejor estaría bien que tú estuvieses a su lado, con los ojos y las orejas bien abiertos, y me contases lo que dice, lo que piensa, lo que siente… Seguro que hay alguna cosa que te ha comentado y que te ha llamado la atención.
– Pues ahora que el señor director lo dice, últimamente se queja bastante de un grano que le ha salido en la ingle por el roce de los calzoncillos.
El señor director suspiró y negó por lo bajo, visiblemente cansado de esgrimir tanta amabilidad con un indeseable.
– Mira, mamarracho, esto lo podemos hacer por las buenas o por las malas. Yo estoy intentando ser razonable, pero me basta coger este teléfono y tu amigo Fumero está aquí dentro de media hora. Me han contado que últimamente, además del soplete, tiene en uno de los calabozos del sótano una caja de herramientas de ebanistería con las que hace virguerías. ¿Me explico?
Fermín se agarró las manos para disimular el tembleque.
– De maravilla. Perdóneme, señor director. Hacía tanto que no comía carne que se me debe de haber subido la proteína a la cabeza. No volverá a suceder.
El señor director sonrió de nuevo y prosiguió como si nada hubiera pasado.
– En particular, me interesa saber si ha mencionado alguna vez un cementerio de los libros olvidados o muertos, o algo así.
Piénsalo bien antes de contestar. ¿Te ha hablado Martín de ese lugar alguna vez?
Fermín negó.
– Le juro a su señoría que no he oído hablar de ese lugar al señor Martín ni a nadie en toda mi vida…
El señor director le guiñó el ojo.
– Te creo. Y por eso sé que si lo menciona, me lo dirás. Y si no lo menciona, tú le sacarás el tema y averiguarás dónde está.
Fermín asintió repetidamente.
– Y otra cosa más. Si Martín te habla de cierto encargo que le he hecho, convéncele de que por su bien, y sobre todo por el de cierta dama a quien él tiene en muy alta estima y por el esposo y el hijo de ésta, es mejor que se emplee a fondo y escriba su obra maestra.
– ¿Se refiere usted a la señora Isabela? -preguntó Fermín.
– Ah, veo que te ha hablado de ella… Tendrías que verla – dijo mientras se limpiaba los lentes con un pañuelo-. Jovencita, jovencita, con esa carne prieta de colegiala… No sabes la de veces que ha estado sentada ahí, donde estás tú ahora, suplicando por el pobre infeliz de Martín. No te voy a decir lo que me ha ofrecido porque soy un caballero pero, entre tú y yo, la devoción que esa chiquilla siente por Martín es de bolero. Si tuviese que apostar, yo diría que el crío ese, Daniel, no es de su marido, sino de Martín, que tiene un gusto pésimo para la literatura pero exquisito para las mujerzuelas.
El señor director se detuvo al advertir que el prisionero le
observaba con una mirada impenetrable que no fue de su agrado.
– ¿Y tú qué miras? -le desafió.
Dio un golpe con los nudillos en la mesa y al instante la puerta se abrió tras Fermín. Los dos centinelas lo agarraron por los brazos y lo levantaron de la silla hasta que sus pies no tocaron el suelo.
– Acuérdate de lo que te he dicho -dijo el señor director-. Dentro de cuatro semanas quiero verte ahí sentado otra vez. Si me traes resultados, te aseguro que tu estancia aquí cambiará para mejor. Si no, te haré una reserva para el calabozo del sótano con Fu- mero y sus juguetes. ¿Está claro?
– Como el agua.
Luego, con un gesto de hastío, indicó a sus hombres que se llevaran al prisionero y apuró su copa de brandy, asqueado de tener que tratar con aquella gentuza inculta y envilecida día tras día.
Barcelona, 1957
– Daniel, se ha quedado usted blanco -murmuró Fermín, despertándome del trance.
El comedor de Can Lluís y las calles que habíamos recorrido hasta llegar allí habían desaparecido. Cuanto era capaz de ver era aquel despacho en el castillo de Montjuic y el rostro de aquel hombre hablando de mi madre con palabras e insinuaciones que me quemaban. Sentí algo frío y cortante abrirse camino en mi interior, una rabia como no la había conocido jamás. Por un instante deseé más que nada en el mundo tener a aquel malnacido frente a mí para retorcerle el cuello y mirarle de cerca hasta que le explotasen las venas de los ojos.
– Daniel…
Cerré los ojos un instante y respiré hondo. Cuando los abrí de nuevo estaba de regreso en Can Lluís, y Fermín Romero de Torres me miraba derrotado.
– Perdóneme, Daniel -dijo.
Tenía la boca seca. Me serví un vaso de agua y lo apuré esperando que me viniesen las palabras a los labios.
– No hay nada que perdonar, Fermín. Nada de lo que me ha contado es culpa suya.
– La culpa es mía por tenérselo que contar, para empezar – dijo en voz tan baja que casi resultaba inaudible.
Le vi bajar la mirada, como si no se atreviese a observarme. Comprendí que el dolor que le embargaba al recordar aquel episodio y tener que revelarme la verdad era tan grande que me avergoncé del rencor que se había apoderado de mí.
– Fermín, míreme.
Fermín atinó a mirarme por el rabillo del ojo y le sonreí.
– Quiero que sepa que le agradezco que me haya contado la verdad y que entiendo por qué prefirió no decirme nada de esto hace dos años.
Fermín asintió débilmente pero algo en su mirada me dio a entender que mis palabras no le servían de consuelo alguno. Al contrario. Permanecimos en silencio unos instantes.
– Hay más, ¿verdad? -pregunté al fin.
Fermín asintió.
– ¿Y lo que viene es peor?
Fermín asintió de nuevo.
– Mucho peor.
Desvié la mirada y sonreí al profesor Alburquerque, que se retiraba ya, no sin antes saludarnos.
– Entonces, ¿por qué no nos pedimos otra agua y me cuenta el resto? -pregunté.
– Mejor que sea vino -estimó Fermín-. Del peleón.
Barcelona, 1940
Una semana después de la entrevista entre Fermín y el señor director, un par de individuos a los que nadie había visto nunca por la galería y que olían a la legua a Brigada Social se llevaron a Salgado esposado sin mediar palabra.
– Bebo, ¿sabes adonde se lo llevan? -preguntó el número 12.
El carcelero negó, pero en sus ojos se podía ver que algo había oído y que prefería no entrar en el tema. A falta de otras noticias, la ausencia de Salgado fue inmediato objeto de debate y especulación por parte de los prisioneros, que formularon teorías de todo tipo.
Читать дальше