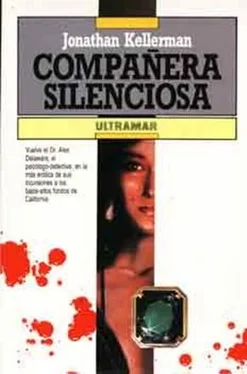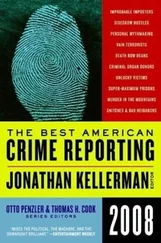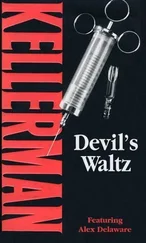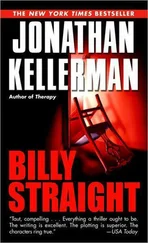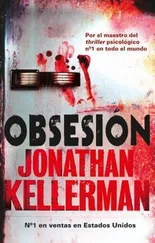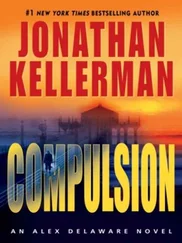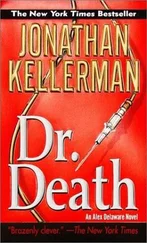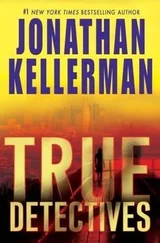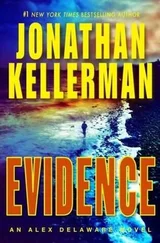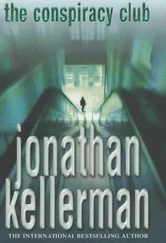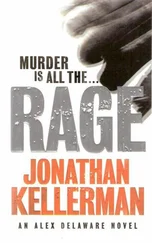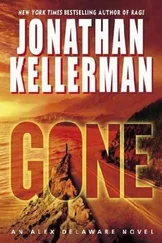Recordé el tacto de su piel… pálida como la porcelana, pero cálida, siempre cálida. Estiré el cuello para verla mejor.
Llevaba puesto un vestido de lino de color azul marino, que le llegaba hasta la rodilla, de manga corta y amplio. Era un camuflaje que no lograba su objetivo: los contornos de su cuerpo se enfrentaban al confinamiento de la ropa, y vencían. Pechos grandes y suaves, cintura de avispa, un amplio contorno de caderas que continuaban en largas piernas y tobillos esculturales. Sus brazos eran suaves tallos blancos. No usaba ni anillos ni brazaletes, sólo los pendientes de perlas y un collar a juego, cuyas perlas bailaban sobre su pecho. Zapatos azules con tacón de mediana altura añadían un par de centímetros a su metro sesenta y cinco. En una mano llevaba un monedero azul a juego. La otra mano lo estaba acariciando.
No llevaba anillo de casada. ¿Y qué?
Con Robin a mi lado, apenas si me hubiera fijado en ella.
O, al menos, de eso traté de convencerme a mí mismo.
Ella tenía puesta su mirada en un hombre. Uno de los cisnes, lo bastante viejo como para ser su padre. Con un rostro grande y cuadrado, bronceado y marcado por profundas arrugas. Ojos estrechos, azules, cabello cortado a cepillo del color del acero. Con buen tipo, a pesar de su edad, y perfectamente ataviado con un blazer azul cruzado y pantalones de franela gris.
Extrañamente infantil. Uno de esos viejos juveniles que pueblan los mejores clubs y casinos, y son capaces de llevarse a la cama a mujeres más jóvenes, sin que se rían de ellos.
¿El amante de Sharon?
Y todo eso, ¿qué me importaba a mí?
Seguí mirándola. Lo que estaba provocando la atención de ella no parecía ser nada amoroso. Ambos se encontraban en un rincón, y ella estaba discutiéndole algo, tratando de convencerle de algo. Sin apenas mover los labios, y tratando de parecer despreocupada. Él se limitaba a estar allí, escuchándola.
Sharon en una fiesta. No me cuadraba. Las odiaba tanto como yo.
Pero eso había sido hacía mucho, y la gente cambia. Y estaba claro que el dicho era aplicable a ella.
Alcé el vaso a mis labios y la contemplé tirarse del lóbulo de una oreja. Algunas cosas seguían igual.
Me fui aproximando, choqué contra la bien acolchada anca de una matrona y recibí una mirada asesina. Murmurando excusas, seguí adelante. La masa de bebedores no cedía el paso. Me abrí camino con todo mi peso, buscando el punto de vista ideal del mirón: deliciosamente cercano, pero a salvo, sin ser visto. Y diciéndome a mí mismo que todo era pura curiosidad.
De repente, ella se dio la vuelta y me vio. Se le tiñó el rostro de rosa al reconocerme y sus labios se entreabrieron. Clavamos la vista el uno en el otro. Como si estuviéramos bailando.
Bailando en una terraza. Un mosaico de luces en la distancia. Sin peso, sin forma…
Me sentí mareado, choqué con alguien. Más excusas.
Sharon seguía mirándome fijamente. El hombre del cabello a cepillo estaba de cara al otro lado, como pensativo.
Me retiré más lejos, fui tragado por la multitud y regresé a la mesa sin aliento, aferrando el vaso con tanta fuerza que me dolían los dedos. Conté hojas de la hierba hasta que regresó Larry.
– La llamada era a causa de la bebé -dijo-. Ella y su amiguita se enzarzaron en una pelea. Así que ahora tiene una rabieta y pide que la lleven a casa. La madre de la otra niña dice que las dos están histéricas…, demasiado cansadas. Lo siento, D, pero tengo que ir a recogerla.
– No te preocupes, yo también tengo ganas de marcharme.
– Ajá. Ha resultado ser todo un bodrio, ¿no? Pero, al menos, yo he podido echarle una ojeada al vestíbulo de la Gran Mansión: es lo bastante grande como para patinar allí dentro. Nos hemos equivocado de negocio, D.
– ¿Y cuál es el negocio justo?
– Casarte cuando joven con alguien de dinero, y pasarte el resto de tu vida gastándolo por un tubo.
Miró de nuevo hacia la mansión, luego paseó la vista por la propiedad.
– Escucha, Alex, ha sido bueno el volver a verte. Un poco de cotilleo entre machos, liberando nuestra hostilidad. ¿Qué te parece si nos vemos dentro de un par de semanas, jugamos un poco al billar en la universidad, e ingerimos algo de colesterol?
– Suena bien.
– De coña. Yo te llamo.
– Espero que lo hagas, Larry.
Tranquilizados por nuestras mentiras mutuas, dejamos la fiesta.
Él tenía prisa por irse, pero se ofreció a dejarme en casa. Yo le dije que prefería caminar, pero aguardé con él mientras el aparcacoches barbudo iba a por sus llaves. El maltrecho Chevy había sido recolocado, para permitirle una salida rápida. Y lavado. El aparcador tenía la puerta abierta y murmuró entre dientes un montón de «Señor», mientras esperaba que Larry se pusiera cómodo. Cuando Larry metió la llave en el encendido, el aparcador cerró la puerta suavemente y tendió la palma de la mano, sonriente.
Larry me miró, yo le guiñé un ojo. Larry hizo una mueca burlona, subió el cristal de la ventanilla y puso el motor en marcha. Caminé a lo largo de los coches y escuché el gemido del Chevrolet, seguido por una retahíla de maldiciones en algún idioma extranjero. Luego, un sonido de latas y un chirrido mientras el coche aceleraba. Larry pasó a toda velocidad, sacando la mano izquierda y saludándome.
Yo caminé algunos metros más, y oí a alguien llamarme. No estando interesado en quienquiera que fuese, no perdí el paso.
Entonces, la llamada se hizo más fuerte y clara:
– ¡Alex!
Miré por encima de mi hombro. Un vestido azul marino. Un cabello negro al viento. Largas piernas blancas corriendo.
Me alcanzó, con sus pechos sobresaltados, el labio superior perlado por el sudor.
– ¡Alex! ¡No me lo puedo creer: realmente eres tú!
– Hola, Sharon. ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal te va? -El doctor Ocurrente, ése era yo.
– Muy bien. -Se tocó un labio, agitó la cabeza-: No, tú eres la única persona del mundo con la que no he de fingir lo que no es… No, las cosas no me han ido bien. Nada bien.
La facilidad con la que había pasado, de nuevo, a tener una familiaridad conmigo, ese borrar, sin esfuerzo alguno, todo lo que había pasado entre nosotros, me hizo levantar las defensas.
Se me acercó y olí su perfume: jabón y agua, con un toque de hierba fresca y flores de primavera.
– Siento oír eso -le dije.
– ¡Oh, Alex! -Colocó dos dedos en mi muñeca. Que se quedasen allí.
Noté su calor, me estremeció una sacudida de energía que surgía bajo mi cintura. De repente se me puso dura como una piedra. Y me sentí furioso por ello. Pero, por primera vez en mucho tiempo, estaba vivo.
– ¡Me alegra tanto verte, Alex! -Su voz, dulce y cremosa. Sus ojos color medianoche chisporroteaban.
– A mí también me alegra -aquello surgió espeso e intenso, en nada parecido al tono indiferente que yo había querido emplear. Sus dedos estaban quemando un agujero en mi muñeca. Me solté y metí mis manos en los bolsillos.
Si notó rechazo en mí, no lo mostró: simplemente dejó caer el brazo a su costado y siguió sonriendo.
– ¡Es tan curioso que nos hayamos topado así, Alex! ¡Es pura telepatía! Tenía muchas ganas de llamarte.
– ¿Por qué?
Un triángulo de lengua se movió entre sus labios y sorbió el sudor que yo había estado ansiando beber.
– Quería hablarte de… algunas cosas que han surgido. Ahora no es el mejor momento, pero si pudieses encontrar un rato para que charlásemos, te lo agradecería.
– ¿Y de qué cosas vamos a poder hablar después de todos estos años?
Su sonrisa era un cuarto de luna de luz blanca. Demasiado cercana. Demasiado blanca.
– Confiaba en que, después de tantos años, ya no estuvieras enfadado.
Читать дальше