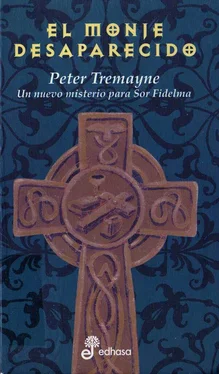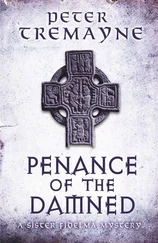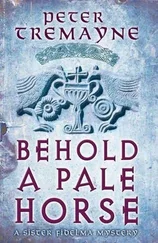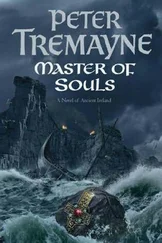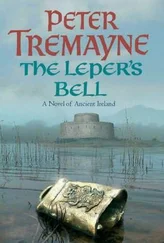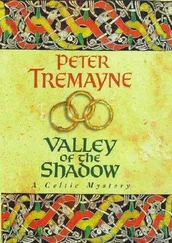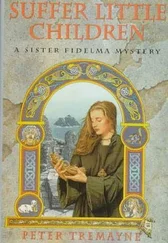Siguieron adelante con pasos muy cortos por la oscuridad.
– Una cosa está clara -retumbó la voz de Fidelma en un tono alegre.
– ¿Qué?
– Que no podremos regresar por este mismo camino… a menos que encontremos una linterna al final.
Fue un desafortunado intento para animarse, así que no guardaron silencio. En un par o tres de ocasiones, Fidelma se hizo varios rasguños en el brazo y Eadulf se rozó los tobillos contra alguna roca. Aun así, siguieron adelante pasito a paso, pendiente arriba. Entonces Fidelma se detuvo.
– ¿Qué pasa ahora? -preguntó Eadulf.
– ¿No lo veis, Eadulf? -susurró ella con entusiasmo.
Eadulf entrecerró los ojos mirando hacia delante y reparó en ello.
– Al fondo hay una luz -confirmó ella-. Luz natural. Pero hay algo más.
Avanzaron otro trecho y, al girar en una curva del pasaje, la luz se hizo más clara: era una luz tenue y gris que se filtraba en el túnel. Y en el silencio oyeron el crepitar del fuego.
Fidelma acercó los labios al oído de Eadulf, que notó el roce de éstos en la mejilla.
– No hagáis ruido -susurró-. Hay alguien en la cueva al final del túnel.
Empezó a avanzar de forma casi imperceptible. Más adelante, cuando la luz se hizo más clara e intensa, se detuvo y le soltó la mano a Eadulf. Ya no hacía falta ir enlazados, ya que se veían con toda claridad. Delante de ellos se extendía una cueva de tamaño considerable con una entrada obstruida, al parecer, por una barrera de madera, sobre la cual se recortaba un cielo azul. Rayos de luz inundaban la cueva.
La gruta era grande y estaba seca, salvo por el arroyuelo que corría por un lado de ésta. En el centro chisporroteaba un fuego. Había varios objetos esparcidos por la cueva. Junto al fuego, sobre un jergón yacía la figura estirada de un hombre anciano y voluminoso. Iba vestido con el hábito de un clérigo, y tenía el brazo y el pie izquierdos vendados. En el suelo, al alcance de la mano, tenía un bastón que usaba claramente como muleta. No había nadie más en la gruta.
Eadulf y Fidelma miraron con creciente asombro a la figura.
Eadulf fue el primero en acceder a la cueva; en cuanto lo vio, el hombre tuvo un sobresalto, se apoyó sobre un codo para incorporarse y cogió el bastón en ademán de defenderse de un ataque. Sin embargo, se detuvo enseguida al advertir el hábito religioso que vestía Eadulf.
– ¿Quién sois? -le preguntó con la voz quebrada por el miedo.
Eadulf se quedó donde estaba con cara de pasmado.
Fidelma apareció junto a Eadulf e hizo un esfuerzo por encontrar su voz.
– No temáis nada, hermano Mochta. Yo soy Fidelma de Cashel.
El rechoncho monje se sosegó al instante y, con un suspiro, volvió a dejarse caer en el jergón.
Sin dejar de mirar a la figura postrada, exclamó sin miramientos:
– ¡Pero si estáis muerto!
El hombre lo miró con su cara redonda y se incorporó sobre un codo. Pese al dolor que reflejaba en su rostro, era evidente que aquello le hizo gracia.
– No estoy nada de acuerdo con vos, hermano sajón -lo contradijo en un tono chistoso-. Pero si podéis demostrarlo, aceptaré vuestra consideración. Aunque a decir verdad, me siento demasiado cerca de la muerte para discutir.
Eadulf se le acercó y lo miró desde su posición para analizar detenidamente los rasgos de aquel hombre.
Cierto. No cabía duda alguna. El hombre que había tumbado ante él, apoyado sobre un codo, sonriéndole, era el mismo, de cara redonda, que había visto muerto en el depósito de cadáveres de Cashel. Era el mismo hombre, y hasta con el mismo tatuaje del pájaro, que Eadulf acababa de reconocer en el antebrazo herido.
Fidelma se sentó en el jergón junto al hombre. No parecía demasiado sorprendida por la aparición del orondo religioso que, según todos los indicios, había sido visto por última vez, muerto, en la botica del hermano Conchobar en Cashel.
– ¿Son muy graves las heridas, hermano Mochta? -se interesó.
– Siguen doliendo, pero me han dicho que se curarán -respondió el hombre.
– Se lo ha dicho el hermano Bardán, ¿no es cierto?
El hermano hizo una mueca afirmativa.
Eadulf no podía apartar la vista de aquel hombre, cuyos rasgos no se diferenciaban en nada del asesino muerto, salvo en algo que no era capaz de discernir. El hombre que tenía delante todavía llevaba la tonsura irlandesa de san Juan, con la cabeza afeitada a partir de una línea que iba de oreja a oreja. Pero había otra diferencia indiscernible.
– Imagino que el hermano Bardán os ha tratado las heridas mientras estabais aquí, ¿me equivoco? No confiabais en nadie.
– Es difícil confiar en nadie, sobre todo cuando te traiciona alguien a quien has conocido toda la vida; alguien que es de tu propia carne, de tu propia sangre y junto a quien has crecido. Cuando un familiar te traiciona, ¿cómo volver a confiar en alguien?
Con una seña, Fidelma indicó a Eadulf que tomara asiento. Así lo hizo, aunque reacio, pues no podía apartar la vista del corpulento monje.
– Os referís a vuestro hermano gemelo, claro -quiso aclarar Fidelma.
– Por supuesto.
Eadulf no pudo ocultar la expresión de sorpresa.
– ¿Su hermano gemelo? -repitió como un estúpido.
El hermano Mochta movió la cabeza asintiendo con pesar.
– ¡Mi hermano gemelo! Conmigo, no hace falta andarse con rodeos, hermana. El hermano Bardán me dijo de qué modo murió en Cashel. Así es, era mi hermano gemelo, Baoill.
– Había empezado a sospecharlo -dijo Fidelma con escasa satisfacción en la voz-. Una persona no puede estar en dos sitios distintos a la vez, ni llevar dos tonsuras tan características. La respuesta a esa incongruencia sólo podía ser que fuerais dos personas distintas. ¿Cómo es posible que dos personas puedan parecerse tanto? La única explicación es que estén emparentados, que sean hermanos. Y, aun así, sólo puede darse el caso si son gemelos.
El hermano Mochta asintió con aire algo taciturno.
– Gemelos idénticos -corroboró-. ¿Cómo me habéis encontrado aquí? Supongo que Bardán os ha dicho dónde estaba. Hablamos de esto ayer, después del ataque. Empezaba a estar convencido de que podíamos confiar en vos. Aconteció que os vio en buenos términos con ese abogado de los Uí Fidgente, Solam, que ha mostrado interés por saber mi paradero.
– ¿Por eso Bardán identificó unos restos humanos como los vuestros? -preguntó Fidelma.
– La idea no me hacía ni pizca de gracia, pero a Bardán le pareció que era la única manera de impedir que Solam me siguiera buscando, y que nos daría tiempo para pensar en qué era lo mejor que podíamos hacer.
– Tal vez lo mejor sea que nos contéis con vuestras propias palabras qué sucedió para dejaros en estas condiciones -lo invitó Fidelma.
El hermano Mochta la miró, pensativo, un momento.
– ¿Puedo confiar en vos?
– No puedo responderos a esa pregunta -respondió Fidelma-. Sólo puedo deciros que soy hermana de Colgú y que debo lealtad a Muman. Que soy dálaigh e hice juramento para respetar y hacer cumplir la ley por encima de todas las cosas. Si eso no os basta para confiar en mí, no puedo añadir nada más.
El hermano Mochta guardó silencio un momento, apretando los labios, como si estuviera ante un dilema.
– ¿Cuánto sabéis acerca de lo ocurrido?
Fidelma se encogió de hombros.
– Bastante poco. Sé que fingisteis vuestra propia desaparición y que os llevasteis casi todas las Santas Reliquias. Imagino que vuestro hermano se las arregló para robaros una, el crucifijo de Ailbe, y al tratar de impedírselo probablemente os lastimasteis. Al no confiar en nadie, os ocultasteis aquí, y el hermano Bardán os ha ido suministrando alimento y medicinas. Por cierto, ¿dónde está?
Читать дальше