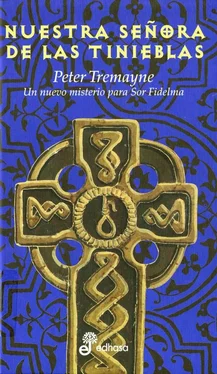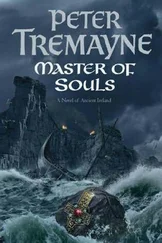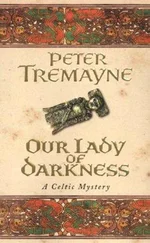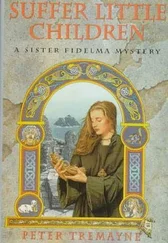Al llegar a una arboleda, el jefe les hizo detenerse; levantó la cabeza en actitud de escuchar.
– Parece que nadie nos persigue -murmuró con una voz masculina-. Pero debemos estar ojo avizor. A partir de ahora marcharemos a galope tendido.
– ¿Quiénes sois? -preguntó Eadulf-. ¿Está Fidelma con vosotros?
– ¿Fidelma? ¿La dálaigh de Cashel? -repitió la misma voz y soltó una leve risa-. Guardad las preguntas para luego, sajón. ¿Podéis seguirnos al galope?
– Sé cabalgar -respondió Eadulf con frialdad, aunque perplejo todavía por la identidad de aquellos hombres que, al parecer, no obedecían al mandato de Fidelma.
– ¡Pues cabalguemos!
El cabecilla hundió los talones en las ijadas del caballo, y el animal arrancó a correr de un salto. En un santiamén, los demás caballos lo seguían. Agarrado a las riendas, Eadulf sintió en las mejillas el estimulante soplo del viento frío de la noche, que le hizo caer la capucha y le alborotó el pelo. Después de varias semanas, volvía a sentirse ligero y excitado. Era libre, y sólo los elementos constreñían y acariciaban su cuerpo.
Perdió la noción del tiempo mientras seguía a la recua de jinetes que dejaban atrás los vientos por el camino de la ribera. Cruzaron bosques, ascendieron por un sendero estrecho y sinuoso que atravesaba matorrales y claros, para luego atravesar un pantanal y ascender por unas colinas. Fue un trayecto vertiginoso, que los condujo, a través de un claro, a una cumbre sobre la que se alzaba una antigua fortaleza de tierra, cuyas zanjas y murallas debían de haberse cavado en tiempos antiguos. Sobre las murallas se erguían muros construidos con grandes troncos de madera. Las puertas se abrieron y, sin siquiera reducir el paso, el grupo de jinetes entró en medio de un gran estruendo, cruzando un puente de madera tendido a través de las murallas.
Se detuvieron con tal prontitud que algunos de los caballos recularon y cocearon en protesta. Los hombres desmontaron. A ellos acudieron figuras con antorchas que se hicieron cargo de los animales, que echaban espuma por la boca, y los llevaron a las cuadras.
Por un momento, Eadulf se quedó de pie, sin aliento, mirando a sus acompañantes con curiosidad.
Se habían retirado las capuchas y, a la luz de las antorchas y los faroles, Eadulf se dio cuenta de que ninguno de ellos era religioso. Todos parecían guerreros.
– ¿Sois guerreros de Cashel? -les preguntó tras recuperar el aliento.
La pregunta desató la risa de los presentes, que se dispersaron en la oscuridad para dejarle solo con el jefe.
A la luz de una antorcha de tea, Eadulf advirtió que se trataba de un anciano con largos mechones canos. Éste dio un paso adelante, negó con la cabeza y respondió con una sonrisa:
– No somos de Cashel, sajón. Somos hombres de Laigin.
Eadulf frunció el ceño sin salir de su perplejidad.
– No lo entiendo. ¿Por qué me habéis traído hasta aquí? Es más: ¿dónde estamos? ¿No recibís órdenes de Fidelma de Cashel?
El anciano se rió dulcemente.
– ¿Creéis que un dálaigh sería capaz de desobedecer la ley hasta el punto de arrebataros de las garras del infierno, sajón? -preguntó con cierto regocijo.
– Entonces, ¿no os envía Fidelma? No entiendo nada… ¿Me habéis liberado para que pueda proseguir mi viaje de regreso a mi país?
El anciano avanzó unos pasos y señaló a la fortaleza, el lugar al que habían llevado a Eadulf.
– Estos muros son las lindes de vuestra nueva cárcel, sajón. Si bien no soy partidario de segar una vida por otra, considero que nuestras leyes tradicionales deben cumplirse. No me someteré a los Penitenciales de Roma, pero respetaré las leyes de los brehons.
Eadulf estaba más confuso que nunca.
– Entonces, ¿quién sois vos y qué lugar es éste?
– Me llamo Coba, bó-aire de Cam Eolaing. ¿Veis los muros? Son los muros de mi fortaleza. Y ahora son las lindes de vuestro maighin digona.
Eadulf nunca había oído el término y así lo dijo.
– El maighin digona es el recinto del refugio que permite la ley. Dentro de estos muros tengo autoridad para proporcionar protección a cualquier extranjero que huya de un castigo injusto, que huya de un decreto de busca y captura. Os he salvado con harta eficiencia de las violentas manos de vuestros perseguidores.
Eadulf respiró hondo.
– Creo que ya lo entiendo.
El viejo lo miró fijamente.
– Espero que así sea. Sólo os permitiré refugiaros aquí hasta que un juez supremo os cite y se os juzgue según la ley tradicional de este país. Debo advertiros que este refugio no es un lugar inviolable, de modo que si nuestra ley os declara culpable no os libraréis de la justicia. Si huís de aquí antes de ser juzgado otra vez, yo mismo aplicaré el castigo. Se me permite impedir la violencia, pero no derrotar la justicia. Si intentáis marcharos antes de que se haya realizado un juicio legal, sólo hallaréis la muerte.
– Os lo agradezco -suspiró Eadulf-, ya que soy inocente de veras y espero que así se demuestre.
– Seáis inocente o no, eso no me atañe, sajón -dijo el hombre con severidad-. Yo sólo creo en nuestra ley y me aseguraré de que respondáis ante ella. Si escapáis, como soy yo quien os da refugio, bajo la ley seré responsable de vuestro delito y habré de recibir el castigo por vos. Por tanto, no permitiré que os libréis de la ley. ¿Entendéis lo que digo, sajón?
– Lo entiendo -asintió Eadulf en voz baja-. Ha quedado muy claro.
– Entonces alabad a Dios por que este amanecer -dijo el anciano, señalando al cielo rosáceo del este- no sea el último, pues anuncia el primer día del resto de vuestra vida.
– ¿Sois vos la mujer que ha tenido problemas con el brehon de Laigin, el obispo Forbassach?
Aquella voz débil y aflautada le resultó familiar a Fidelma.
Ésta apartó la vista del desayuno para ver a un individuo escuálido inclinado sobre ella. No había nadie más en la sala principal de la posada, ya que había bajado a desayunar temprano.
Frunció el ceño ante el aspecto poco atractivo del hombre. Iba vestido con el atavío de un marinero de río. Tardó unos instantes en reconocerlo. Se trataba del hombrecillo bebido que había aparecido la noche anterior quejándose de que la irrupción de Forbassach y sus hombres en la posada lo habían despertado. Sin embargo, era lo menos parecido a la idea de un marinero de lo que Fidelma podía imaginar todavía. Era un hombre menudo, de rasgos angulosos y pelo lacio y castaño. Pese a tener una nariz aguileña, unos labios finos y rojos y unos ojos vacíos de profundidad, era evidente que debía de haber sido guapo en su juventud; aun así, aquella piel curtida no era tanto un efecto de la edad cuanto de haber llevado una vida disoluta.
– Como veis, no he tenido ningún problema -le respondió Fidelma con brevedad y devolvió la atención a su plato.
El marinero se sentó sin haber sido invitado a hacerlo; sin dejarse intimidar por la respuesta hostil de Fidelma, dijo con desdén:
– No me vengáis con ésas. Anoche vi lo que vi. Un brehon no se toma la molestia de salir en mitad de la noche con media docena de guerreros sin una buena razón. ¿Qué habéis hecho? -Se sonrió, mostrando una línea de dientes ennegrecidos-. Vamos, decidme. Puede incluso que pueda ayudaros. Conozco a mucha gente en Fearna (personas influyentes) y si considero que merece la pena…
De pronto el marinero soltó una exclamación y se levantó, al parecer contra su voluntad, con la cabeza inclinada a un lado. Dego lo tenía agarrado de la oreja, de la que tiraba con experta fuerza.
– Creo que estáis molestando a la señora -observó Dego en voz baja, aunque amenazadora-. ¿Os importaría apartaros?
Читать дальше