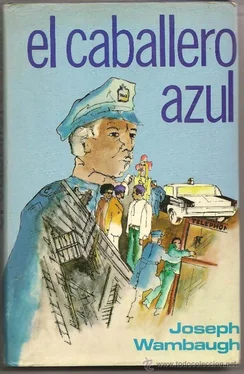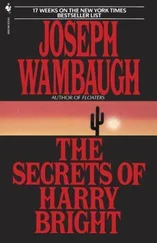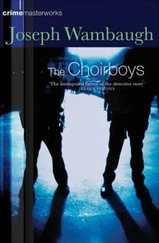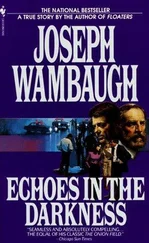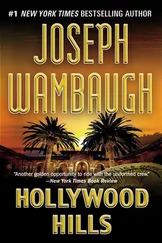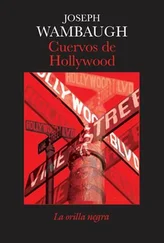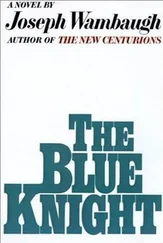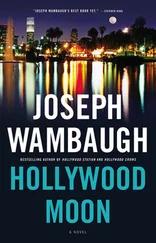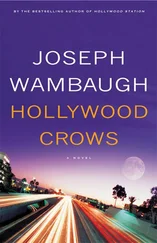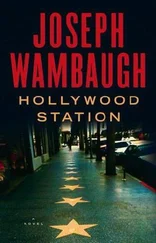– Tengo entendido que usted no se comporta como los otros policías con quienes solemos tropezamos en estas manifestaciones -me dijo el tipo de la banda en la cabeza, de pie frente a mí y sonriendo-. ¿Es que el Departamento de Policía de Los Ángeles abandona los métodos firmes, pero corteses? ¿Está usted poniendo en práctica una nueva técnica para el manejo de los alborotos? ¿Una caricatura de un cerdo gordo, de un alegre y viejo policía que no se inmuta por nada? ¿Es eso? ¿Se imaginan que no podemos considerarle a usted un símbolo de las instituciones? ¿Porque, tiene un aspecto demasiado cómico? ¿Es eso?
– Tanto si lo crees como si no, tonto -le contesté-, soy el policía del barrio. No soy un arma secreta, nada de que tengan que asustarse las piernas rechonchas. No soy más que el policía local.
Hizo una mueca cuando me referí a la chica y supuse por ello que debía ser su amiga. Me imaginé que a lo mejor eran profesores de sociología en algún colegio local de secundaria.
– ¿Es usted el único cerdo que van a enviar? -me preguntó sin sonreír tanto, lo cual me alegró.
Hasta a los profesionales les resulta difícil seguir manteniendo el tipo cuando se les golpea donde duele. Probablemente le gusta todo de ella, hasta las piernas con varices. Al diablo, pensé. Iba a adoptar una actitud ofensiva con aquellos sinvergüenzas, a ver qué pasaba.
– Escucha, Cochise -le dije con el puro entre los dientes-, soy el único cerdo viejo que hoy vais a ver. Todos los cerditos jóvenes van a quedarse en la pocilga. Por consiguiente, ¿por qué no os largáis tú y tus insignias púrpuras con vuestros manuales del Che? Dejad que estos pobres chicos hagan tranquilos su manifestación. Y llevaos a estos dos lechuguinos. -Señalé a los dos tipos negros que se encontraban a unos tres metros de distancia observándonos-. No van a venir más policías y no habrá alboroto.
– Resulta usted un poco reconfortante -me dijo, procurando sonreír, pero le salió una sonrisa torcida-. Ya me estaba empezando a hartar de estos pseudoprofesionales tan poco naturales con sus expresiones indiferentes, fingiendo atravesarnos con la mirada cuando lo que desean en realidad es llevarnos al cuarto trasero de cualquier comisaría de policía para partirnos la cabeza. Debo decirle que resulta usted reconfortante. Es usted un auténtico y vicioso fascista y no finge ser otra cosa.
Justo entonces volvió a acercarse la chica de la minifalda.
– ¿Te está amenazando, John? -preguntó en voz alta, mirando por encima del hombro. Pero los individuos de la cámara y el micrófono se encontraban al otro lado del grupo de manifestantes que gritaban.
– Guárdalo para cuando se acerquen aquí -le dije, y ahora vi que debía tener unos cuarenta años. Debía ser algo mayor que su acompañante, y el disfraz de moda resultaba de lo más cómico-. ¿Quieres un chicle, nena? -le pregunté.
– Calla tu cochina boca -me dijo él, adelantándose un paso. Yo me sentía tenso y dispuesto a actuar.
– No te muevas, Toro Sentado -le dije, sonriendo-. Toma un puro.
Le ofrecí un puro, pero él giró sobre sus talones y se marchó con la rechoncha taconeando tras él.
Los dos negros no se habían movido. También eran profesionales, ahora estaba seguro, pero eran de otra clase. Si sucedía algo, me había propuesto atizarles primero a ellos. Eran los que más me preocupaban. Ambos vestían chaquetas negras de plástico y uno de ellos lucía un gorro negro de cosaco. No apartaba los ojos de mí. Sería el primero al que atizaría, pensé. Yo seguía mostrándome indiferente y le hacía señales con la mano a cualquier chiquillo que me hiciera el signo de la paz, pero cada vez estaba menos seguro de poder controlar la situación. También había otros dos tipos del grupo que es posible que se pusieran pesados si se armaba el escándalo y yo ya había visto lo que pueden hacer dos sujetos si le atacan a uno y le ponen las botas encima, y no digamos si eran nueve o diez.
Me molestaba reconocerlo, pero estaba empezando a desear que apareciera Grant con una patrulla de chaquetas azules. No obstante, era una manifestación tranquila, todo lo tranquilas que pueden ser estas cosas, y probablemente no había motivo para que me preocupara, pensé.
La marcha prosiguió unos cuantos minutos, mientras los jóvenes gritaban, y después aparecieron el de la banda en la cabeza y la de la minifalda, seguidos de unas seis u ocho personas. No cabía duda de que se trataba de universitarios, vestidos con chaquetas brillantes y pantalones descoloridos. Algunos de los chicos lucían barbas de chuleta y bigotes; la mayoría llevaban el cabello largo hasta los hombros. Había dos muchachas bronceadas muy hermosas.
Tenían aspecto amistoso y les hice una señal con la cabeza cuando se detuvieron delante de mí.
Uno de ellos, de aire especialmente desagradable, me sonrió muy amistosamente y murmuró:
– Es usted un sucio cerdo comedor de mierda.
– Tu madre come cerdo ahumado -le contesté en un susurro, sonriéndole a mi vez.
– ¿Cómo podemos empezar un alboroto sin patrulla de represión? -dijo otro.
– Cuidado, Scott, no es que sea un simple cerdo, es un jabalí, ¿comprendes? -dijo la minifaldera, que se encontraba detrás de los chiquillos.
– A lo mejor os podría servir un pelmazo, encanto, eso es lo malo -dije yo mirando al tipo de la banda en la cabeza. Dos de los muchachos se rieron.
– Al parecer, es usted el único representante del sistema que tenemos de momento, y a lo mejor le gustaría sermonearnos -dijo Scott, un muchacho alto con cara achatada y melena rubia.
Llevaba colgada del brazo a una preciosa muchacha que, al parecer, se divertía mucho.
– Pues claro, empieza a largarte -le dije, apoyado en el coche y con aire tranquilo, mientras daba chupadas al puro. Estaba empezando a echarles un sermón. En cierta ocasión, cuando le pedí a un joven sargento si podía intervenir en el programa «Policía Bill» y hablar ante una clase de estudiantes de segunda enseñanza, me salió con una serie de excusas. Entonces comprendí que para estos menesteres quieren a jóvenes y apuestos policías de estómago llano y ojos claros, de los que figuran en los carteles publicitarios. Ahora se me presentaba la oportunidad y la idea me gustaba.
– ¿Cuál es su nombre, oficial Morgan? -preguntó Scott, mirando la chapa en la que figuraba mi apellido-, y ¿qué piensa de las manifestaciones callejeras?
Scott sonreía. Yo apenas podía escucharle sobre el trasfondo de los gritos de los manifestantes que se habían acercado seis metros más para bloquear la entrada con más efectividad, dirigidos por la gorda vestida de amarillo. Varios muchachos llamaron al cámara haciendo signos «V» a él y a mí. Un sinvergüenza, algo mayor que los demás, me dio un golpe y después hizo un gesto de desprecio mirando hacia la cámara.
– Eso es, sonríe y di cerdo, asqueroso -le murmuré yo observando que los dos cosacos negros se encontraban al otro extremo de la fila de manifestantes hablando con «piernas violeta». Entonces me volví a Scott-. Para contestar a tu pregunta, me llamo Bumper Morgan y sólo me importan las manifestaciones porque a los policías nos alejan de nuestras rondas; y, puedes creerme, no tenemos tiempo que perder. Todo el mundo sale perjudicado cuando no patrullamos.
– ¿Y tú qué patrullas, un maldito patio de granja? -dijo un pequeño imbécil con el cabello teñido que enarbolaba una pancarta en la que se veía a un oficial blanco telefoneando a una madre negra para decirle que su hijo había muerto en Vietnam. La negra aparecía en un rincón de la pancarta, donde un fornido policía blanco la estaba golpeando con una porra gigante.
– Esta pancarta no tiene sentido -dije yo-. No vale nada. Igual la hubierais podido titular: «¡Asesinado por los perros desalados del imperialismo!» Yo habría podido hacerlo mucho mejor.
Читать дальше