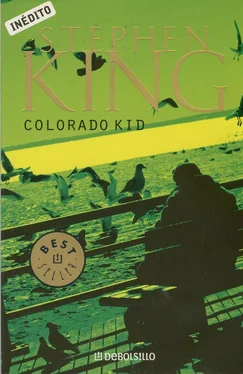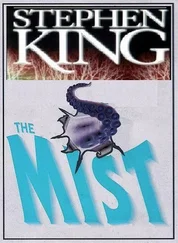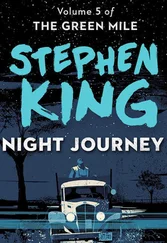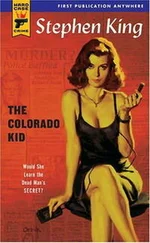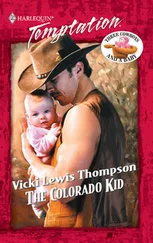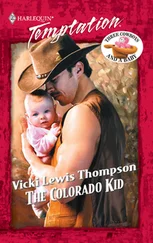– ¡Qué bueno! -exclamó-. ¡Sí, señora! Te propongo una cosa, Steffi. ¿Por qué no haces como si estuvieras sacando del sombrero un boleto para la rifa del juego de Tupperware en el Mercadillo Femenino de Otoño? Cierra los ojos y pesca un número.
– De acuerdo -accedió Stephanie, y aunque no llegó a ese extremo, sí hizo algo parecido-. ¿Qué hay de las huellas dactilares del muerto? ¿Y de su historial dental? Creía que cuando se trataba de identificar a alguien, esos métodos eran más o menos infalibles.
– La mayoría de la gente lo cree, y probablemente es cierto en muchos casos -asintió Vince-, pero no olvides que este episodio sucedió en 1980, Steff -señaló sonriendo, aunque con una expresión seria en la mirada-. Antes de la revolución informática y mucho antes de la aparición de Internet, esa herramienta mágica que los jóvenes de hoy dais por hecha. En 1980 era posible verificar las huellas dactilares y el historial dental de las personas que la policía denominaba sujetos no identificados si se disponía de las huellas de una persona que sospecharan era ese sujeto, pero intentar verificarlas sobre la base de las huellas o el historial dental de todos los delincuentes buscados por todos los departamentos de policía habría llevado años, por no hablar de todas las personas desaparecidas cada año en Estados Unidos. Aun cuando redujeras la lista a varones de entre treinta y cuarenta y cinco años… Imposible, querida.
– Pero creía que las fuerzas armadas tenían archivos informáticos ya en aquella época…
– No lo creo -objetó Vince-, y aun cuando así fuera, no creo que nadie llegara a enviarles las huellas del Chaval de Colorado.
– En cualquier caso, la identificación inicial no se efectuó gracias a las huellas ni el historial dental del muerto -intervino Dave al tiempo que entrelazaba los dedos sobre su voluminoso pecho y daba la impresión de empaparse del sol, ya más oblicuo pero aún cálido-. Creo que lo que acabo de decir recibe el nombre de «ir al grano».
– ¿Y cómo se efectuó?
– Eso nos devuelve de nuevo a Paul Devane -prosiguió Vince-, y me gusta volver a hablar de Paul Devane, porque como te decía antes, ahí sí que hay una historia, y las historias son lo mío. Son lo que me va, como suele decirse. Devane es como un consejo de Horado Alger, pequeño pero satisfactorio. «Esfuérzate y triunfa. Trabaja y vence.»
– Orina y vinagre -añadió Dave.
– Si tú lo dices -dijo Vince sin inmutarse-. Si tú lo dices… Cuestión, Devane se va con esos dos polis imbéciles, O'Shanny y Morrison, en cuanto Cathart les da el informe preliminar sobre las dos víctimas del incendio, porque les importa un pimiento el tipo muerto por atragantamiento en la isla de Moose-Lookit. Entretanto, Cathart sigue haciendo conjeturas respecto a nuestro cadáver no identificado en la presencia de un servidor. En el certificado de defunción escribe «asfixia causada por atragantamiento» o el término médico equivalente. Los periódicos publican mi «identificación dormida», que nuestros antepasados victoríanos denominaban con mucha más exactitud «retrato fúnebre». Y nadie llama a la Oficina del Fiscal General ni a la policía del estado en Augusta para comunicar que se trata de su padre, tío o hermano desaparecido. La funeraria de Tinnock lo guarda en su nevera durante seis días. No lo marca la ley, pero como muchas cosas de este estilo, Steffi, ha llegado a convertirse en una especie de tradición aceptada. Todo el mundo en la industria funeraria lo sabe, aunque nadie sabe por qué. Transcurridos esos seis días, al ver que el cadáver seguía sin identificar y que nadie lo reclamaba, Abe Carvey procedió a embalsamarlo. Nuestro amigo fue a parar a la cripta que la funeraria tiene en el cementerio de Seaview.
– Esta parte es un poco espeluznante -observó Stephanie.
Casi le parecía ver el muerto, por alguna razón no metido en un ataúd, aunque sin duda la funeraria debía de haber aportado alguna suerte de caja barata, sino simplemente tendido sobre una lápida y cubierto con una sábana. Un paquete no reclamado en una oficina de correos fúnebre.
– Cierto -convino Vince-. ¿Quieres que siga?
– Si no sigue lo mato -amenazó ella.
Vince asintió sin sonreír, aunque a todas luces complacido con ella. Stephanie ignoraba cómo lo sabía, pero así era.
– Pasó todo el verano y medio otoño en la cripta. En noviembre, al ver que el cadáver aún no tenía nombre ni dueño, decidieron enterrarlo -explicó Vince en su espeso acento de Nueva Inglaterra-. Ya sabes, antes de que el frío endureciera la tierra y dificultara la tarea.
– Entiendo -musitó Stephanie.
Y así era. En esta ocasión no detectó comunicación telepática alguna entre los dos hombres, pero tal vez se produjo, porque Dave tomó el relevo de la narración (por insignificante que fuera) sin que el editor del Islander se lo indicara.
– Devane aguantó con O'Shanny y Morrison hasta el final -dijo-. Lo más probable es que incluso les regalara una corbata o algo por el estilo al acabar sus tres meses o su trimestre de prácticas o lo que fuera. Como creo que ya te he dicho antes, Stephanie, aquel chico era tenaz. Pero en cuanto terminó, arregló el papeleo en su universidad, que creo que, en efecto, era Georgetown, aunque puede que me equivoque, y se matriculó en todos los cursos necesarios para ingresar en la facultad de derecho. Salvo por dos detalles, este podría haber sido el fin de la intervención del señor Paul Devane en esta historia, que como bien dice Vince, no es una historia excepto quizá por el papel que él representó en ella. El primer detalle es que Devane echó un vistazo a la bolsa de pruebas en algún momento y examinó los efectos personales de nuestro difunto amigo. El segundo es que entabló una relación formal con una chica, y esta lo llevó a conocer a sus padres, como hacen a menudo las chicas cuando van en serio, y el padre de la chica tenía como mínimo un mal hábito que por entonces era más común que ahora: fumaba.
Por la mente de Stephanie, que funcionaba muy bien, como ambos hombres sabían, surcó de inmediato la imagen del paquete de cigarrillos que se había deslizado del bolsillo del muerto al desplomarse este sobre la arena. Johnny Gravlin, ahora alcalde de Moose-Look, lo había recogido y guardado de nuevo en el bolsillo del hombre. Y de repente se le ocurrió otra idea, pero no en forma de la proverbial bombilla, sino más bien de relámpago cegador. Dio un respingo como si la hubiera picado un insecto, y con un pie volcó su Coca-Cola, que se derramó espumosa sobre la curtida tarima del porche y se coló por sus ranuras hasta las piedras y la maleza que crecía debajo. Los dos hombres no se dieron ni cuenta; reconocían un estado de gracia en cuanto lo veían, y observaban a su becaria con interés y satisfacción.
– ¡El sello! -casi chilló la joven-. En la parte inferior de todos los paquetes de cigarrillos hay un sello del estado del que proceden.
Ambos la aplaudieron con discreción y absoluta sinceridad.
– Permíteme que te cuente lo que vio el señor Devane al echar su vistazo prohibido a la bolsa de pruebas, Steffi, y por cierto, estoy convencido de que lo hizo más por despecho hacia sus superiores que con la esperanza de descubrir algo valioso en aquella exangüe colección de objetos. Para empezar, la bolsa contenía la alianza de nuestro sujeto no identificado, un aro de oro liso sin nombres ni fechas.
– ¿No se lo dejaron pues…?
Al ver cómo la miraban los dos hombres, Stephanie comprendió que la pregunta que había estado a punto de formular era absurda. Si hubieran identificado al muerto, le habrían devuelto el anillo y tal vez lo hubieran enterrado con él puesto, si tal era el deseo de sus familiares. Pero hasta entonces constituía una prueba y como tal había que tratarla.
Читать дальше