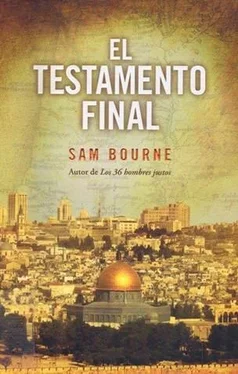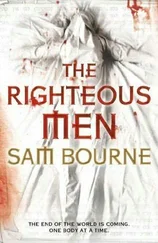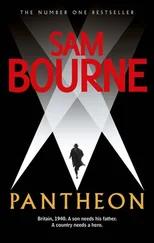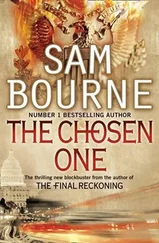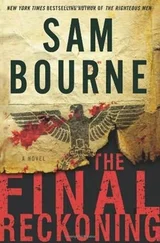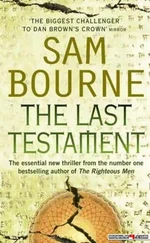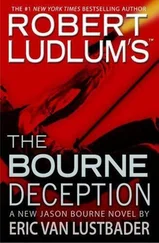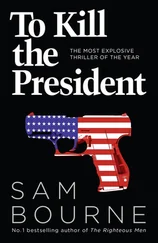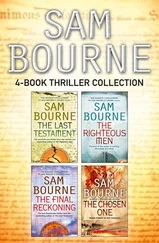Sin embargo, los asesinatos de Jerusalén carecían de la claridad moral de los de Belfast. A decir verdad, carecían de ninguna puñetera claridad. Shimon Guttman pudo ser abatido de un tiro simplemente porque con su actitud pareció amenazar la vida del primer ministro. Ahmed Nur tal vez era un colaboracionista y lo ejecutaron por ese crimen. Rachel Guttman quizá se suicidó, y el kibutz del norte pudo haber sido incendiado por una panda de adolescentes palestinos resentidos. Solo el asesinato de Afif Aweida, que había sido reivindicado por un grupo marginal, parecía un claro intento de sabotear las conversaciones de paz. Aun así, nadie podía estar seguro.
Así pues, la visita de Maggie a casa de los Aweida no tenía la misma carga emocional que la realizada en Belfast años atrás. Ella no estaba allí para condolerse por la muerte de dos amigos, uno judío y el otro árabe, abatidos mientras tomaban una copa juntos. Lo cierto era que no estaba allí para condolerse de nada, sino para intentar averiguar qué demonios estaba ocurriendo.
Tal como esperaba, la casa estaba llena de gente y de ruido.
Un agudo lamento se alzaba y remitía igual que una ola. Enseguida vio de dónde provenía: un grupo de mujeres apiñadas alrededor de una anciana envuelta en vestiduras negras bordadas y sin formas. Su rostro parecía arrasado por las lágrimas.
Ante Maggie se fue abriendo un paso a medida que avanzaba entre los dolientes. Había mujeres que se frotaban constantemente las mejillas, como si quisieran quitarse de la cara una suciedad que se resistía a desaparecer; otras estaban agachadas y golpeaban el suelo con las manos. Era una escena de abyecto dolor.
Al fin, Maggie llegó al fondo de la habitación, donde encontró a una mujer de más o menos su misma edad y vestida con ropa sencilla al estilo occidental. No lloraba; parecía sumida en el silencio del aturdimiento.
– Señora Aweida…
La mujer no dijo nada y siguió con la mirada perdida en la distancia. Sus ojos parecían vacíos de toda emoción.
– Señora Aweida, soy de un equipo de negociadores internacionales que está en Jerusalén para traer la paz. -Intuyó que era mejor no pronunciar la palabra «estadounidense» en aquel lugar-. He venido para presentarle mis respetos por su difunto marido y acompañarle en el sentimiento por tan terrible pérdida.
La mujer siguió con la misma mirada inexpresiva; parecía hacer caso omiso de las palabras de Maggie y del ruido que reinaba en la estancia. Maggie permaneció allí unos instantes agachada y mirando a la viuda. Le cogió una mano y se la estrechó, y luego se levantó para marcharse. No quería ser una intrusa.
Un hombre apareció entonces y se la llevó aparte. -Gracias -dijo-. Nosotros agradecer Estados Unidos.
Gracias por venir.
Maggie asintió y le dedicó una media sonrisa, pero el hombre no había terminado de hablar.
– Era un hombre sencillo. Vendía tomates, zanahorias, manzanas. No mata a nadie.
– Sí, lo sé. Es una tragedia lo ocurrido a su…
– Mi primo. Yo soy Sari Aweida.
– Dígame, ¿usted también trabaja en el mercado?
– Sí, sí. Todos nosotros trabajamos en mercado. Hace muchos años, muchos.
– ¿y qué hace usted?
– Vendo carne. Soy carnicero. Y mi hermano vender pañuelos para cabeza, kifiyas. ¿Sabe qué es una kifiya?
– Sí, lo sé. Dígame, ¿todos ustedes se llaman Aweida?
– Sí, claro. Todos somos Aweida. La familia Aweida.
– ¿y hay alguien de su familia que se dedique a vender objetos antiguos, ya sabe, piedras, vasijas, antigüedades?
El hombre parecía perplejo.
– Tal vez joyas… -preguntó Maggie.
– ¡Ah, joyas! Entiendo. Sí, sí. Mi primo vender joyas.
– ¿y antigüedades?
– Sí, sí. Antigüedades. Él vender en el mercado.
– ¿Puedo verlo?
– Claro. Vivir cerca de aquí.
– Gracias, Sari. -Maggie sonrió.- -. ¿Cómo se llama?
– También Afif. Afif Aweida.
Jerusalén, jueves, 10.05 h
Mientras caminaban por las estrechas calles de la misma pálida piedra que el resto de Jerusalén, Maggie comprendió que ningún miembro de la familia sospechaba que el Afif Aweida que se disponían a enterrar había sido víctima de un caso de error de identidad. Si aquel era un asesinato al azar, no cabría la posibilidad de que los asesinos se hubieran equivocado de persona.
Pero no había sido un asesinato al azar. Maggie estaba segura de eso. Cogió el móvil para marcar el número de Uri y vio que había recibido un mensaje de texto mientras estaba en casa de los Aweida. Era de Edward. Seguramente lo había enviado en plena noche.
Tenemos que hablar de lo que hay que hacer con tus cosas.
E.
Sari Aweida vio la expresión del rostro de Maggie, el ceño fruncido, y dijo:
– No preocupes, Maggie. Ya muy cerca.
Borró el mensaje de Edward sin molestarse en responder y apretó la tecla verde para que apareciera el último número que había marcado.
– ¿Uri? Escucha, Afif Aweida está vivo. Me refiero a que hay otro Afif Aweida. Es un marchante de antigüedades. Tiene que ser él. Deben de haberse equivocado de hombre.
– Más despacio, Maggie. No te sigo.
– Vale. En estos momentos me dirijo a ver a Afif Aweida.
Estoy segura de que es el hombre que tu padre mencionó por teléfono a Baruch Kishon. Vende antigüedades. Es demasiada coincidencia. Te llamaré luego.
Como la mayoría de la gente que habla por el móvil mientras camina, Maggie avanzaba con la cabeza agachada. Cuando se irguió, no vio a Sari por ninguna parte. Caminaba tan de prisa que no se había dado cuenta de que la había dejado atrás. Maggie se detuvo y contempló el laberinto de callejuelas que la rodeaba, con sus vueltas y recodos cada pocos metros, y comprendió que Sari podía haberse metido por cualquiera de ellos.
Siguió adelante un poco más y se asomó a su izquierda, a un callejón tan estrecho que estaba oscuro a pesar de que era de día. Un cable para tender la ropa lo cruzaba de un lado a otro. A lo lejos vio a dos niños -chicos, supuso- que jugaban al fútbol con una lata vacía. Podría llegar hasta allí y preguntarle a su madre…
De repente notó que tiraban de ella hacia atrás con tanta violencia que creyó que le arrancaban la cabeza. Una mano enguantada le cubrió los ojos y otra, la boca, ahogando su grito, que le sonó como si fuera de otra persona.
A pesar de tener los ojos y la boca tapados, notó que la arrastraban hacia atrás y la empujaban contra una pared. Los cantos de piedra se le clavaron en la columna vertebral. La mano que le tapaba la boca descendió y le rodeó la garganta igual que un cepo. Se oyó soltar un grito ahogado.
La mano que le cubría los ojos se alzó durante un segundo, pero Maggie solo vio oscuridad. Entonces oyó una voz, justo delante de ella, un rostro cubierto por un pasamontañas negro. Le hablaba desde muy cerca, casi rozándola con los labios.
– Manténgase al margen. ¿Lo ha entendido?
– Yana…
La mano de la garganta apretó con más fuerza, hasta obligarla a jadear en busca de aire. La estaban estrangulando. -Manténgase al margen.
– ¿Al margen de qué? -consiguió decir.
La mano se apartó de la garganta. El encapuchado le agarró los hombros con ambas manos, la atrajo hacia sí y volvió a lanzarla con fuerza contra el muro.
El dolor la traspasó de arriba abajo, empezando por la cabeza. Se preguntó si se habría roto la columna. Quería doblarse por la mitad, pero el hombre seguía sujetándola como si fuera una muñeca que se desmadejaría si la soltaba.
De repente, Maggie oyó otra voz que le susurraba en el oído izquierdo. Por un instante la invadió la confusión. El pasamontañas negro seguía ante ella, a escasos centímetros de su cara. ¿Cómo podía ser que al mismo tiempo le hablara en el oído izquierdo? Entonces lo comprendió: un segundo hombre, invisible en las sombras, la sujetaba contra la pared desde un lado.
Читать дальше