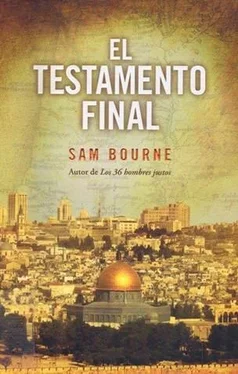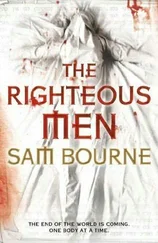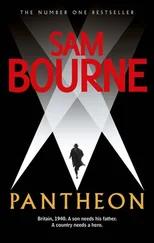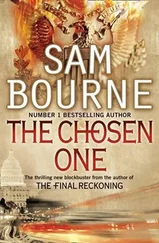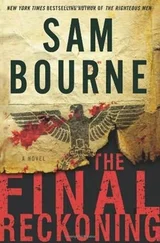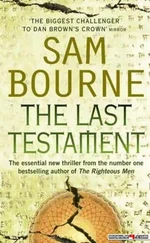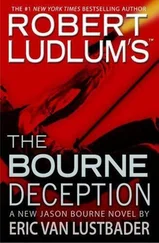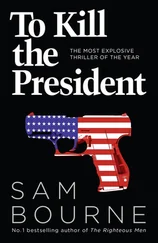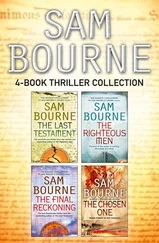La idea le emocionó. No se había sentido así desde… ¿cuándo? ¿Desde su trabajo en. el yacimiento de Bet Alpha, donde había descubierto las casas adyacentes a la sinagoga que demostraban la existencia de un asentamiento judío del período bizantino? ¿Desde sus trabajos en Masada, siendo estudiante de Yigal Yadin? No, el júbilo que sentía era muy diferente. Lo que más se le parecía, aunque le avergonzaba reconocerlo, era el momento en que, siendo un tímido muchacho de dieciséis años, perdió la virginidad con Oma, la belleza de diecinueve años del kibutz. Igual que entonces, la emoción que lo embargaba era casi explosiva.
«Yo Abraham, hijo de Terach…»
Estaba impaciente por averiguar lo que decía, pero sentía un nudo en las tripas. ¿Y si estaba equivocado? ¿Qué pasaría si ese resultaba ser un caso de identidad errónea?
Intentó tranquilizarse. Se levantó, dio una vuelta por el despacho estirando los brazos y masajeándose las sienes y volvió a sentarse. Lo primero era confirmar que aquellas eran realmente las palabras de Abraham; su significado podía esperar. Respiró hondo y se puso manos a la obra.
El texto estaba escrito en babilonio antiguo. Eso encajaba: era el dialecto que se hablaba dieciocho siglos antes de Cristo, en la época en que se creía que había vivido Abraham. Volvió a examinar el texto. Su autor decía que el nombre de su padre era Terach e identificaba a sus hijos como Isaac e Ismael.
Cabía la posibilidad de que hubiera otros Abraham que fueran hijos de Terach, incluso que hubieran vivido en la misma época y lugar. Esos otros Abraham podrían haber tenido dos hijos. Pero ¿dos hijos que se llamaran precisamente Isaac e Ismael? Eso ya era demasiada coincidencia. «Tiene que tratarse de él.»
La puerta se abrió. Instintivamente, Shimon cubrió la tablilla con la mano.
– Hola, chamoudí. No esperaba que volvieras. ¿No se suponía que tenías que estar con Shapira? «Mierda. La reunión»
– Sí, se suponía. Ahora lo llamo.
– ¿Qué ocurre, Shimon? Estás sudando.
– Es que fuera hace calor, y he corrido.
– ¿Por qué?
– ¿A qué vienen tantas preguntas? -exclamó-. ¡Déjame solo, mujer! ¿No ves que estoy trabajando? -¿Qué tienes en la mesa?
– ¡Rachel!
Ella salió dando un portazo.
Intentó calmarse y volvió al texto. Siguió con la vista la línea donde el autor mencionaba Ur como su lugar de nacimiento, la ciudad de Mesopotamia donde Abraham había nacido. Vio el sello en el reverso de la tablilla, en el espacio entre el texto y la fecha, abajo de todo, y se repetía en otra esquina yen los bordes. No lo habían hecho con un cilindro, el tipo de sello utilizado por los reyes y los nobles y que consistía en un fragmento de piedra redondo y tallado que se hacía rodar sobre la blanda arcilla. Tampoco era la serie de incisiones en forma de media luna efectuadas en el barro por la uña del firmante. No. Se trataba de una marca mucho menos frecuente, Guttman la reconoció al instante y se emocionó profundamente.
Se trataba de una forma toscamente circular compuesta por una serie de líneas entrecruzadas. Shimon solo la había visto un par de veces, una de ellas en una fotografía. Era el resultado de presionar en la arcilla el nudo de los flecos de una prenda masculina, el tipo de prenda que llevaban los hombres de Mesopotamia en la época de Abraham. Aquellas prendas con flecos habían desaparecido a lo largo de la historia, salvo una excepción: la estola de oración de los judíos. Shimon solo tenía que salir a la calle y buscar a un judío ortodoxo, esperando el autobús o comprando el periódico, que llevara la misma prenda casi cuatro mil años después. Y allí estaba la misma marca, profundamente impresa por Abraham, el hijo de Terach.
Al margen de lo que dijera el mensaje, la importancia de aquella tablilla, de apenas unos diez centímetros de alto por ocho de ancho y uno y medio de grosor, no podía sobreestimarse. Sería la primera evidencia arqueológica significativa de la Biblia que se descubría. Estaba el Obelisco Negro de Salmanasar IIl, que se exhibía en el Museo Británico junto a las momias y los faraones. Una de las cinco escenas que aparecían en el obelisco mostraba al rey judío Jehu rindiendo pleitesía al monarca asirio. Jehu figuraba entre los personajes de la Biblia, y ese obelisco, hallado hacia el siglo XIX por Henry Layard, corroboraba su existencia.
Pero Jehu era un personaje secundario en la gran historia bíblica. De sus protagonistas principales, desde los patriarcas hasta Moisés y Josué, no había la menor constancia arqueológica. Al menos hasta ese instante. Ante sus ojos tenía la prueba material de la existencia del más importante de los antepasados.
Sin duda, parecía demasiado bueno para que fuera verdad. ¿y si la tablilla era falsa? Recordó el gran escándalo que había estremecido a los eruditos e historiadores de todo el mundo y que él y sus amigos habían seguido con una mezcla de horror y fascinación. En 1983, el historiador británico Hugh Trevor-Roper declaró genuinos unos diarios de Hitler y pagó por ello con su reputación. Su error fue muy sencillo; quiso creer que eran auténticos. En esos momentos, sentado en su casa de Jerusalén, Guttman comprendía cómo había tenido que sentirse Trevor-Roper, porque él también deseaba desesperadamente que aquella tablilla fuera lo que parecía.
Observó la arcilla marrón-rojiza, precisamente del tipo que cualquier especialista atribuiría al Irak de aquel período. Estaba agrietada y gastada, y tenía el aspecto que solían tener las piezas de esa época. Se acercó la tablilla a los ojos. El ángulo de las inscripciones cuneiformes y todos los caracteres silábicos eran como debían ser. Y también las palabras. Las frases y su formulación encajaban con el período histórico. «Ante los jueces…» En todo el mundo solo había media docena de personas capaces de falsificar un objeto con tanta precisión, y él, Guttman, era una de ellas.
Pero una falsificación no tenía sentido. Trevor-Roper se había pillado los dedos con los diarios de Hitler porque había pasado por alto el elemento esencial: alguien se los había llevado para que ratificara su autenticidad. Una gran fortuna dependía de su veredicto. El riesgo de una estafa siempre estaba ahí.
Pero aquella tablilla no era lo mismo. Nadie había acudido a él intentando colocársela como el testamento de Abraham. Había sido más bien al contrario: él la había encontrado. De no haber sido por su impulsiva visita a Aweida, la tablilla seguiría en el mercado, en una estantería, esperando que algún coleccionista desconocido la comprara. Una sonrisa cruzó el rostro de Guttman. La lógica estaba de su lado…
Para creer que era una falsificación, tenías que creer en una serie de supuestos a cual más fantasioso: que alguien se había tomado la molestia y había corrido con los gastos de grabar una tablilla de arcilla para que pareciera una reliquia mesopotámica de cuatro mil años de antigüedad; que entonces el falsificador había puesto esa mercancía en manos de un comerciante de antigüedades con la esperanza de que el destino llevara hasta su tienda a uno de los pocos expertos mundiales en escritura cuneiforme; que dicho experto la vería entre todos los demás objetos de la tienda, la cogería y que comprendería su significado. y todo eso para qué. ¿Qué ganaría con eso el falsificador? Dinero no, desde luego, pues Guttman no había pagado nada al comerciante, que por su parte no tenía ni idea de lo que estaba entregando. No, si fuera una falsificación, el falsificador la habría llevado personalmente a Guttman y habría pedido millones de dólares.
La fría y racional verdad decía que tenía más sentido creer que la tablilla era auténtica que pensar lo contrario. La lógica respaldaba lo primero y no lo segundo. Tenía que ser genuina.
Читать дальше