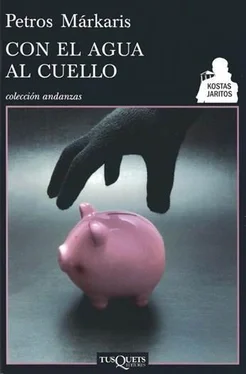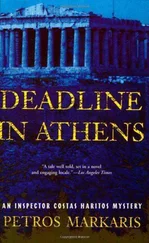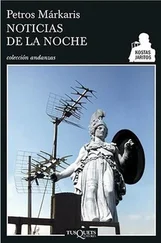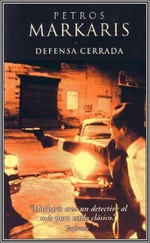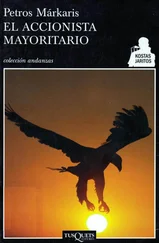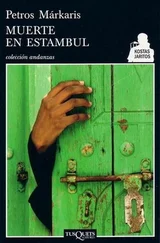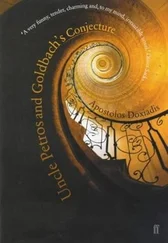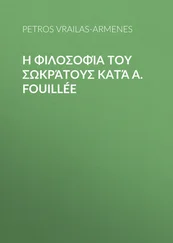Me dirijo a Varulkos.
– A usted, ¿qué le dijo por teléfono?
– Más o menos lo mismo que a Eftijía.
– ¿Era un hombre o una mujer?
– Un hombre. Me dijo adonde ir, a quién vigilar y que llevara ropa vieja. Eso no me costó mucho. Como nunca puedo comprarme ropa…
– ¿Y las pegatinas?
– Me telefoneó, me dijo qué tenía que hacer y me envió las pegatinas por correo.
– Veamos. Cuando se enteró del asesinato de Robinson, imagino que por los periódicos o por los noticiarios, ¿no comprendió que le había pedido que lo vigilara para matarle? -pregunto a Sguridu.
– ¿Cómo iba a saberlo, comisario? Yo había vigilado la casa de Robinson, pero le mataron en su despacho. ¿Por qué iba a pensar mal?
– De acuerdo. Pero no ocurrió así en el segundo caso. A Fanariotis lo mataron en el mismo lugar donde le vigilaba. Es imposible que no atara cabos. Sin embargo, tampoco esta vez lo denunció a la policía.
Sguridu calla, porque no sabe ya qué decir, y yo me vuelvo hacia Varulkos.
– También a usted le pidió que vigilara a un extranjero y, al poco, este extranjero fue asesinado. ¿No se le ocurrió ir a la policía?
Tampoco él contesta.
– ¿Les prometió más dinero? -pregunto.
– No -contestan al mismo tiempo.
– Pero ustedes pensaron que, si les había regalado cincuenta mil euros a cambio de casi nada, quizás les daría más después de haberle hecho dos favores.
– ¿Qué se supone que debía hacer yo? -se justifica Sguridu-. Estaba hasta el cuello de deudas y los cincuenta mil fueron como maná caído del cielo. Pensé que, si hacía lo que me pedía, quizá me daría más dinero y saldría a dote definitivamente.
– ¿Usted igual? -pregunto a Varulkos.
– Pensé que, si me daba un poco más de dinero, podría abrir un taller y empezar de nuevo. Construiría un almacén, alguna habitación más.
Quien organizó todo esto, sea Tsolakis u otra persona, es un tipo endiablado. Sabía no sólo que necesitaban dinero, sino también cómo reaccionarían. Y a Tsolakis lo considero perfectamente capaz de orquestar esto y más.
– ¿Y ahora qué? -pregunta Sguridu.
– Son cómplices de tres asesinatos. Me veo obligado a detenerlos y entregarlos al fiscal.
– ¡Somos inocentes! -protesta ella-. No sabíamos que ese hombre tenía intención de matar.
– Esto lo decidirá el fiscal. Y no les ayudará el hecho de que no lo denunciaran cuando se produjeron los asesinatos. Será mejor que empiecen a buscarse un abogado.
Sguridu se cubre la cara con las manos. Varulkos me mira con ojos vidriosos.
Los dejo en la sala de interrogatorios, hasta que vengan a buscarles Vlasópulos y Dermitzakis, y subo a la quinta planta para informar a Guikas.
Me espera como si yo fuera Papá Noel con los regalos.
– ¿Hay novedades? ¡Cuéntame!
– Acabo de detener a dos personas por cómplices de asesinato.
Tras contarle lo ocurrido con Sguridu y Varulkos, pregunta:
– ¿Quién es el cerebro que se oculta detrás de todo esto?
– Estoy casi convencido de que se trata de Jaris Tsolakis.
– ¿Y ése quién es?
Le cuento la historia de Tsolakis, sin mencionar a Fanis.
– ¿Por qué no le hemos detenido?
– Todavía no tenemos pruebas. Ahora lo más importante es demostrar que él ordenó las transferencias. Mavromatis intenta localizar la cuenta bancaria desde la que se hicieron las transferencias originales al banco de las Islas Caimán y de allí a los beneficiarios. Cuando la localice sabremos si Tsolakis es el titular. Tampoco hemos dado todavía con el asesino.
– ¿No es Tsolakis?
– Tsolakis es un inválido, necesita ayuda hasta para levantarse de la silla de ruedas. Él no pudo matarles.
Guikas telefonea al ministro para ponerle al corriente.
– Mañana, a las diez, en su despacho -dice después de colgar.
Ignoro qué ambiente se respira cuando se toman su café matinal los ministros y los dirigentes políticos. Por mi parte, mi café «griego ma non troppo», porque es griego pero de máquina, lo tomo a solas en mi despacho y me saca de mis casillas que algo o alguien me eche a perder este primer -y a veces único- placer del día.
A juzgar por el ambiente que se respira en el despacho ministerial, el café de la mañana tiene un aire festivo. El ministro bromea con el director general de la policía y con el subsecretario, que hoy también ha acudido; el propio ministro es blanco de las bromitas del director y del subdirector, a quienes deberíamos incluir en la categoría de «pelotas graciosillos». Cuando Guikas menciona la visita del agregado holandés y su amenaza de interponer una queja oficial, el ministro responde:
– Que se quejen, que se quejen… No sacarán nada. -Después se vuelve hacia mí-: ¿Y bien, señor comisario? Denos la buena nueva.
Tal vez eso explique el ambiente distendido del desayuno. Sabían de antemano que hay buenas noticias. Haya crisis o no, los griegos siempre cobran por adelantado.
Inicio un informe que se detiene en todas las estaciones, como los antiguos trenes de cercanías. Empiezo con el descubrimiento de la carrera atlética de Eftijía Sguridu y Stéfanos Varulkos y la expulsión de ambos por dopaje, paso a las coincidencias con el caso Okamba y termino con la historia de los mendigos.
Todos escuchan boquiabiertos.
– ¡Un plan diabólico! -exclama el secretario general.
– Y nosotros buscando terroristas… -dice el ministro mirando al secretario general de reojo.
– En todo caso, tenía usted razón en algo, jefe.
– ¿En qué?
– La clave estaba en los cincuenta mil euros.
– ¿Lo ven? -se entusiasma él-. Ya lo decía yo.
– ¿Y en qué punto estamos ahora? -nos reconduce el ministro.
– Hemos detenido a Sguridu y a Varulkos por complicidad, en el caso de Sguridu, en dos asesinatos, y, en el de Varulkos, en uno.
– ¿Y las pegatinas? -inquiere el secretario general. -No sé si podremos fundamentar una acusación. Lo decidirá el fiscal.
– ¿Por qué no detenemos a Tsolakis? -pregunta el secretario general-. Es el autor intelectual de los hechos.
– Porque, aun estando casi seguros de que él ordenó las transferencias, no podemos probarlo y él lo negará todo. Nuestra única esperanza es localizar la cuenta de la que partió el movimiento de fondos y, a través de ella, a su titular. El fiscal Mavromatis trabaja en ello. Además, no sabemos quién es el autor material. Tsolakis lo conoce, por supuesto, pero, mientras no podamos arrinconarle, no nos lo dirá.
– ¿Y cuál fue el móvil? ¿Por qué lo hizo?
– Por desgracia, tampoco lo sabemos. Está claro que a dos de las víctimas, Robinson y De Moor, ni siquiera las conocía. Y suponiendo que conociera a Zisimópulos y a Fanariotis, no entiendo por qué querría matarles. Sólo se me ocurre que quisiera vengarse.
– Vengarse, ¿de qué? -se extraña el director general.
– Lo mismo nos preguntamos nosotros -contesta Guikas.
– ¿Qué datos podemos hacer públicos? -pregunta el ministro.
Guikas interviene de nuevo:
– En mi opinión, todavía ninguno. No deberíamos hacer declaraciones hasta que estemos en condiciones de detener a Tsolakis o a quien ordenó las transferencias.
– En cualquier caso, estamos en el buen camino y hemos avanzado mucho -constata el ministro con satisfacción.
Las palabras del ministro se confirman en cuanto regreso a mi despacho.
– Ha llamado el señor Mavromatis. Dice que le llame enseguida. Es urgente -me informa Kula.
– Hemos encontrado la cuenta bancada -anuncia el fiscal, exultante, en cuanto oye mi voz.
– ¿Quién es el titular? -Estoy sobre ascuas e íntimamente rezo para que no sea Tsolakis.
Читать дальше