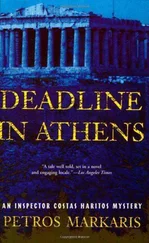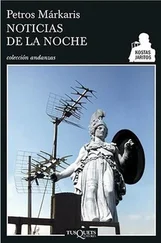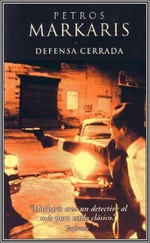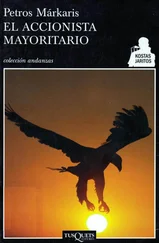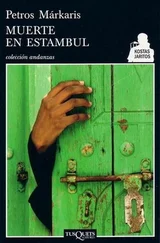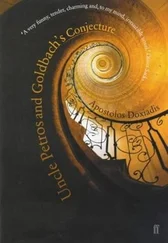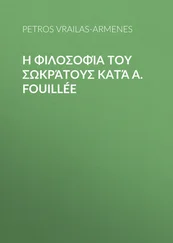Adrianí dormía a mi lado con sus ronquidos sordos y continuos como el sonido de una cisterna que no acaba de llenarse. Normalmente, me pone tan nervioso que tengo que morder la almohada para contenerme, pero anoche casi no la oía. Por primera vez en muchos días, devoraba las horas nocturnas como caramelos y no quería que terminaran.
Desde hace un mes, levantarme de la cama por la mañana supone un esfuerzo titánico. Pienso en el día que me espera, en el programa de austeridad, sin novedades ni desviaciones, y mis pies se niegan a tocar la alfombrilla tendida junto a la cama. Hoy me siento contento y relajado, porque me lo estoy pasando bien. Tengo los diccionarios desparramados alrededor y paso de uno al otro. Encuentro la mejor definición en la página 33 del Dimitrakos:
«Suicida: 1. Se aplica al que se suicida; el que muere de su propia mano. 2. Se aplica al que corre riesgos excesivos, así como a sus ideas, sus actos, etc.»
– ¿Te pasa algo? -Adrianí asoma la cabeza por la puerta entornada y me observa, inquieta.
– No, estoy muy bien.
– ¿Por qué no te levantas?
– Estoy haciendo el vago…
– No te encontrarás mal, ¿verdad?
– No. Tampoco estoy agotado de tanto trabajar.
Me mira, sorprendida de mi tono sarcástico, que últimamente había remitido, junto con los síntomas postoperatorios. Lo cierto es que yo también me pregunto a qué se debe mi inesperada mejoría. ¿Al lavado de cerebro que me practicó ayer Uzunidis? ¿O al suicidio público de Favieros? A este último, sin duda. Algo no encaja en este suicidio, algo que me corroe desde el instante en que vi sus sesos aplastados contra la enorme pecera del decorado, algo que hizo emerger al policía medio ahogado y sin aliento que hay en mí. Gilipolleces, pensaba cada vez que mis reflexiones llegaban a este punto. Me monto películas para matar el tedio. En el fondo, sin embargo, sabía que no es así. El componente teatral del suicidio de Favieros no pegaba con nada, y eso me molestaba.
Odio remolonear en la cama. Hace tiempo me provocaba un sentimiento de culpabilidad, porque me parecía que robaba horas del servicio. En mi situación actual, me hace sentir peor aún. Me levanto y empiezo a vestirme, sin dejar de pensar en Favieros. Sólo cuando ya estoy vestido me percato de que, por primera vez en meses, me he puesto traje y corbata. Me miro en el espejo de la puerta del viejo armario ropero. Me devuelve la imagen de un policía, y esta confirmación me sienta bien. Lo único que desentona es la sombra de barba en mi jeta. Un rostro bien afeitado constituye una especie de certificado de salud y capacidad laboral. La barba, en cambio, denota enfermedad, jubilación o desempleo. A lo largo de los dos últimos meses he pertenecido a la segunda categoría y me rasuraba cada tres días. Es la primera vez que hago un tímido intento de afeitado diario; para eso me quito la chaqueta y voy al cuarto de baño. Cuando termino me pongo de nuevo la americana y dejo los diccionarios desparramados en la cama. Es uno de los pocos privilegios que me ha concedido Adrianí después de mi percance: no estoy obligado a ordenar nada, ni siquiera mis diccionarios, aunque los detesta y siempre me pegaba la bronca cuando los dejaba por ahí. Ahora no dice nada, porque, según ella, no conviene que me canse mientras dure mi convalecencia. A pesar de todo, suelo recogerlos yo mismo, porque Adrianí los guarda de cualquier manera, a su antojo, como si así se vengara de ellos.
Está sentada a la mesa de la cocina, pelando unos calabacines. Levanta la cabeza distraída, segura de verme en pijama. Se queda inmóvil y con los ojos desencajados, contemplando la versión trajeada de mí mismo como si se tratara de un fantasma del pasado.
– ¿Adónde vas?
– A comprar los periódicos.
– ¿Te has puesto el traje para comprar periódicos?
– En realidad, habría debido ponerme el uniforme, como si fuera a desfilar, pero he decidido dejarlo correr. No hace falta exagerar.
Se le cruzan los cables y, en lugar de echar el calabacín en la cacerola con el agua, lo tira a la basura. Salgo de casa y cierro de un portazo, para despertarla ahora que no estoy.
Cuando se abren las puertas del ascensor en la planta baja me topo con la señora Prelati.
– Qué alegría, señor Jaritos -exclama con entusiasmo-. Por fin, el policía que conocemos de siempre.
Me dispongo a plantarle un beso, sin importarme las consecuencias, previsibles e imprevisibles, cuando recuerdo la antipatía mutua entre Adrianí y la Prelati. Tal vez su comentario encierre una pulla contra mi mujer, que desde hace tiempo no me deja salir solo de casa.
Mis sospechas se disipan cuando el del quiosco me recibe con tanto entusiasmo como Prelati.
– Ya era hora, comisario. Enhorabuena -grita-. Tiene mejor aspecto que nunca. ¿Por qué será?
– Los periódicos.
– ¿A cuál le toca el turno?
Lo pregunta porque compro un diario diferente cada día, bien para variar, bien para constatar que todos me aburren por igual; todavía no estoy seguro.
– A todos, excepto los deportivos.
Me mira estupefacto pero enseguida se le ilumina el rostro.
– El suicidio, ¿eh? -pregunta, feliz de haber encontrado la respuesta al enigma.
– Sí. ¿Por qué, sabes algo?
– ¡No, por Dios! -responde con el pavor instintivo del ciudadano que no quiere líos-. Por lo poco que he visto, tampoco saben los periódicos.
Me da la enhorabuena una vez más y mete los diarios en una enorme bolsa de plástico. Bajo por la calle Aronis y llego a la plazoleta de San Lázaro. Al lado hay un viejo café reconvertido en cafetería. Elijo una mesilla en la sombra y saco el fajo de periódicos de la bolsa de plástico. El camarero, un cincuentón aburrido, se me planta delante con un escueto «dígame». Pido un café griego ma non troppo con azúcar y recibo una mirada torva que equivale a una imprecación silenciosa, probablemente porque mi elección devuelve la cafetería a la categoría de café.
Todos los periódicos destacan el suicidio de Favieros en primera plana. Sólo varían los titulares. «Trágico suicidio de Iásonas Favieros» y «Misterioso suicidio delante de las cámaras», proclaman los más serios. A partir de ahí, la cosa empeora: desde el «Espectacular suicidio de Favieros» hasta el «Suicidio en exclusiva» y el «Gran Hermano sangriento». En todas las portadas aparece una foto, seleccionada también de acuerdo con criterios distintos. El diario más serio publica una imagen de Favieros estrechando la mano del primer ministro. Otros dos lo muestran con el cañón de la pistola en la boca. Los más amarillistas optaron por una foto de Favieros muerto y la pecera ensangrentada.
Sorbo el café griego, que está aguado, y leo los reportajes uno tras otro. Están llenos de incógnitas y suposiciones, es decir, nadie sabe nada y todos aventuran conjeturas arriesgadas. Un periódico sostiene que Favieros atravesaba grandes dificultades económicas y estaba al borde de la quiebra. Otro, que padecía una enfermedad incurable que lo empujó a poner fin a su vida de ese modo espectacular. Un diario de izquierdas analiza a fondo los graves problemas psicológicos que afligían a Favieros desde que la policía militar lo torturó durante la dictadura. Incluye una entrevista a cierto psiquiatra, que siempre salta a la palestra en ocasiones como ésta, presenta impresionantes perfiles psicológicos del asesino o de la víctima y te hace pensar en lo que se pierde el FBI al no contar con sus servicios. Otro periódico, el que menciona al Gran Hermano en el titular, plantea la hipótesis de una enfermedad incurable que moviese a Favieros a pactar con el canal de televisión la emisión en directo de su suicidio desde sus estudios, para cobrar una cuantiosa suma de dinero y dejársela a su familia. Finalmente, una de esas publicaciones de nuevo cuño que semejan fotonovelas insinuaba que Favieros era homosexual y que se había volado la cabeza para librarse de un chantaje.
Читать дальше