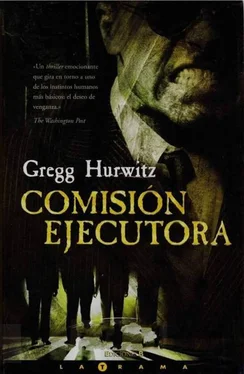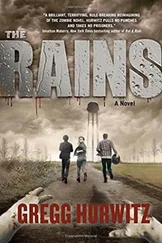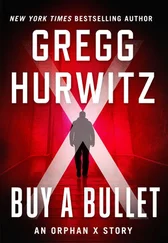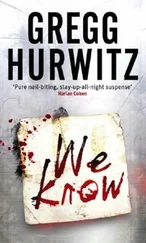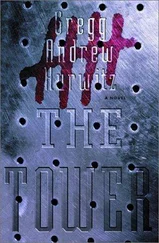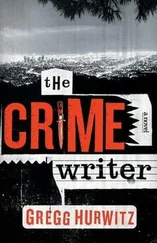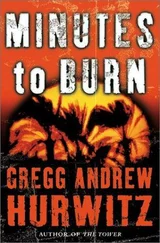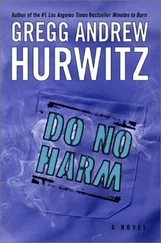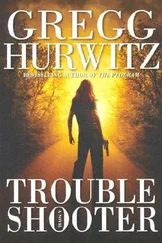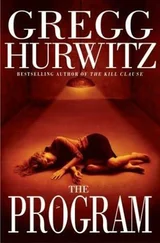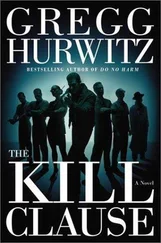Gregg Hurwitz - Comisión ejecutora
Здесь есть возможность читать онлайн «Gregg Hurwitz - Comisión ejecutora» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Comisión ejecutora
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Comisión ejecutora: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Comisión ejecutora»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Comisión ejecutora — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Comisión ejecutora», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Agotado y abatido, regresó a su apartamento. Presa del insomnio, permaneció incorporado en la cama, estudiando las facturas de teléfono pormenorizadas. La factura más reciente de Erika Heinrich sólo llegaba hasta principios de mes. ¿Y si estaba obsoleta? Los horarios de llamadas podían haber cambiado en las tres últimas semanas. El día siguiente era miércoles, uno de los días que Bowrick solía recibir llamadas, así que decidió darle otras veinticuatro horas.
Cuando por fin conectó el Nokia, sólo tenía dos mensajes de los dos últimos días. El primero era un par de minutos de monótonas divagaciones de Dray, decepcionada al averiguar que las notas del abogado no habían aportado pistas nuevas. Le alarmó comprobar que, a lo largo de todo el día, había soterrado todo recuerdo de Ginny bajo un mecanismo de defensa mental; no había pensado un solo minuto en ella. El aguijonazo regresó más punzante aún, como un manotazo sobre una herida reciente, y echó por tierra el respiro que había supuesto aquel paréntesis.
En el siguiente mensaje, Dray le hacía saber que el jefe Tannino había vuelto a llamar -al parecer por segunda vez en lo que iba de mes-; estaba preocupado por Tim y deseoso de verle. Ananberg le había llamado al Nextel la noche anterior hacia las tres. Su mensaje decía simplemente: «Tim, soy Jenna.»Le alegró que el resto de la Comisión no lo hubiera molestado, tal como les había pedido. Tener a Robert y Mitchell al margen por el momento le quitaba un peso de encima. Escuchó un par de veces más el mensaje de Dray en busca de instantes en los que la voz se le quebraba levemente y delataba sentimientos de necesidad o añoranza.
Se sentó a su mesita y contempló la fotografía de Ginny, desgastada de tanto llevarla en la cartera. Notó que sus pensamientos se disgregaban y traspasaban fronteras sin parar mientes en barreras. Luego intentó dormir sin conseguirlo. Estaba tumbado boca abajo, con la mirada fija en el despertador, cuando dieron las cinco y media y el aparato emitió su descarado zumbido.
Se pasó el día en el puesto de vigilancia, que sólo abandonó un par de veces para mear y comprar un burrito en un puesto de comida mexicana calle arriba. A causa de la falta de estímulos, la cabeza le hervía como si estuviera sumido en una suerte de neblina resacosa. El aire olía más a tubo de escape que a oxígeno, y el mar no daba la menor señal de estar lamiendo las rocas apenas a diez manzanas de allí.
En el semáforo calle adelante, un vendedor de dudosa nacionalidad vendía diminutas banderas de Estados Unidos a diez pavos la unidad. América, irónica tierra de las oportunidades.
La tarde se hizo atardecer y el atardecer dejó paso a la noche. Cuando dieron las once y cuarto, Tim aflojó el protector lumbar un agujero para que los calambres le hicieran tensar la parte inferior de la espalda y así estar más alerta. Veinte minutos después seguía erguido en el asiento, con la mirada fija en la entrada de la tienda. A las doce menos cuarto empezó a maldecir. Llegó la medianoche, y entonces puso en marcha el coche y metió primera.
Justo iba a salir cuando Bowrick dobló la esquina.
Capítulo 29
Bowrick pasó casi tres cuartos de hora en el teléfono del 7-Eleven antes de salir, tirar un escupitajo a la acera y marcharse Palms arriba. Tim había aparcado el coche en Palms previendo que Bowrick regresaría por donde había venido. Supuso que vendría a pie, porque antes no tenía vehículo propio; su nuevo domicilio no podía estar muy lejos.
El muchacho caminaba con un aire gacho característico, los hombros encorvados, las caderas levemente desequilibradas -igual que un perro apaleado- a favor de la pierna derecha. Llevaba una camisa blanca y negra de franela abierta, con los faldones hasta mitad de los muslos como si fueran una falda. Tim aguardó a que doblara la esquina hacia Penmar antes de seguirlo a pie. Un par de manzanas más abajo, Bowrick levantó el pasador de una cancela que le llegaba a la altura de la cadera y se metió en un desastrado patio delantero con un óvalo de tierra que debía de haber sido un jardín. La casa en sí, una estructura prefabricada con la simplicidad uniforme de los edificios de las urbanizaciones, estaba levemente al bies en el solar, con los tablones de color turquesa retrete combados por la humedad y mal alineados. Para cuando Tim la pasó de largo, el chico ya había entrado por la puerta.
Recuperó el coche, aparcó a varias casas de la de Bowrick y permaneció sentado, fingiendo consultar un mapa. Tras unos cinco minutos apareció un Escalade trucado y tocó la bocina a pesar de la hora avanzada. Bowrick salió con una bolsa de lona pequeña y subió al vehículo de un salto. Al pasar a su altura, Tim alcanzó a ver al conductor, un chico hispano con camiseta imperio ceñida y llamas de color naranja tatuadas en los hombros y el cuello.
Probablemente iban de camino a realizar una entrega nocturna.
Tim esperó a que se alejara el sonido del motor, cogió la cámara del asiento de atrás y se acercó a la casa. Rastreó el patio en busca de mierda de perro y, al no encontrar ni rastro, saltó la verja. Seis zancadas y se pegó a la pared lateral para ponerse unos guantes de látex. Las casas aledañas estaban a unos diez metros, no porque los jardines fueran amplios, sino porque la casa de Bowrick era tan pequeña que no llenaba ni un solar tan modesto como aquél. Se acercó a la ventana y miró dentro. La casa, poco menos que un amplio espacio, se parecía a la de Tim en cuanto a su funcionalidad desnuda. Una mesa, una pequeña cómoda, una cama de matrimonio con las sábanas retiradas. Se llegó hasta la parte de atrás y echó un vistazo por la ventana del cuarto de baño para tener la seguridad de que dentro no había nadie. En la puerta de atrás vio una cerradura Schlage de cuidado y un par de pestillos, de modo que regresó a la ventana del baño, hizo saltar la rejilla y se coló como un gusano para ir a caer sobre el retrete, que, afortunadamente, tenía la tapa bajada.
No había cepillo de dientes ni vaso; ni siquiera pasta dentífrica.
Se coló en la estancia principal. Dos camisas dobladas y un par de calcetines aguardaban encima de la cama, como si Bowrick los hubiera dejado allí para llevárselos y luego hubiese decidido lo contrario.
A todas luces, el chaval iba a pasar fuera una noche; probablemente más.
Apartó la silla de la mesa, la dejó en el centro de la habitación y se subió encima. Necesitó ocho instantáneas Polaroid para tener documentación panorámica del interior. Dejó las brumosas fotos blancas encima de la cama para que acabaran de revelarse, se acercó a la mesa y empezó a registrar los cajones. Facturas y un talonario a nombre de David Smith. Cinco billetes de veinte dólares escondidos bajo una bandeja para documentos en el cajón superior le dieron a entender que no se había marchado definitivamente.
En una caja volcada en una esquina había un altar de lo más hortera con una cruz dorada, un óleo en miniatura de Jesucristo con la corona de espinas y unas cuantas velas ya usadas. La presencia de algo así en casa de Bowrick no hacía más que confirmar a Tim en su desconfianza hacia hombres que dejaban su compás moral en manos de un Dios capaz de tolerar la existencia de Joe Mengele y las brigadas de exterminio serbias. Interrumpió sus cavilaciones condenatorias al caer en la cuenta de que estaba abordando el asunto con prejuicios, y se centró en obtener información antes de cribarla.
Registró armarios, cajones, el colchón y las alacenas ubicadas debajo del fregadero. En el suelo de un armario había dos cascos -uno agrietado- y una sudadera Carhartt hecha un guiñapo. La moqueta se combaba por los extremos y tiró de ella para ver si ocultaba algún escondrijo para armas abierto en el suelo. No había ni rastro de armas en la casa. El filo más grande era un cuchillo para carne en la pequeña encimera de baldosas que hacía las veces de cocina. Dos puertas, dos ventanas: estupendo lugar para una ejecución.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Comisión ejecutora»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Comisión ejecutora» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Comisión ejecutora» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.