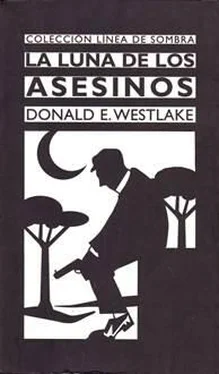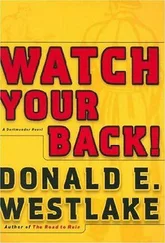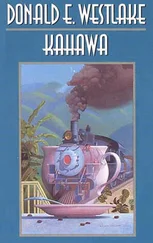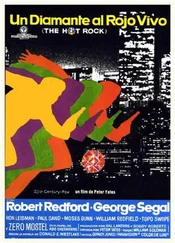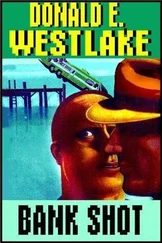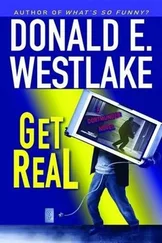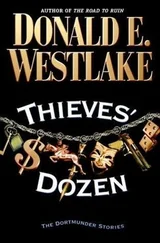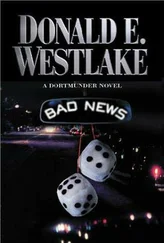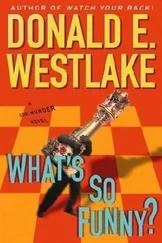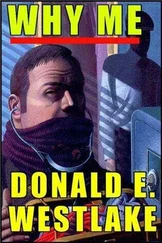– Creo que llamará -repuso Calesian-. Mañana. Lo hará como con Al Lozini.
– Vendrá á por su amigo.
Pese a la situación en la que se encontraba, Calesian sintió irritación y no pudo evitar mostrarla.
– ¿Por qué estás tan seguro?
Quittner miró a Calesian. Sus ojos eran azul celeste, casi parecían los de un ciego. Sin ninguna expresión, contestó:
– No debiste mandarle el dedo. No es de la clase de hombres a los que se les puede hacer eso.
No valía la pena tratar de defenderse, pero Calesian no pudo impedirlo:
– Es más fácil verlo ahora -dijo-. En su momento parecía lo indicado.
– No es esa clase de hombre. Nunca lo fue.
Quittner apartó la mirada, volvió a fijarse en el jardín. Calesian trató de encontrar algo que decir en su defensa, pero lo distrajo el ruido de la puerta del estudio. Era Buenadella.
Tenía un aspecto terrible. Era increíble lo que había cambiado en el transcurso de unas horas. Dentro de su gran cuerpo parecía macilento y trémulo. Su rostro estaba surcado de profundas arrugas dirigidas hacia abajo, como la máscara de la tragedia. Había enviado a su familia fuera de la ciudad y él debería haberse ido con ellos, pero había insistido en quedarse. No porque sirviera de nada; se había transformado en una vieja histérica y asustada.
Dulare en ese momento colgaba el teléfono. Lo miró y le preguntó:
– ¿Qué pasa, Dutch?
– ¿Hay novedades? ¿Lo atraparon? -En la voz de Buenadella había un débil jadeo; era la peor de sus nuevas características.
– Todavía no -contestó Dulare-. ¿Qué tal por arriba?
– El doctor dice que Green se despertó un momento.
– Por fin -comentó Dulare.
Quittner volvió la cabeza, atento. Calesian seguía mirando a Quittner.
– Unos pocos minutos -dijo Buenadella.
– ¿Le habló alguien? -preguntó Quittner dirigiéndose hacia el escritorio.
– No estuvo tan despierto como para poder hablar. Sólo abrió un poco los ojos.
– Si realmente se despierta -le dijo Quittner a Dulare-, tendremos que hablar con él.
Calesian, que estaba junto a los ventanales, tocó con la palma uno de los cristales. Estaba caliente, más caliente que el aire de la habitación, de modo que debía hacer calor afuera, aun cuando las luces de los faroles daban un aspecto frío a la vegetación.
– No sé por qué razón no lo matamos -dijo Buenadella-. Es la única razón que tendría Parker para venir aquí, ¿no es cierto? Matémoslo, dejémoslo en una calle como hizo Parker con Shevelly.
Dulare, hablando con impaciencia incontrolada, dijo:
– Es una carta que mantenemos. Mientras lo tengamos, Parker se mostrará dispuesto a negociar.
– ¿Y si trata de irrumpir aquí?
– Me encantaría -contestó Dulare.
Calesian se volvió y miró otra vez por las ventanas. Buenadella decía algo con su jadeo, pero Calesian no escuchaba. Trataba de pensar en cómo caerle simpático a Quittner.
¿Hubo un movimiento allí, del otro lado del jardín, entre los arbustos?
No. Eran sus nervios. Calesian cerró los ojos, los abrió y volvió a mirar. Nada. Tendría que hacerle ver a Quittner cuánta gente en la policía lo seguía, cuántos le debían favores. En ese momento se apagaron las luces.
Wiss pensaba utilizar la bomba que él mismo había fabricado valiéndose de una botella de gaseosa vacía y de otras materias que escondía en el maletín que solía llevar consigo. Elkins conducía, y cuando llegaron a la central eléctrica se limitó a aminorar la marcha y acercarse a la acera, mientras Wiss se asomaba por la ventanilla del coche y arrojaba la botella a lo alto. Voló por encima de la valla; cuando Elkins ya aceleraba, cayó en medio de la estructura de alto voltaje y estalló al contacto con el suelo. Hubo una gran explosión, no muy sonora, pero que cortó el servicio eléctrico en todo ese sector de la ciudad. Conduciendo por un mundo súbitamente desprovisto de luces, rodeado de la más negra oscuridad, Wiss y Elkins se dirigieron de nuevo al centro de la ciudad; tenían otro trabajo que hacer esta noche.
Cuando las luces se apagaron, la oscuridad fue la más completa que hubieran experimentado los habitantes de la ciudad. Las estrellas en lo alto apenas si marcaban la posición del cielo sin luna, pero la tierra era el fondo de un pozo donde los hombres tropezaban y movían sus brazos como antenas. Los defensores de la casa de Buenadella miraron de pronto la nada, apretaron las pistolas, se inmovilizaron, trataron de ver con los oídos, aunque no oían nada más que su propia respiración y los débiles ruidos del hombre que estaba en la ventana contigua.
– ¡Silencio! -se susurraban unos a otros-. Me parece oír algo.
Dos de ellos vieron un resplandor frente a sus ojos, dispararon hacia la oscuridad y los relámpagos de luz roja producidos por sus armas los deslumbraron y los volvieron aún más ciegos.
Los dos hombres ocultos en la furgoneta de reparación de televisiones del otro lado de la calle, detectives de la CID estatal, no creyeron, al principio, que nada anduviese mal. Tenían su propio generador eléctrico en la furgoneta y la cámara con la que miraban el mundo externo estaba equipada con infrarrojos. Pero en ese momento, cuando comprendieron que sucedía algo, se abrieron las puertas traseras de la furgoneta, una linterna iluminó sus caras y una voz dijo:
– No intenten nada.
De todos modos hubieran intentado empuñar las armas, a pesar de que los cegaba el resplandor de la linterna apuntada a sus ojos, si no hubieran oído simultáneamente el ruido de disparos en la casa de Buenadella, cosa que les recordó que, ante todo, ellos eran técnicos. Desconcertados, aunque comprendían instintivamente que éste era un asunto en el que no les convenía inmiscuirse, levantaron las manos.
Tom Hurley sostenía la linterna, mientras que Ed Mackey, con la capucha en la cara, subía a la furgoneta, desarmaba a los dos hombres y los ataba juntos, espalda contra espalda, con sus propios cinturones.
– Asegúrate de que no esté funcionando la cámara -dijo Hurley.
Mackey vio la cámara y la golpeó tres veces con el cañón de la pistola.
– No está funcionando -contestó, y él y Hurley bajaron de la furgoneta y fueron hacia la casa.
Stan Devers había trepado a un poste telefónico a media manzana de distancia, poco antes de que se apagaran las luces. Iba preparado con guantes aislantes y un par de pesadas tenazas, y mientras hubo luz, se aseguró de reconocer el grupo de cables que iban en dirección a la casa de Buenadella. Cuando se apagaron las luces trabajó sirviéndose del tacto, cortando una por una las líneas y escuchando los sonidos musicales que hacían al cortarse. Cuando terminó, arrojó las tenazas a la oscuridad oceánica que había a sus pies y bajó lentamente, buscando los escalones metálicos. No tenía sentido de la altura en esa oscuridad y le pareció que tardaba mucho en llegar al suelo; ya debería haber llegado. Un pánico estúpido trató de aflorar en su pecho, y sintió la urgencia idiota de saltar, de sortear el resto del descenso, por largo que fuese, terminar de una vez. Sin embargo, siguió pulgada a pulgada. Cuando al fin su pie tocó tierra, lo sintió como una sorpresa.
Los tres conductores, Mike Carlow, Philly Webb y Nick Dalesia, habían estado esperando en tres coches estacionados a una manzana de distancia. Cuando llegó la oscuridad, avanzaron usando sólo las luces de posición. Delante podían ver la luz donde Mackey y Hurley se ocupaban de los hombres de la furgoneta de reparaciones. Fueron hacia allí y dirigieron los coches hacia la propiedad de Buenadella, las luces largas, cuatro cada uno.
Los hombres del piso habían visto las débiles luces de los automóviles que se acercaban. Se habían preparado para disparar, pero el repentino resplandor de las luces largas los cegó.
Читать дальше