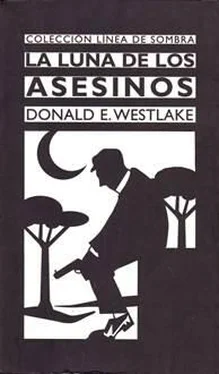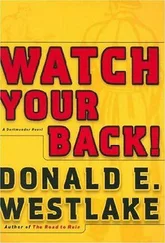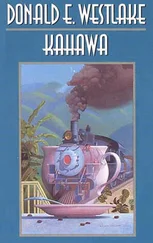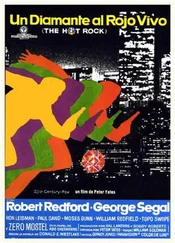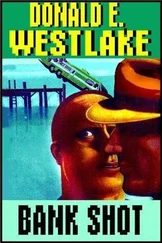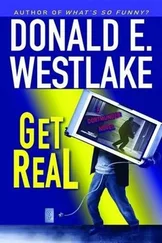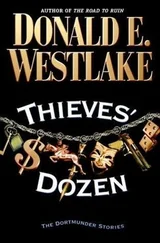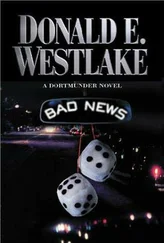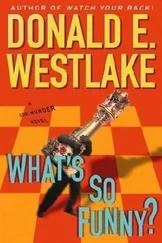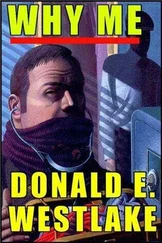– ¡Gracias a Dios! -exclamó Maureen.
– Estoy acabado -dijo Leffler. Su garganta se cerraba cuando trataba de hablar, las palabras salían como estranguladas-. No me importa, Maureen, no me importa lo que pase. Estoy acabado con Lozini. Se acabó.
– No te preocupes, querido -lo consoló ella, y lo rodeó con sus brazos, inclinando la cara hacia sus cabellos grises-. Ya pasó todo -dijo.
Y como un tonto, como un niño, como un huérfano, él empezó a llorar.
Ben Pelzer se detuvo junto a su automóvil con la llave en la mano. Mientras Jerry Trask y Frank Slade vigilaban la calle, él se inclinó un poco, sin soltar la maleta llena del dinero de Frank Schroder, y metió la llave en la cerradura del coche.
Por el rabillo del ojo vio el movimiento y se incorporó con un súbito presentimiento. Dos hombres salían del coche estacionado detrás, y antes de ver siquiera las pistolas en sus manos, supo que se trataba de un asalto.
Trask y Slade debían defenderlo. Pelzer tenía una pistola bajo su chaqueta, pero en ningún momento pensó en sacarla. Se volvió con movimientos rápidos, como en una película muda, y corrió en diagonal por la acera, alejándose de los hombres que salían del coche.
Trask y Slade los habían visto al mismo tiempo y los dos trataron de sacar las pistolas. Stan Devers hirió a Trask en el hombro y Trask dio media vuelta y cayó de rodillas en el pavimento. Slade estaba sacando una pistola y Dan Wycza esperó dos segundos después del disparo de Devers antes de hundir una bala en la frente de Slade.
Mike Carlow ponía en marcha el motor del Ambassador, ligeramente inclinado sobre el volante, observando la acción, listo para ocultarse si alguno de los otros llegaba a sacar una pistola.
Pero tal cosa no iba a suceder. Trask, de rodillas, seguía tanteando infructuosamente bajo su chaqueta:
– Imbécil -dijo Devers, y le disparó al oído.
Ben Pelzer siguió corriendo, zigzagueando por la acera, sacudiendo la maleta. Si la hubiera soltado, se habría escapado. Wycza y Devers dispararon al mismo tiempo y Pelzer se desplomó en la acera. La maleta pareció rodar y quedó contra una boca de riego.
Wycza y Devers entraron en el Ambassador y Carlow condujo hasta la boca de riego.
– Yo bajo a buscarla -dijo Devers, consciente de que se había equivocado. Bajó, cogió la maleta, se la dio a Wycza en el asiento trasero y subió junto a Carlow.
Parker observó lo excitados y contentos que estaban todos por el resultado de la operación, y escuchaba los comentarios que hacían al respecto. «Fue tan fácil», decían todos.
Los primeros en regresar fueron Wiss y Elkins, que portaban el mayor botín de la noche: 146.487 dólares, el dinero de la cámara de seguridad del corredor de bolsa.
– Lo estaban guardando para un día de lluvia -dijo Elkins.
Philly Webb, que había sido el conductor del vehículo en el que habían venido Wiss y Elkins, había vuelto inmediatamente a la oficina de la compañía de alarmas a recoger a Handy McKay y a Fred Ducasse. Antes de que llegaran, Carlow, Wycza y Devers se presentaron con la maleta del traficante de drogas, con 80.800 dólares.
– Tendríamos que tener una noche así una vez por año -dijo Wycza.
Devers se sentía tan feliz que parecía borracho:
– Qué diablos -decía-, ¿por qué no una vez al mes?
Dalesia, Hurley y Mackey llegaron después con el botín más pequeño de la noche: 7.625 dólares de la operación con el prestamista. Era menos de lo que Faran había supuesto, pero para entonces ya no le importaba a nadie. Además, Mackey venía cargado de anécdotas simpáticas sobre Nick y su esposa, que durmió durante todo el robo.
– Él la despertará mañana por la mañana -decía Mackey-, y le dirá: «Querida, anoche nos asaltaron»; y ella le responderá: «Querido, deja la bebida para los clientes».
Parker no decía nada. Miraba y escuchaba, y los dejaba expresar su satisfacción y su excitación nerviosa; todavía no eran las tres, quedaba bastante tiempo para hacer su propio trabajo.
Webb llegó con Handy y Ducasse, y entonces ya estuvieron al completo. Reunieron todo el dinero y volvieron a contarlo. La suma total llegaba a 276.287 dólares. El dinero estaba apilado en la mesa del comedor.
– Muchachos, es más de un cuarto de millón de dólares -dijo Mackey.
– Lápiz y papel -pidió Hurley-. Quiero saber cuánto es mi parte.
Resultó ser 25.117 dólares. Nadie podía creer que resultara una cifra tan grande, aun después de dividir por once, de modo que tres de ellos volvieron a hacer la división. Y siguió dando lo mismo. Veinticinco mil ciento diecisiete dólares por cabeza.
– Una hermosa noche de trabajo -afirmó Elkins, sonriendo.
– Ahora haremos el otro trabajo de la noche -dijo Parker.
Todos lo miraron y él percibió que en el placer del éxito se habían olvidado de él y de lo que se suponía que tendrían que hacer a continuación. Su voz los bajó a la tierra de golpe. Parker esperó hasta que las sonrisas se borraron de sus rostros, hasta que los ojos volvieron a mostrarse duros e impenetrables, esperó hasta que estuvieron listos de nuevo para el trabajo.
– Está bien -dijo.
Calesian sentía cómo todo se le escurría de las manos. Había tenido las riendas en sus manos el tiempo suficiente como para sentir el sabor del poder, y ahora todo se le escapaba.
Ese hijoputa de Parker. Lo cogerían, por supuesto, terminarían con él, si no era esta noche sería mañana o algún día de la semana, pero sería demasiado tarde para Calesian. El poder que se había deslizado de las manos de Buenadella a las de Calesian ya se le había escapado, se había ido como arena por el agujero de una bolsa. Y no podía hacer nada para remediarlo.
La casa de Buenadella se había convertido en una auténtica fortaleza. Era defendida, al menos, por cuarenta hombres armados, sin contar al propio Dutch y a Ernie Dulare. También estaba un tipo llamado Quittner, enviado por Frank Schroder. Quittner era un tipo frío, alto y flaco, pálido y silencioso como la muerte. No era miembro regular de nada. Pertenecía a Frank Schroder como un caballo pertenecía a un policía montado. La mayor parte del tiempo Quittner no parecía existir; de vez en cuando Frank Schroder quería un representante en algún sitio, en algo que consideraba muy importante, y allí estaba Quittner, con plenos poderes, para tomar decisiones por Schroder y después desaparecer de la escena.
De modo que ahora el poder estaba entre Ernie Dulare y Quittner. Y cuando la crisis fuera superada y Quittner desapareciese, Dulare quedaría al mando de todo.
El poder era algo extraño. Al Lozini lo había tenido en sus manos durante mucho, mucho tiempo, sin que nadie lo cuestionase, pero Dutch Buenadella había podido ir desangrándoselo poco a poco, a lo largo de tres años, sin que Lozini lo notase: robándole dinero, robándole hombres, tomando centímetro a centímetro el control de la situación.
Si no hubieran aparecido las armas, el cambio de mando habría sido simple e indoloro, tan automático como un movimiento mecánico. Pero cuando Parker y Green aparecieron en la ciudad, el equilibrio se rompió; una vez que la violencia se había vuelto el único modo de hacer funcionar las cosas, Buenadella había perdido el ritmo, había dejado de funcionar y era inevitable que el poder huyese de sus manos.
Pero no volvería a Lozini. Una vez que un hombre había perdido su poder, parecía perder también la seguridad que lo sustentaba. Lozini, con su dominio intacto, nunca hubiera ido a casa de Calesian con una pistola, ni Calesian se habría atrevido nunca a dispararle si Lozini siguiera al mando; de modo que, en cierta forma, había sido la conciencia de su falta de poder la que había matado a Lozini más que ninguna otra cosa.
Читать дальше