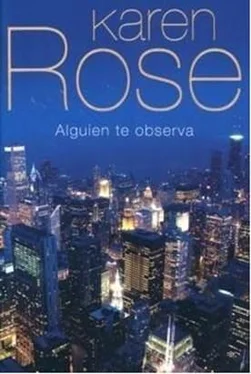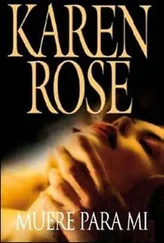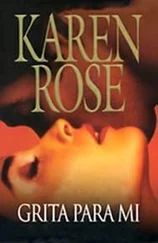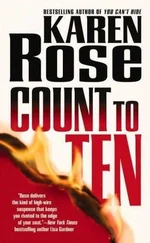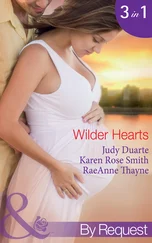Del cajón del tocador extrajo el pequeño álbum que tal vez constituyera su mayor tesoro y su mayor pesar. Mientras lo hojeaba, sus ojos se clavaban en una fotografía detrás de otra. Luego, como siempre, cerró el álbum con decisión y lo guardó. Necesitaba dormir. Abe Reagan pasaría a recogerla a las seis y la llevaría al lugar donde deberían encontrar el cadáver de Anthony Ramey.
Le habría gustado poder lamentar su muerte, pero no podía.
Anthony Ramey era un violador, y no había recuperación posible para sus víctimas.
Ella lo sabía muy bien.
Jueves, 19 de febrero, 00.30 horas
Zoe Richardson cerró con llave la puerta después de haber enviado a su amante de vuelta a casa, junto a su esposa. Encendió el televisor; había grabado las noticias de las diez, pues durante la emisión había estado ocupada. Se estiró con gestos lánguidos; se sentía tan gratamente sorprendida como la primera vez. Se había propuesto seducirlo por ser quien era y por los contactos que tenía, pero además el hombre había resultado una maravilla en la cama. No había tenido que fingir ni una sola vez.
Pero la diversión había terminado. Era hora de ponerse a trabajar. Rebobinó la cinta hasta que aparecieron los alegres presentadores de las diez, y su buen humor se ensombreció súbitamente, como siempre que veía a otra persona ocupar el puesto que alguna vez le había pertenecido. Había cumplido con su deber, maldita sea. Había retransmitido todas las noticias insulsas y de poco interés que le habían puesto por delante. En fin, qué más daba. Con sus nuevos contactos, llegar a lanzar un bombazo, el relato que haría aparecer su rostro en todos los televisores estadounidenses, era solo cuestión de tiempo. Y una vez ahí, no tenía intenciones de desaparecer.
«Ah, ahí estamos», pensó. Su rostro aparecía en pantalla. Explicaba a los espectadores que aquella tarde había mantenido una entrevista con la señorita Mayhew, la ayudante del fiscal, quien había sido incapaz de conseguir que condenaran al hijo del adinerado industrial Jacob Conti. Se las arregló para parecer sinceramente afectada, pero la verdad era que el fracaso rotundo de Kristen Mayhew le producía un placer desmesurado. Se volvió. «Bonito perfil, Zoe», pensó, y la cámara se desplazó para volver a enfocar al famoso Jacob Conti.
«¿Puede explicarles a los espectadores cómo se siente al conocer el veredicto, señor Conti?»
El atractivo rostro de Conti adoptó una expresión de absoluto alivio.
«No puedo expresar lo aliviados y felices que nos hemos sentido mi esposa y yo al ver que los miembros del jurado no consideraban culpable a mi hijo. Esa acusación sin fundamento ha estado a punto de arruinar su juventud.»
«Algunos consideran que las vidas que han quedado arruinadas son las de Paula García y el hijo que gestaba, señor Conti.»
El semblante del hombre se demudó para dar paso a una expresión de absoluto pesar.
«Quiero expresar a la familia García mi más sentido y sincero pésame. No alcanzo a imaginar lo que deben de estar sufriendo con la pérdida. Pero la culpa no es de mi hijo.»
Zoe se vio a sí misma asentir y curvar los labios hacia abajo durante un breve instante antes de entrar a matar.
«Señor Conti, ¿puede dirigir unas palabras a quienes afirman que sobornó al jurado?»
Ajá, lo había pillado por sorpresa. Sin embargo, el hombre recobró enseguida la calma y, con admirable aplomo, arqueó una ceja.
«Tengo por costumbre hacer caso omiso de los rumores, señorita Richardson. Sobre todo si son tan ridículos como ese. -A continuación ladeó la cabeza en un gesto de asentimiento, un movimiento suave y elegante, para indicar que se disponía a marcharse-. Ahora debo volver junto a mi familia.»
Ella se volvió hacia la cámara.
«Estas han sido las palabras del industrial Jacob Conti, quien ha expresado su condolencia a la familia de Paula García y, al mismo tiempo, el alivio que siente al saber que su hijo dormirá en casa esta noche. Devolvemos la conexión.»
Zoe detuvo la cinta y la extrajo del aparato. Más tarde incorporaría aquel fragmento a la cinta maestra, aquella en la que grababa sus mejores momentos. Un currículum de lo más original. Se puso en pie y se deleitó con la sensación que le producía la seda resbalándole por las piernas a medida que la bata se colocaba en su sitio. Le encantaba la seda. Aquella prenda se la había regalado uno de los ayudantes del alcalde. Se habían hecho mutuamente unos cuantos favores políticos. Sonrió. Luego se habían entregado a otro tipo de favores. En los momentos en que se permitía sincerarse consigo misma, admitía que lo echaba de menos; pero la mayoría de las veces solo echaba de menos las prendas de seda.
Muy pronto podría comprarlas por sí misma. Muy pronto podría permitirse comprar todo lo que deseara. Porque, muy pronto, todo Estados Unidos confiaría en su rostro y en su voz a la hora de conocer las noticias. Se paseó inquieta por la pequeña sala de estar. Necesitaba una primicia. Hasta el momento le había ido bastante bien acosando a la incansable e intrépida perseguidora del mal, la fiscal Kristen Mayhew. Su intuición le decía que si algo funcionaba era mejor no tocarlo. Tabaleó en la manga de seda con una uña embellecida con la manicura francesa mientras se preguntaba qué actividad aparecía en la agenda de Kristen Mayhew para primera hora del día siguiente.
Jueves, 19 de febrero, 00.30 horas
La pantalla del ordenador relumbraba en la oscuridad de la habitación. No había duda de que internet había convertido el mundo en un pañuelo. La persona cuyo nombre había extraído de la pecera residía en la costa norte de Chicago, en una de las zonas más caras de la ciudad.
Pensó que no podría acometer a su séptima víctima en el mismo lugar donde vivía y trabajaba. Tenía que conseguir que el hombre saliera de allí, debía atraerlo hasta el lugar que había elegido para su cometido.
Miró el montón de sobres; a la luz de las farolas que se filtraba por las cortinas despedía una blancura poco natural. Pero antes tenía otra cosa que hacer.
Jueves, 19 de febrero, 6.30 horas
La policía científica tenía la zona preparada cuando Reagan detuvo su todoterreno frente al Jardín Botánico. El interior del edificio albergaba flores tropicales. En el exterior, los escasos restos de césped estaban secos y de color marrón. Caía una lluvia fina. Jack había tendido una lona tras la zona de aparcamiento, sobre un estrecho tramo de césped ensombrecido por las vías del ferrocarril elevado. La policía científica debía de haber encontrado algo.
Abrazándose a sí misma para protegerse del frío, Kristen se deslizó del alto asiento del todoterreno y, con sus zapatillas de deporte, se abrió camino por el fango cubierto de escarcha junto al fornido Abe Reagan. Él aminoró el paso para esperarla y ella se lo agradeció; su cuerpo la protegía del viento. Había detenido el coche delante de su casa cuando faltaba un minuto para las seis. En el asiento del acompañante llevaba una bolsa que contenía bagels de salmón ahumado, así que Kristen probó otro manjar local y descubrió que el salmón le gustaba casi tanto como el gyro de la noche anterior.
Cuando se aproximaron, Jack se paseaba con el semblante adusto por la parte exterior que limitaba la cinta amarilla.
– Venid a ver esto. -Fue todo cuanto dijo. Uno de sus ayudantes se arrodilló y enfocó la tierra con una linterna.
No; no era tierra. No era barro cubierto de escarcha. Horrorizada, Kristen no podía apartar la mirada mientras se le helaba la sangre. «No puede ser, no puede haber hecho esto. Es inconcebible.»
– Caray -masculló Abe con un hilo de voz-. ¿Quiénes son Sylvia Whitman, Janet Briggs y Eileen Dorsey?
Читать дальше