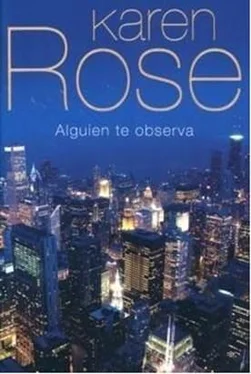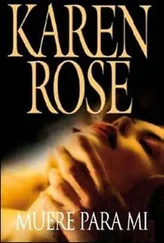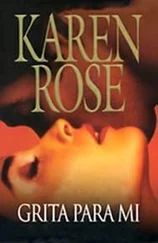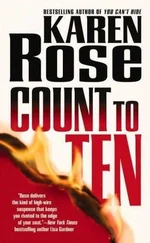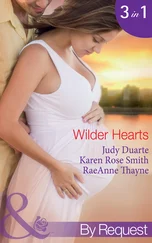Kristen señaló la pared que quedaba detrás de Abe.
– Ten cuidado. Hay un poco de desorden ahí abajo.
Abe pensó que el desorden de casa de Kristen Mayhew resultaba más armonioso que el orden que reinaba en casa de cualquiera de sus hermanos. La repisa de la chimenea estaba lijada y desprovista de barniz. Sobre ella, apoyadas en la pared, había unas muestras de madera teñida. Abe suspiró. Su humilde servidor tenía razón. El cerezo era la mejor opción.
Kristen dio un respingo cuando la escalera que conducía al sótano crujió bajo los pasos de Reagan. No sabía qué la ponía más nerviosa, si el hecho de saber que un asesino la espiaba estando en su propia casa o que por primera vez en toda su vida hubiese un hombre en ella. Respiró hondo, el aroma del té la relajó lo bastante como para no comportarse como una loca. Abe Reagan regresó a la cocina y guardó la pistola en la funda que llevaba colgada al hombro.
La pistola. Había desenfundado el arma. Un escalofrío le recorrió la espalda.
– ¿Sin novedad?
Él asintió.
– Aquí no hay nadie más que tú, yo y el gato negro que está sobre tu almohada.
Kristen esbozó una sonrisa.
– Es Nostradamus. Me permite que duerma en su cama.
Reagan soltó una carcajada y ella notó que el corazón le daba un pequeño vuelco que nada tenía que ver con el acecho de un psicópata. Era increíblemente guapo y parecía agradable. Aun así, era un hombre.
– ¿Tu gato se llama Nostradamus? -le preguntó con una sonrisa.
Kristen asintió.
– Mefistófeles aún no ha vuelto. Ha salido a cazar ratones.
La sonrisa de Abe se hizo más amplia.
– Nostradamus y Mefistófeles. El profeta agorero y el mismísimo diablo. ¿Y por qué no Pelusa o Copo de Nieve?
– Nunca he sido capaz de ponerles nombres simpáticos -respondió Kristen con sequedad-. No va con su naturaleza. La primera semana que estuvieron en casa, destrozaron la moqueta de tres habitaciones.
– Pues si alguna vez te compras un perro, llámalo Cerbero. Así tendrás a la familia al completo.
Kristen notó un tirón en las comisuras de los labios, justo lo que él se había propuesto; de pronto, sintió una oleada de gratitud por sus esfuerzos para levantarle el ánimo.
– El guardián de tres cabezas del Hades. Lo tendré en cuenta. ¿Te apetece un poco de té? Suelo tomarlo por la noche cuando estoy muy tensa. Espero que me temple los nervios y pueda dormir.
– No, gracias. Debería marcharme a casa y recuperar unas cuantas horas de sueño. Tengo que encontrarme con Mia y Jack de madrugada en el escenario del primer crimen.
Las manos de Kristen se calmaron al posarlas en la tetera.
– ¿Por cuál empezaréis?
Él se encogió de hombros.
– Por Ramey. Iremos en el mismo orden que él.
Kristen se sirvió té. Le temblaban las manos y el té se derramó en la vieja encimera. Hizo una mueca.
– Tiene sentido. -Levantó la vista y se encontró con que Abe la miraba con la misma intensidad que en el despacho de Spinnelli. Se dio cuenta de que estaba preocupado y eso la hizo erguirse. Ella no era una mujer cobarde. Podía ser muchas cosas, pero no cobarde-. Yo también quiero ir.
Él lo pensó un momento.
– Tiene sentido -dijo repitiendo sus palabras-. Ponte calzado cómodo.
Kristen bajó la vista a la taza de té y luego volvió a alzarla.
– No tengo coche.
– Pasaré a recogerte a las seis en punto.
La partida había empezado y le tocaba a ella mover ficha.
– Gracias. Mañana alquilaré un coche, pero…
– No te preocupes, Kristen. No me importa.
Y era evidente que lo decía en serio, lo cual la inquietó.
– Entonces…
Él se dio impulso para apartarse de la pared en la que estaba apoyado.
– Me voy. -Se detuvo junto a la puerta-. Has hecho un trabajo estupendo en la casa.
Kristen rodeó con las manos la taza humeante y captó su calor. Tenía mucho frío.
– Gracias. Y gracias por acompañarme a casa. Y por el gyro.
Él escrutó su rostro con semblante impenetrable.
– ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí?
Ella esbozó una sonrisa que aparentó mucha más seguridad de la que sentía.
– Segurísima. Vete a dormir. Quedan pocas horas para las seis.
Abe la miró poco convencido antes de volverse hacia la puerta de la cocina y salir en busca del coche. A través de las cortinas vaporosas que cubrían las ventanas la vio cerrar con llave y conectar la alarma. Por un momento, dudó si entrar y llevársela a la fuerza a algún lugar relativamente seguro, como un hotel; pero sabía que debía mantenerse al margen. Kristen Mayhew era una mujer adulta y totalmente capaz de tomar sus propias decisiones.
Cuando puso en marcha el motor y arrancó, se dio cuenta de que no lo había llamado detective Reagan. Ni tampoco Abe. Habían estado hablando durante casi una hora y no se había dirigido a él con ningún nombre. No debía permitir que aquello le molestara, que algo en ella lo molestara. Era atractiva, pero había conocido a muchas mujeres atractivas desde que no trabajaba de incógnito. Durante cinco años había evitado intimar con nadie, y encontraba tiempo para ver a su familia, a sus hermanos y hermanas, a sus padres, a Debra, siempre preocupado por si lo habían seguido, por si el simple hecho de visitarlos los ponía en peligro.
Ahora se había librado de la carga que suponían la confidencialidad y el aislamiento constantes y trabajaba en un entorno en el que las personas establecían relaciones profesionales y sociales. Era normal que se sintiese tentado el primer día que salía. Lo raro sería no encontrar tentadora a Kristen Mayhew. Se conservaba igual de guapa que la primera vez que la había visto.
Sin embargo, a diferencia de entonces, ahora se sentía libre de experimentar sin culpabilidad el deseo que se aferraba a su instinto visceral como una mano resbaladiza. Debra se había ido para siempre. Tras cinco años en los infernales confines de la existencia, por fin había alcanzado la paz. Y él debía seguir adelante con su vida. El primer paso sería conseguir que Kristen Mayhew lo llamara por su nombre de pila. A partir de ahí, todo se andaría.
Desde la ventana del salón, Kristen observó, preocupada, cómo las luces del coche de Reagan desaparecían al doblar la esquina. «Tengo que ser valiente», se dijo. Escrutó la calle preguntándose si el hombre que había asesinado a cinco personas la estaría espiando en aquellos momentos. Sin embargo, la calle estaba desierta y en las ventanas de las casas vecinas reinaba la oscuridad. No obstante, el sentimiento de inquietud persistía. Kristen no estaba segura de hasta qué punto podía atribuirlo al hombre que se hacía llamar su «humilde servidor» o a aquel que se había mostrado incapaz de dejarla desprotegida en un pasillo sin luz.
Se dirigió despacio a su dormitorio y se sentó frente al tocador. Tratándose de hombres, Abe Reagan constituía un buen ejemplar. Alto, moreno. Muy guapo. No era tan ingenua como para no darse cuenta del interés que destellaba en sus ojos azules, y era lo bastante honrada como para admitir que aquello no la dejaba indiferente. Metódicamente, extrajo las horquillas de su moño y las colocó en una bandejita de plástico mientras contemplaba su reflejo en el espejo. No era guapa, y lo sabía. Tampoco resultaba excesivamente poco atractiva, y también lo sabía. Los hombres a veces se fijaban en ella. Pero ella nunca se volvía a mirarlos, nunca les ofrecía la mínima esperanza.
Había oído los rumores. La llamaban la Reina de Hielo.
El nombre se correspondía bastante con la realidad, por lo menos en apariencia, que era lo único que permitía que los demás vieran.
Pero no era tan fría como para no reconocer a los hombres de buenas intenciones, y algunos había. No estaba tan ciega como para no darse cuenta de que Abe Reagan era uno de ellos. Sin embargo, incluso los hombres de buenas intenciones exigían más de lo que ella era capaz de dar, en muchos aspectos.
Читать дальше