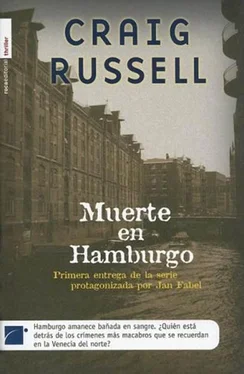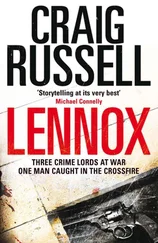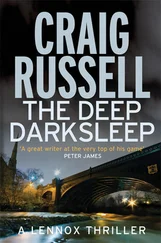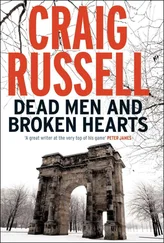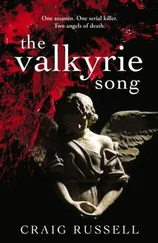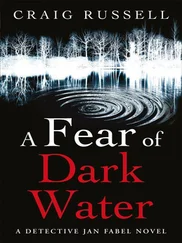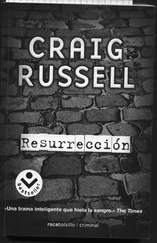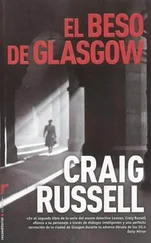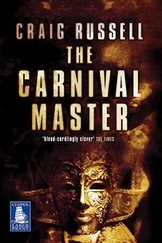– Dios santo, ¿acaso cree que no lo sé? -replicó Menzel-. Me he pasado quince largos años sentada en una celda en Stuttgart-Stammheim pensando en ello. Lo que debe entender es el poder que tenía sobre nosotras. Exigía un compromiso total. Eso quiere decir que cortamos los lazos que teníamos con nuestra familia, nuestros amigos, con cualquier influencia cuerda y racional. Su voz era la única que escuchábamos. Era madre, padre, hermano, camarada, amante: todo. -Parecía que la pasión renacía en su interior y luego se apagaba-. Era un cabrón manipulador.
Menzel se encendió un cigarrillo con lo que quedaba del otro. Fabel volvió a fijarse en las manchas amarillentas en las yemas de los dedos.
– ¿Gisela era tan fanática como el resto de ustedes?
La sonrisa de Menzel estaba cargada de tristeza.
– Era la más fanática. Karl-Heinz fue su primer amante. Estaba loca por él. Lo que ha dicho antes usted era cierto. No le quedó más remedio que matarla. Karl-Heinz la había programado para matar. Usted sólo fue el instrumento que provocó su muerte: él fue el artífice.
– Lo que no entiendo es por qué. -La perplejidad de Fabel era auténtica-. ¿Por qué Svensson, por qué usted, sentían la necesidad de hacer lo que hicieron? ¿Qué era tan terrible en nuestra sociedad para tenerle que declarar la guerra?
Menzel se quedó un momento callada antes de contestar.
– Es la enfermedad alemana. La falta de historia. La falta de una identidad clara. Intentar descubrir quiénes somos. Es lo que nos llevó al nazismo. Es lo que hizo que nos convirtiéramos en sucedáneos de los norteamericanos después de la guerra: como un niño descarriado que intenta llevarse bien con su padre imitándolo. Era esa banalidad ultracapitalista, de palomitas, lo que despreciábamos. Declaramos la guerra a la mediocridad -dijo con una sonrisa sarcástica-, y ganó la mediocridad.
Fabel se quedó mirando el té fijamente. Sabía cuál tenía que ser su siguiente pregunta. Ya sabía la respuesta, aunque tenía que preguntarlo de todas formas.
– ¿Svensson está muerto de verdad?
Se suponía que Svensson había muerto durante el tiroteo cuando su grupo intentó asesinar al entonces Erste Bürgermeister de Hamburgo. Una bala disparada por un policía alcanzó el depósito de gasolina del coche de Svensson, y éste se incendió. Svensson murió quemado. Después de su muerte, la policía no pudo encontrar el historial dental clave para determinar su identidad. Svensson, el terrorista consumado, se había pasado años borrando su existencia de los archivos oficiales.
Marlies Menzel se tomó un momento para responder. Se recostó en su silla y dio una calada al cigarrillo, estudiando a Fabel como si lo evaluara.
– Sí, Herr Fabel. Karl-Heinz murió en aquel coche. Se lo aseguro.
Fabel la creyó.
– Será mejor que vuelva ya a Hamburgo -le dijo-. Siento haberla molestado.
– ¿O quizá lo que sienta sea haber removido el pasado? Es el lugar al que pertenezco: a su pasado. Igual que Gisela. -Hizo una pausa-. ¿Tiene lo que ha venido a buscar, Herr Fabel?
Fabel sonrió y se puso en pie.
– Ni siquiera sé qué he venido a buscar. Espero que le vaya bien la exposición.
– Un acto de creación. Una especie de expiación por los actos de destrucción en los que participé. Un final adecuado, creo. Verá, Herr Fabel, será mi debut y mi último acto. -Menzel echó la ceniza en el cenicero de la mesa.
– ¿Disculpe? -El rostro de Fabel mostraba confusión. Marlies Menzel alzó el cigarrillo y lo examinó atentamente.
– Tengo cáncer, Herr Fabel. -Sonrió con amargura-. Terminal. Por eso me soltaron antes de tiempo, en parte. Si ha venido a buscar alguna clase de justicia, esto es todo lo que puedo ofrecerle.
– Lo siento -contestó Fabel-. Adiós, Frau Menzel.
– Adiós, Herr Kriminalhauptkommissar.
Jueves, 18 de junio. 18:00 h
Pöseldorf (Hamburgo)
De regreso a Hamburgo, Fabel llamó a la Mordkommission. Le pidió a Maria que recabara toda la información que pudiera sobre Wolfgang Eitel. No había habido ninguna novedad en la Kommission, así que Fabel le dijo que no regresaría hasta el día siguiente. Colgó y volvió a llamar, y pidió que le pasaran con Brauner, quien le dijo que las huellas dactilares de Schreiber coincidían con las del segundo grupo halladas en el piso de Blüm. Por una vez, la presencia de huellas exculpaba a un sospechoso en lugar de incriminarlo. Si Schreiber hubiera sido el asesino, habría hecho lo posible por eliminar todos los rastros de su presencia en el piso. Y en las otras escenas el Hijo de Sven no les había dejado nada con lo que continuar la investigación.
Fabel tenía una plaza alquilada en un garaje subterráneo en la calle de su piso. Acababan de dar las ocho cuando dejó el coche en su sitio. Cuando se bajó, se puso las manos en la parte baja de la espalda y arqueó la columna, para intentar desprenderse del agarrotamiento y el cansancio. Fue entonces cuando advirtió que detrás de él había dos tipos enormes. Se dio la vuelta y se llevó la mano al arma instintivamente. Los dos hombres sonrieron y alzaron las manos en un gesto pacificador. Los dos tenían el pelo negro, uno muy rizado y el otro liso y peinado hacia atrás. Ricitos también se había dejado un bigote inverosímilmente grande y poblado. Estaba claro que eran turcos. Fue Ricitos quien habló.
– Por favor, Herr Fabel… No queremos líos, no pretendíamos asustarle. Nos envía Herr Yilmaz. Le gustaría hablar con usted. Ahora, si puede ser.
– ¿Y si no puede ser?
Ricitos se encogió de hombros.
– Depende de usted, por supuesto. Pero Herr Yilmaz nos ha dicho que le dijéramos que tenía algo que podía ser importante para su investigación.
– ¿Dónde está?
– Tenemos que llevarlo nosotros… -La sonrisa de Ricitos se ensanchó de un modo que no hizo que Fabel se sintiera más seguro-. Si le parece bien.
Fabel sonrió y negó con la cabeza.
– Cogeré mi coche y los seguiré.
Los dos matones tenían un Polo esperándolos fuera y Fabel los siguió por las calles de la ciudad. Lo condujeron a la zona de Harburg. Fabel llamó a la Mordkommission y le dijo a Werner que lo llevaban a una reunión con un confidente, pero no le contó que se trataba de Yilmaz. Werner quiso enviarle un equipo de refuerzo completo, pero Fabel le dijo que esperara y que volvería a llamarlo cuando supiera dónde iba a tener lugar la reunión.
El Volkswagen de los turcos entró en una pequeña propiedad de edificios industriales y comerciales diseñados sin pizca de imaginación. Aparcaron delante de un almacén ancho y de poca altura. Se había construido en los setenta o los ochenta, y la pintura color rojo intenso estaba desprendiéndose de las tuberías exteriores de metal, la única concesión a la moda arquitectónica de aquella época. Mientras los dos turcos salían del coche, Fabel llamó a Werner y le dio su posición.
– Ten cuidado, Jan -le dijo Werner.
– Estaré bien. Pero si no doy señales de vida en media hora, manda a la caballería.
Fabel cerró el móvil y bajó de su BMW. Ricitos esbozó una sonrisa radiante debajo del denso bigote y le abrió la puerta, que necesitaba tanto una mano de pintura como las tuberías. Fabel indicó a los dos turcos que no pasaba nada, que entraran ellos primero.
El almacén era pequeño, pero estaba repleto de cajas de productos alimenticios, todas etiquetadas en un idioma que Fabel supuso que sería turco. En uno de los lados del edificio se alzaba un tabique, mitad cristal reforzado con espiral de alambre, mitad placa de yeso; estaba orientado al aparcamiento. Esta división separaba el almacén principal de las oficinas. Por el cristal del despacho principal, Fabel vio a Yilmaz sentado con dos hombres. Uno era un turco de aspecto fuerte; el otro era un hombre menudo y sucio que llevaba un abrigo roñoso de estilo militar. Tenía la piel ictérica y los ojos hundidos del consumidor habitual de drogas.
Читать дальше