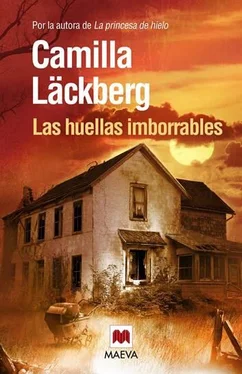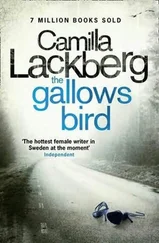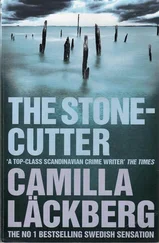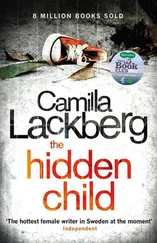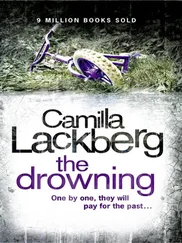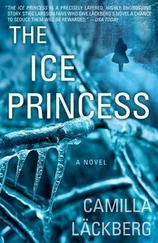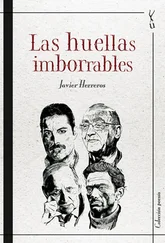– Leif y yo nos hemos comprado una casa en Fjällbacka. En Sumpan.
– Ah -acertó a decir Patrik esforzándose por eliminar de su expresión los indicios de perplejidad.
– Pues sí, queríamos mudarnos más cerca de los padres de Leif, ahora que tenemos a Ludde. -Acompañó sus palabras con un gesto hacia el carro de la compra en el que llevaba sentado a un chiquillo que sonreía de oreja a oreja, y que hasta entonces le había pasado inadvertido a Patrick.
– ¡Vaya, vaya! -se sorprendió Patrik-, Parece que nos hayamos puesto de acuerdo. Yo también tengo una niña en casa, Maja, de la misma edad.
– Sí, ya me lo habían contado -rio Karin-, Estás casado con Erica Falck, ¿verdad? ¡Dile de mi parte que me encantan sus libros!
– Lo haré -respondió Patrik saludando con la mano a Ludde, que parecía programado para aplicar la dosis máxima de encanto.
– Pero dime, ¿a qué te dedicas ahora? -preguntó Patrik con curiosidad-. Lo último que oí fue que trabajabas en una asesoría contable.
– Sí, bueno, de eso hace ya algún tiempo. Lo dejé hace tres años. Ahora estoy de baja maternal en una asesoría financiera.
– Ajá, pues mira, yo estoy en mi tercer día de baja paternal -declaró Patrik no sin cierto orgullo.
– ¡Qué bien! Pero… ¿dónde está…? -Karin buscaba a la pequeña mirando a su alrededor y Patrik le respondió con una sonrisa bobalicona.
– Erica se ha quedado con ella un rato, yo tenía que salir a hacer unos recados.
– Ya, ya, me lo sé de memoria -repuso Karin con un guiño-. La incapacidad de los hombres para hacer dos cosas al mismo tiempo parece un fenómeno universal.
– Sí, será eso -admitió Patrik un tanto avergonzado.
– ¡Oye! ¿Por qué no nos vemos con los niños algún día? No es fácil tenerlos entretenidos, y así tú y yo tendremos ocasión de hablar con otro adulto. No me digas que no te parece un buen plan -dijo poniendo los ojos en blanco y mirando luego a Patrik con gesto inquisitivo.
– Pues sí, claro, ¿cuándo y dónde nos vemos?
– Yo suelo dar un paseo diario con Ludde sobre las diez. Si queréis, podéis sumaros. Podríamos vernos delante de la farmacia sobre las diez y cuarto.
– Me parece perfecto. Oye, por cierto, ¿qué hora es? Se me ha olvidado el móvil en casa y lo uso de reloj.
Karin miró la hora.
– Las dos y cuarto.
– ¡Mierda! ¡Llevo dos horas fuera! -Patrik empujó el carrito y se encaminó a la caja corriendo-. Pero ¡nos vemos mañana!
– A las diez y cuarto. En la puerta de la farmacia. ¡Y no llegues un cuarto de hora tarde, como siempre! -le gritó Karin alejándose.
– No -gritó a su vez Patrik poniendo la compra en la cinta. Esperaba de todo corazón que Maja no se hubiese despertado.
La bruma matinal flotaba densa al otro lado de la ventanilla cuando iniciaron el descenso en Gotemburgo. El tren de aterrizaje empezó a zumbar. Axel apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. Era un error. Las imágenes acudían a su retina, como tantas otras veces a lo largo de los años. Cansado, abrió los ojos de nuevo. No había dormido gran cosa la noche anterior. De hecho, se la pasó dando vueltas en la cama de su apartamento de París.
La voz de la mujer sonaba fría al teléfono. Le transmitió la noticia de la muerte de Erik con un tono empático pero, al mismo tiempo, distante. No era la primera vez que daba la noticia de un fallecimiento, eso lo comprendió Axel enseguida por el modo en que se lo dijo.
Se le turbó la mente cuando intentó imaginarse todos los anuncios de muerte que debían de haberse comunicado a lo largo de la historia… Llamadas de la policía, un sacerdote ante la puerta, un sobre con el sello del ejército. Todos esos millones y más millones de personas que habían muerto. Alguien debió de comunicar su muerte. Siempre hay alguien que debe comunicar la muerte.
Axel se llevó la mano a la oreja. Con los años, se había convertido en un acto reflejo. Estaba completamente sordo del oído izquierdo y, sin saber por qué, el zumbido se calmaba cuando se cubría la oreja con la mano.
Giró la cabeza para mirar por la ventanilla, pero se encontró con su propia imagen reflejada en el cristal. Un hombre de ochenta años, gris, surcado de arrugas. Ojos tristes, hundidos. Pasó la mano por la cara del reflejo. Por un instante, le pareció estar viendo a Erik.
Las ruedas del avión tocaron tierra con un ruido sordo. Ya estaba allí.
Escarmentado por el pequeño incidente ocurrido en su despacho, Mellberg cogió la correa que había colgado de un clavo en la pared y la fijó al collar de Ernst.
– Vamos, a ver si terminamos cuanto antes -gruñó Mellberg, pero Ernst empezó a saltar feliz en dirección a la puerta a una velocidad que obligó a Bertil a correr detrás para seguirlo.
– Eres tú quien debe guiar al perro, no al contrario -observó Annika muerta de risa al verlos pasar.
– Si quieres puedes sacarlo tú -masculló Mellberg antes de continuar hacia la salida.
Maldito chucho. Le dolían los brazos del esfuerzo de sujetarlo. Pero después de pararse en seco, alzar una pata junto a un arbusto y aliviar la vejiga, Ernst pareció calmarse, así que pudieron continuar paseando a un ritmo más pausado. Mellberg se sorprendió silbando distraídamente una cancioncilla. La verdad, aquello no era tan mala idea. Un poco de aire fresco, un poco de ejercicio, tal vez le sentaran bien. Y Ernst iba tan dócil ya, olisqueando el sendero del bosque al que habían llegado. Tranquilísimo. Claro, exactamente igual que las personas, el animal era consciente de que lo guiaba una mano firme que era la que decidía. No supondría ningún problema meter en cintura a aquel chucho.
Justo en ese momento, Ernst se paró en seco. Con las orejas tiesas y tensos todos y cada uno de los músculos de su cuerpo nervudo. Luego, estalló en puro movimiento.
– ¡Ernst! ¿Qué coño…? -Mellberg se vio arrastrado a tal velocidad que a punto estuvo de caerse. Sin embargo, consiguió recuperar el equilibrio en el último instante e intentó seguir al perro, que iba a galope tendido.
– ¡Ernst! ¡Ernst! ¡Para ya! ¡Quieto! ¡Ven aquí! -Mellberg se asfixiaba debido a tan inusual esfuerzo físico, de modo que le costaba gritar. El perro ignoró sus órdenes. Cuando casi volando doblaron una esquina, a Mellberg se le hizo la luz y comprendió lo que había ocasionado tan súbita carrera. Ernst se lanzó sobre un enorme perro de color claro que parecía de la misma raza, y los dos canes empezaron a rodar fogosos por el suelo, mientras la dueña del perro tiraba de una correa y Bertil de la otra.
-¡Señorita! [2] ¡Quieta! ¡Eso no se hace! ¡Siéntate! -Una mujer menuda y de piel oscura le daba órdenes al perro con aspereza y, a diferencia de Ernst, el otro obedeció y retrocedió apartándose de su recién hallado compañero de juegos. El animal se sentó avergonzado mirando implorante a su dueña.
– ¡Pero bueno, Señorita, eso no se hace! -La mujer obligó al perro a mirarla a los ojos sin dejar de reprenderlo y hasta Mellberg tuvo que contener el impulso de ponerse firme.
– Eh… yo… lo siento -balbució tirando de la correa en un intento de impedir que Ernst volviera a abalanzarse sobre el perro que, a juzgar por el nombre, era hembra.
– No tiene ningún control sobre su perro. -Le recriminó la mujer con dureza. La dueña de Señorita echaba chispas por aquellos ojos oscuros al mirarlo. Hablaba con cierto acento que encajaba con su aspecto sureño.
– Bueno, no es mi perro… Simplemente, lo estoy cuidando hasta que… -Mellberg se oía farfullar como un adolescente. Se aclaró la garganta e hizo un nuevo intento con algo más de autoridad en la voz-. No tengo experiencia con los perros. Y este no es mío.
Читать дальше