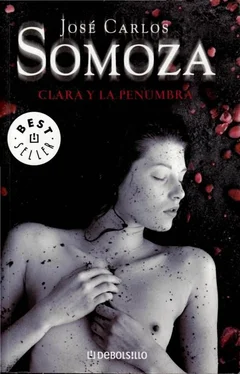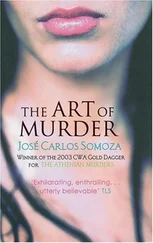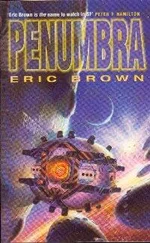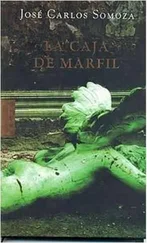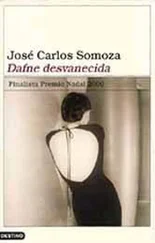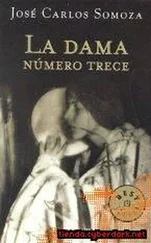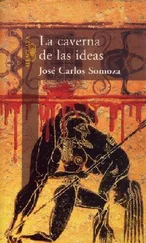– Y la ayudaste, Sally, estoy seguro. Ahora, Annek se siente mejor.
«Cinismo tres veces al día después de las comidas», pensó Bosch.
– ¿ Cu á ndo regreso a casa del se ñ or P?
Bosch recordó que Tulip á n p ú rpura había sido adquirida hacía casi quince años por un individuo llamado Perlman. Se trataba de uno de los clientes más apreciados por la Fundación. Sally era la décima sustituta del cuadro. Todas sus predecesoras y ella llamaban a Perlman «el señor P». Últimamente, el señor P parecía haberse encaprichado con Sally y exigía que no la sustituyeran a finales de año. Como pagaba un mantenimiento astronómico por la obra, sus deseos eran órdenes. Además, Perlman había cedido amablemente su Tulip á n para aquella gira europea, de modo que era preciso devolverle el favor.
– El más indicado para informarte acerca de ese aspecto es Willy. Te paso con él. Y ánimo.
– Gracias, abuelito.
Mientras De Baas proseguía con la conversación, Benoit pareció despojarse de una máscara a la fría luz violeta de las paredes. Extrajo un pañuelo de la chaqueta y se secó el sudor al tiempo que daba rienda suelta a sus nervios.
– Estoy harto de estos puñeteros cuadros, pueden creerme… Niñatas y niñatos de mierda, elevados a la categoría de obras de arte… -Y deformó la voz, imitando el acento de Sally-: «Yo también me siento sola…». ¡La han sacado de un barrio de negros, cobra más en un mes que todo lo que yo ganaba en un año cuando tenía su edad y todavía dice que se siente «sola…»! ¡Estúpida!
Una única risilla de mosquito satisfecho celebró sus palabras: era la señorita Wood. Ninguna broma en ningún idioma lograba eso con Wood, pero Bosch la había visto más de una vez reírse así cuando alguien manifestaba su amargura.
– Ha estado soberbio, jefe -dijo un ayudante elevando el pulgar hacia Benoit.
– Gracias. Y no volváis con más excusas sobre gripes, por favor. Hay que ser muy delicado con estos lienzos para mantenerlos en buenas condiciones, muy sutiles. Están drogados, pero son listos. Si los sustituyéramos antes, ahorraríamos en mantenimiento. Desde luego, prefiero mantener los «Monstruos». -Hizo una pausa y resopló-. De un tiempo a esta parte, el arte se ha vuelto una locura…
– Por suerte tenemos al «abuelito Paul» para restaurar todos los cuadros -dijo Wood.
Benoit fingió no haberla oído. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo a medio camino.
– Debo irme. Me crean o no, esta madrugada tengo un concierto privado en el Hofburg. Reunión de alto nivel. Estaremos cuatro políticos austríacos y yo. Un contratenor de dieciocho años cantará La bella molinera. Si al menos pudiera librarme de ese concierto, sería feliz. -Y agitó un índice en el aire-. Por favor, April: resultados.
Siguió agitando el dedo un rato sin añadir nada más. Después salió.
El teléfono móvil de la señorita Wood comenzó a repicar.
– Ya tenemos a la colombiana -le dijo a Bosch cuando colgó.
Ambos salieron apresuradamente de la habitación color violeta.
Color carne. Veía una figura en color carne repartida por los cinco espejos mientras realizaba sus ejercicios de lienzo sobre el tatami. Eran ejercicios extraños, característicos de un cuadro profesional: se arqueaba, rodaba sobre sí misma, se erguía inmóvil de puntillas. Luego se duchó, consumió un desayuno vegetariano, se pintó cejas, pestañas y labios y eligió un traje de algodón con cremallera, cinturón de hebilla y pantalones, todo en color crudo. El crudo y el beige claro le sentaban muy bien a su desnudez pálida y a su pelo rubio casi platino. Entonces marcó el número de teléfono de Gertrude, la galerista de GS, y dejó un mensaje en su contestador. Le resultaba imposible, le dijo, ir a exhibirse ese día debido a un compromiso urgente. Ya volvería a llamarla. Sabía que la alemana pondría el grito en el cielo, pero no le importaba lo más mínimo. Cogió el bolso y las llaves del coche y se marchó.
Encontró el sitio fácilmente. La plaza Desiderio Gaos estaba en Mar de Cristal y era un ruedo vacío sitiado de edificios nuevos y simétricos en ladrillos color rosa. El único lugar sin número correspondía con un bloque de oficinas de ocho plantas. No había letreros de ninguna clase en las puertas de metacrilato de la entrada. Llamó al timbre y recibió un zumbido como respuesta. Empujó una de las hojas de la puerta y se introdujo en un vestíbulo espacioso y aséptico con olor a piel de tapicería. Aquí y allá, mesas con folletos y tresillos carnosos. Las paredes estaban desnudas y tersas como ella misma bajo el vestido. El suelo parecía resbaladizo. No había nadie. O sí. En el centro se erguía un mostrador de recepción, y en el centro de éste, una cabeza. Clara fue acercándose hacia aquella cabeza. Era una mujer joven. Tenía un peinado llamativo pero lo más curioso era la pinza con la que coronaba sus cabellos: una pequeña mano de plástico abierta en garra; por entre los dedos brotaban los mechones. Su maquillaje era cuantioso y los ojos estaban casi ocultos en beige.
– Buenos días.
– Buenos días. Me llamo Clara Reyes. Tengo cita con el señor Friedman.
– Sí.
La chica se levantó y salió del mostrador soltando una andanada de perfume y desvelando una pieza en crespón de China resplandeciente, zapatos de plataforma y una gargantilla de terciopelo. Clara pensó en la posibilidad de que fuera un adorno, pero no vio etiquetas en sus muñecas ni tobillos.
– Por aquí.
Penetraron en un breve corredor. El suelo estaba enmoquetado con delicadeza, por lo que los pasos dejaron de resonar y hubo un repentino hilo de silencio mientras avanzaban. Nueva puerta. Suaves golpecitos. Apertura. Un despacho de paredes en tono rosa-bebé-saludable. Orquídeas frescas en un rincón. El señor Friedman estaba de pie en medio de aquel mundo pacífico. Dos asientos blancos yacían a ambos lados del escritorio, uno de ellos sin respaldo, pero Friedman no le ofreció ninguno. Tampoco la saludó, ni sonrió, ni dijo ni hizo nada. El silencio era brutal como el de las malas noticias. Cuando la muchacha los dejó solos, Clara y Friedman se observaron mutuamente.
Era un tipo extraño. Vestía un traje pulcro de hilo de estambre, corbata de seda y camisa de cuello italiano, todo un tono más oscuro que el conjunto de Clara. Pero su fisonomía estaba mal dibujada: la mitad de la cara no se correspondía con la otra mitad. A Dios le había temblado el pulso el día en que encajó aquel semblante. Permanecía tan quieto y callado que Clara llegó a creer que se trataba de un retrato en cerublastina de Friedman, y que éste no iba a tardar en aparecer de repente por alguna puerta. Pero entonces se movió. Giró sobre sí mismo y, en un revuelo de paloma, cogió el papel y el bolígrafo que había sobre el escritorio y que su cuerpo había ocultado hasta ese instante. Pinzó el papel con dos dedos flacos y lo elevó a la altura del hombro.
– Empecemos por esto. Léalo detenidamente. Son seis cláusulas y viene a su nombre. Si está de acuerdo, firme. Si no, lárguese. Si tiene alguna duda, pregunte. ¿Ha comprendido?
– Perfectamente, gracias.
Estaban separados por tres metros de distancia, pero Friedman no hizo amago de acercarse. Siguió de pie junto al escritorio enarbolando el papel. Clara pensó en el entrenador de un delfín sosteniendo el pececillo frente a su mascota. Lanzó un suspiro, avanzó hacia Friedman y cogió el papel. Luego se apartó para leerlo.
Era una especie de contrato. El membrete traía un dibujo: una mano sobre un muslo, un pie sobre la mano, un codo sobre el pie, formando todo una estrella en beige claro. Lo reconoció de inmediato. Era el logotipo de F &W, uno de los mejores talleres de imprimación del mundo junto con Leonardo y Double I. Ella ignoraba que tuvieran sede en España, y a juzgar por el novísimo aspecto del edificio quizás acababan de instalarse.
Читать дальше