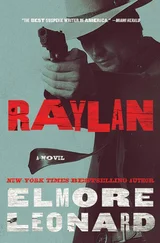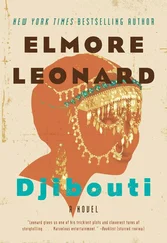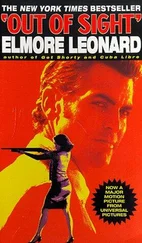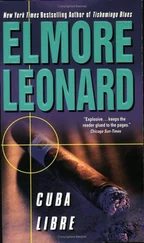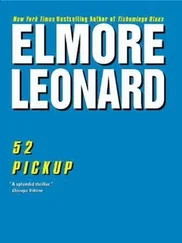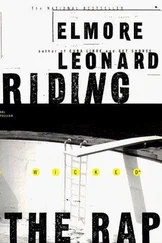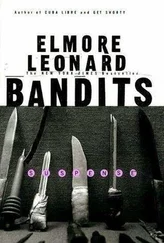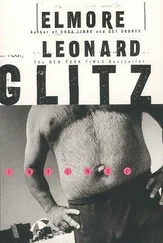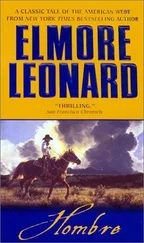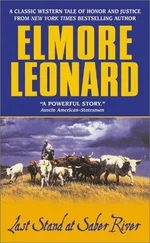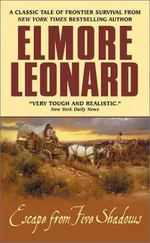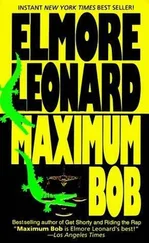– He tardado cuarenta y siete años -replicó Harry-, en decidir si quería vivir aquí. Y ahora no estoy seguro.
– Otra vez con lo mismo -dijo Robert Gee-. O tal vez sea una cuestión general: antes de probar una cosa, dices que no es como pensabas que sería. -Robert Gee miró el techo-. No veo ninguna gotera. Por la mancha quizá hubo una hará cien, doscientos o trescientos años, pero ahora está seco. Esto es vivir en una villa, tío. Tienes que mentalizarte. Aprender cosas de arquitectura, historia, arte, y un montón de gilipolleces como ésas. ¿Entiendes lo que digo?
Harry estaba en el jardín. Robert Gee le siguió hasta el mirador desde donde Harry contemplaba el panorama: allá abajo, en la bahía, estaba Rapallo, a unos diez minutos en el funicular; en el medio se extendía la campiña verde salpicada de puntos marrones que eran las villas y las granjas, y ondulaban las colinas, horadadas por pares de agujeros negros semejantes a cañones de una escopeta, que eran los túneles de la autopista.
– Me imaginaba a mí mismo sentado aquí al atardecer -dijo Harry-, mirando la puesta de sol, el resplandor rojo hundiéndose en el mar.
– ¿Eso es de Ezra?
– No escribía esa clase de poesía. -Harry se volvió para mirar la casa-. ¿De qué color dirías que es?
– ¿Tu casa? Mostaza fuerte con el techo de tejas rojas. Si no te gusta, cámbialo. Pero deja la piedra blanca alrededor de las ventanas, es guay.
– Alquilé la casa el año pasado. El domingo, cuando intentaste venderme el paraguas, ya llevaba dos semanas aquí.
– Si no recuerdo mal creo que te dije que no lo comprarías.
– Dos semanas en un hotel teniendo esta casa -añadió Harry-. ¿Sabes por qué? Me daba la impresión de estar todo el tiempo con la primera metida, sin acabar de arrancar.
– Porque no podías hablar con la gente a tu manera -opinó Robert Gee.
– Eso en parte -asintió Harry.
– A mí me pareciste legal.
– Sí, vale, aquello me animó, hablar contigo, pero ahora… no consigo habituarme a esta casa.
– Llevas aquí dos días.
– Es húmeda, fría.
– Porque hoy hace un poco de fresco. Tendré que encender la calefacción, encender la chimenea en la sala. Tío, se puede pasear por dentro de esa chimenea.
– Es fría en otro sentido -replicó Harry-. Todos esos muebles viejos. Necesito una cama, un sillón cómodo. Algunas lámparas. Es oscura.
– Haz que la decoren a tu gusto -le dijo Robert Gee-. Sin embargo, la cocina está bien. Es grande y bonita. Tienes provisiones para un tiempo. El congelador está a tope. -Robert Gee vaciló-. Si te gusta cómo cocino, eso al menos está resuelto.
Esperó el comentario de Harry, que dijera algo sobre la pasta a la carbonara que le había preparado, bien surtida de salchichas y cebolla, la primera comida de Harry en la casa.
– No te lo dije -comentó Harry, tocándose el estómago-. Tengo una hernia de hiato. Es como si te quemara algo aquí adentro y tienes que vigilar lo que comes. Nada muy picante. Pero por lo demás, la pasta estaba buena.
Robert Gee miró a Harry, que le dio la espalda para volver a su panorámica.
– ¿Joyce cocina bien?
– Pasable, nada del otro mundo.
– Quizá por eso la echas de menos.
Harry contemplaba Rapallo, allá abajo junto a la bahía, las agujas de las iglesias en primer plano, la rada llena de barcos.
– Ojalá supiera si la siguieron -dijo Harry-. Es posible, pero ¿lo hicieron? Seguro que el Zip tiene amigos en Italia que le pueden ayudar. Quizá no está aquí, pero descubrió que Joyce venía, y llamó a uno de sus amigos para que la siguiera cuando bajara del avión. ¿La vigilan? ¿El Zip está aquí? Si lo supiera… La cuestión es que durante cuarenta y siete años planeé, trabajé y soñé con venir aquí, y ahora que todo está en marcha tengo que decidir algo en dos minutos. -Miró a Robert Gee-. ¿Lo entiendes?
– Quieres decir que no quieres que te pase nada hasta estar bien seguro de que esto te gusta.
Harry le miró durante unos segundos.
– Sí, algo así.
– Ya sabe lo que le voy a preguntar -le dijo Raylan a Joyce Patton. Estaban sentados debajo de la marquesina del Gran Caffé Rapallo, a cinco filas de la acera. La guía de Raylan estaba sobre la mesa. Joyce vestía un abrigo de lana azul marino y sostenía la taza con las manos enguantadas.
– Todavía no sé dónde está -contestó Joyce-. Ni siquiera estoy segura de que esté aquí.
– Pero espera tener noticias suyas.
Joyce le comentó que tampoco lo tenía claro y le preguntó a Raylan cómo había descubierto que Harry vendría a Rapallo. Cuando él le respondió: «Quizá no me crea, pero Harry me contó una vez una historia…», Joyce le interrumpió para acabar ella misma la frase: «Una historia que jamás le contó a nadie más. Le creo.»
Raylan pidió un café, y después se frotó las manos. Comentó que parecía hacer más frío que lo que decía el termómetro. Añadió que aquí medían en grados centígrados. Para convertirlos a Fahrenheit tenías que multiplicar por uno coma ocho y sumarle treinta y dos.
– ¿Es esto lo que piensa hacer? -le preguntó Joyce-. ¿Hablar del tiempo?
Raylan abrió la guía y le leyó la parte que decía: «Rapallo ofrece a sus visitantes unos alrededores magníficos y diversas instalaciones para las actividades recreativas en cualquier época del año.» Le preguntó a Joyce qué entendía ella por «diversas instalaciones». Joyce encogió los hombros dentro del abrigo azul. Raylan le mostró la ilustración correspondiente al nuevo auditorio. El pie de foto decía: «dispone de trescientas cuarenta butacas».
Al ver que ella no sonreía, Raylan cerró el libro y lo dejó sobre la mesa junto al bolso de Joyce.
– Quiero hablar con Harry -le dijo-. Quiero que regrese conmigo. Es por su propio bien.
– No lo hará -afirmó Joyce, meneando la cabeza-. No si tiene que ir a la cárcel.
– Mejor eso a que te peguen un tiro.
– ¿Tanto aprecia su trabajo? ¿Le pegaría un tiro?
– Odio tener que decírselo -respondió Raylan, y le habló de Tommy Bucks, el Zip, y de otro tipo que le acompañaba en el vuelo a Milán, siguiendo el mismo itinerario que ella.
Joyce permaneció callada durante un minuto, arrebujada en el abrigo. Miró la calle y después a Raylan. Le preguntó si estaba seguro de que ellos se encontraban aquí.
– Sospecho que sí. Ojalá usted supiera dónde está Harry.
Joyce no dijo nada, con la mirada puesta una vez más en la calle. Un Mercedes azul oscuro interrumpía el tráfico, y los conductores de los coches detenidos hacían sonar los cláxones. Raylan echó una ojeada por encima del hombro.
– No sé qué hace más ruido -comentó-, la manera en que la gente de aquí le da al claxon, o todas esas motos que van que se las pelan. Dios, qué ruido meten.
Observaron a un chico de unos doce años que salió de los arbustos y palmeras que separaban la calle del paseo marítimo. El chico se agachó detrás del Mercedes para encender una cerilla al abrigo del viento. El chico acercó la cerilla a una cosa que tenía en la mano, la soltó sobre la tapa del maletero, y echó a correr mientras explotaban los petardos de una traca. A Raylan le sonaron como disparos de un arma de poco calibre.
– Acabo de leer en mi libro que la gente de aquí se pirra por los fuegos artificiales. Organizan competiciones pirotécnicas entre las peñas de los barrios para ver quién ilumina mejor el paseo marítimo. ¿Qué le parece?
Joyce no contestó. Raylan se volvió una vez más para mirar el Mercedes. Se abrió la puerta trasera de este lado y se bajó un tipo joven con cazadora de cuero. El Mercedes no se movió; continuó el escándalo de los bocinazos mientras el joven cruzaba la calle en dirección al café.
Читать дальше