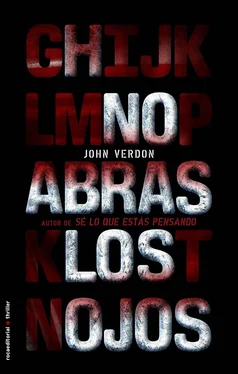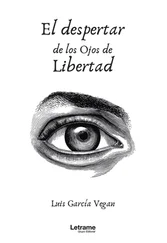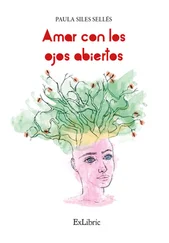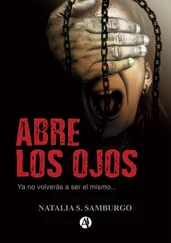Gurney permaneció allí un buen rato, contemplando la colina desierta, hasta que todo el color del cielo desapareció, sustituido por un gris tan monótono como la línea que registra la ausencia de un latido. Parpadeó y notó los ojos humedecidos. Se los frotó con los nudillos y condujo el resto del camino hasta la casa.
Decidió darse una ducha con la esperanza de recuperar cierto sentido de normalidad. De pie bajo el chorro de agua caliente, sintiendo que el cosquilleante masaje le relajaba el cuello y los hombros, dejó que su mente vagara en el sonido: el suave rugido de un aguacero de verano. Durante un par de extraños segundos, su cerebro se llenó con el aroma puro y pacífico de la lluvia. Se frotó con jabón y una esponja gruesa, salió y se secó con la toalla.
Demasiado adormilado para vestirse, notando todavía el calor de la ducha, Gurney retiró la colcha de la cama y se tumbó en la sábana fría. Durante un minuto maravilloso, todo el mundo se redujo a esa sábana fría, al aire con olor a hierba que soplaba sobre él desde una ventana abierta, a una imaginada luz solar que destellaba a través de las hojas de árboles gigantes… mientras él descendía por la escalera de oníricas asociaciones libres hasta caer en un sueño profundo.
Se despertó en la oscuridad sin ninguna noción del tiempo. Habían colocado una almohada bajo su cabeza y tenía la colcha subida hasta la barbilla. Se levantó, encendió la lámpara de la mesita y miró el reloj. Eran las 19.49. Se puso la misma ropa que llevaba antes de la ducha y fue a la cocina. En el equipo de música sonaba algo barroco, levemente audible. Madeleine estaba sentada detrás de la más pequeña de las dos mesas de la estancia, con un bol de sopa de color naranja y media barra de pan, leyendo un libro. Levantó la mirada cuando él entró en la sala.
– Pensaba que a lo mejor te quedabas durmiendo hasta mañana-dijo Madeleine.
– Ya ves que no-murmuró Dave. La voz le salió ronca y tosió para aclarársela.
Madeleine volvió a mirar el libro.
– Si te apetece, hay sopa de zanahoria en el cazo y pollo frito en el wok .
Dave bostezó.
– ¿Qué estás leyendo?
– La historia natural de las polillas .
– ¿La historia de qué?
Ella articuló la palabra como podría hacerlo a alguien que leyera los labios.
– Polillas. -Pasó la hoja-. ¿Había correo?
– ¿Correo? Eh… no lo sé. Creo… Oh, sí, iba a recogerlo y entonces te vi arriba de la colina y me distraje.
– Llevas bastante tiempo distraído.
– No me digas. -De inmediato lamentó su tono defensivo, pero no lo bastante como para reconocerlo.
– ¿No lo crees?
Él suspiró con nerviosismo.
– Supongo. -Fue al cazo que estaba al fuego y se sirvió un bol de sopa.
– ¿Hay algo de lo que quieras hablar?
Dave retrasó la respuesta hasta que estuvo sentado al otro lado de la mesa con su sopa y la otra mitad de la barra de pan.
– Ha ocurrido algo importante en el caso. Una antigua alumna de Mapleshade ha aparecido muerta en Florida. Un asesinato con connotaciones sexuales.
Madeleine cerró el libro y lo miró.
– Entonces…, ¿qué estás pensando?
– Es posible que las otras chicas que desaparecieron también terminen de la misma manera.
– ¿Asesinadas por la misma persona?
– Es posible.
Madeleine estudió su rostro como si hubiera en él información no escrita.
– ¿Qué?-preguntó él.
– ¿Es en eso en lo que estás pensando?
Dave sintió un torrente de malestar en el estómago.
– Forma parte de eso, sí. Otra parte es que la Policía no ha podido sacarle ni una palabra al hombre al que acusan de asesinato; nada salvo una negación categórica. Entre tanto su bufete de abogados y una firma de relaciones públicas están creando escenarios alternativos para alimentar a los medios: montones de razones inocentes por las cuales el cadáver decapitado de una mujer violada y torturada podría estar en su congelador.
– Y tú estás pensando que si pudieras sentarte a hablar con este monstruo…
– No estoy diciendo que le sacara una confesión, pero…
– Pero ¿lo harías mejor que los agentes locales?
– Eso no sería muy difícil. -Hizo una mueca interna ante su propia arrogancia.
Madeleine frunció el ceño.
– No sería la primera vez que el detective estrella está a la altura del desafío y descifra el misterio.
Dave la miró, incómodo.
Una vez más, ella parecía estar examinando el mensaje codificado en la expresión de su marido.
– ¿Qué?-preguntó.
– No he dicho nada.
– Pero estás pensando en algo. ¿Qué es? Dímelo.
Ella vaciló.
– Pensaba que te gustaban los enigmas.
– Eso lo admito. ¿Y qué?
– Entonces, ¿por qué te veo tan abatido?
La pregunta lo inquietó.
– Quizá solo estoy agotado. No lo sé.
Pero sí lo sabía. La razón de que se sintiera tan mal era que no se atrevía a contarle por qué se sentía mal. Su reticencia a revelar la absoluta desazón que sentía por haber sido drogado y la intensidad de sus preocupaciones por el Rohipnol lo habían aislado de una manera terrible.
Negó con la cabeza, como si rechazara las súplicas de su lado bueno, la vocecita que le rogaba que le contara todo a esa mujer que lo amaba. Su temor era tan grande que bloqueaba aquello mismo que habría podido eliminarlo.
El plan
P or más que con frecuencia fuera tensa, la relación con Madeleine siempre había sido para Gurney el principal pilar de su estabilidad. Pero en ese momento se sentía incapaz de ser sincero con ella.
Con la desesperación de un hombre que se ahoga, abrazó su único otro pilar, su identidad de detective, e intentó canalizar todas sus energías en resolver el crimen.
Estaba convencido de que el siguiente paso que debía dar en ese proceso era mantener una conversación con Jordan Ballston. Necesitaba hablar con él. Rebecca había insistido en que el miedo sería la clave para romper la cáscara del rico psicópata, y Gurney no tenía motivos para estar en desacuerdo. Y también sabía que sería difícil.
Miedo.
Era algo con lo que Gurney tenía en ese momento una familiaridad pura, íntima. Quizás esa experiencia podría servirle. ¿Qué era exactamente lo que tanto lo atemorizaba? Recuperó los tres mensajes de texto que le habían causado alarma y los releyó con atención:
Cuántas pasiones, cuántos secretos, cuántas fotografías maravillosas.
¿Está pensando en mis chicas? Ellas están pensando en usted.
Es un hombre muy interesante, debería haber sabido que mis hijas lo adorarían. Fue fantástico que viniera a la ciudad, la próxima vez ellas irán a verle. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Ellas quieren que sea una sorpresa.
Aquellas palabras hacían que sintiera en su pecho una sensación de mareante vacío.
Esas amenazas virulentas lo envolvían en banalidades etéreas.
Muy inconcretas y al mismo tiempo malignas.
Inconcretas. Sí, eso era. Le recordó la explicación de su profesor de literatura favorito acerca del poder emotivo de Harold Pinter: «Los peligros que nos generan el máximo terror no son aquellos que se han expresado, sino los que configura nuestra imaginación. No son las largas diatribas de un hombre airado lo que nos hiela la sangre en las venas, sino la amenaza de una voz plácida».
De inmediato había sentido lo acertado de aquella reflexión, y años de experiencia no habían hecho sino reforzar esa sensación. Lo que somos capaces de imaginar es siempre peor que aquello que la realidad sitúa ante nosotros. El mayor temor, de lejos, es el miedo hacia lo que imaginamos que acecha en la oscuridad.
Читать дальше