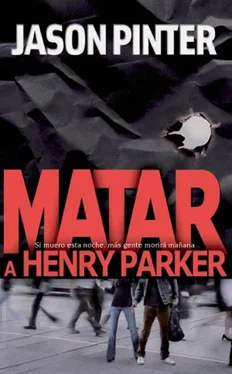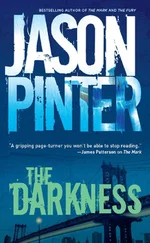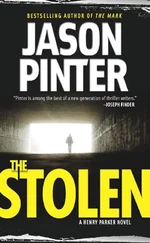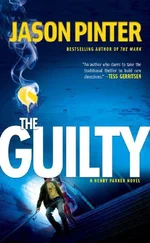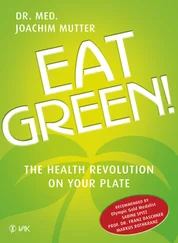Me acerqué a un tipo corpulento que fingía leer el Harper’s Bazaar, aunque parecía más interesado en una pelirroja muy bien dotada que había al otro lado de la habitación que en las tendencias de la moda de verano.
– Perdona -dije. Bajó la revista y me miró con fastidio-. ¿Sabes dónde ponen la lista del servicio de intercambio de transporte entre estudiantes?
– No, lo siento -volvió a levantar la revista y siguió fingiendo que leía.
– Están en ese pasillo de la izquierda. Justo antes de la secretaría.
Me volví y vi que la pelirroja me sonreía. Estaba leyendo un libro de bolsillo con la portada rota. En el lomo se leía Deseo . Señalé el pasillo al que se refería y ella asintió con la cabeza.
– No tiene pérdida -dijo-. Las tarjetas rojas son para viajes de un día y las azules para viajes de varios días. ¿Adónde vas?
– Eh, a casa -dije-. Gracias.
– De nada -contestó con los ojos muy abiertos, como si esperara más conversación.
Tomé un periódico de estudiantes y seguí el pasillo, tapándome la cara con las páginas al pasar por las oficinas. Las paredes azules estaban cubiertas de recortes y anuncios que colgaban precariamente de chinchetas y grapas. Miré de pasada unos pocos. Juegos de mesas y sillas a la venta. Una alfombra usada, verde. Tres gatitos siameses que buscaban hogar.
Entonces lo encontré. Una repisa de madera con una veintena de tiras de papel grandes, la mitad rojas y la mitad azules. En cada una de ellas había un nombre impreso. Debajo del nombre estaba el destino del alumno en cuestión. Y debajo del destino la fecha y la hora a la que el alumno salía del campus, y el dinero que esperaba que aportara su pasajero. La mayoría pedían la gasolina, pero algunos esperaban que les pagaran la comida y/o la habitación y el desayuno si había que parar en un hotel.
Empecé por el taco azul, que al parecer eran viajes más largos. Tres iban a California, dos a Seattle, algunos a Idaho, Nevada y Oregón. Pensé por un momento en ir a Oregón, sopesé la posibilidad de ir a casa. Ni pensarlo. La policía estaría esperando que me pusiera en contacto con mis padres. Afortunadamente no tenía intención de hacerlo.
Cuando el taco azul estaba a punto de acabarse, empecé a desanimarme. El siguiente viaje salía tres días después. Imposible. El tiempo se me agotaba.
Dejé las tarjetas y sonreí a una mujer gruesa que pasó a mi lado con un montón de carpetillas marrones bajo el brazo.
Tomé el taco de tarjetas rojas, que era para viajes más cortos, de un día. Si no encontraba allí lo que estaba buscando, tal vez pudiera tomar el Camino hacia Nueva Jersey. No quería estar cerca de Nueva York, pero salir de la ciudad era mi prioridad absoluta. Mientras miraba el taco rojo, empecé a perder la esperanza. Nadie salía ese día. Las palabras «Plan C» resonaban en mi cabeza, pero a diferencia de «Plan A» y «Plan B» resonaban vacías.
Kevin Logan
Salida: 28 de mayo, 12:00 h.
Montreal. Gasolina, comidas.
Samantha Purvis
Salida: 30 de mayo, 10:00 h.
Amarillo (Texas). Gasolina, peaje.
Jacob Nye
Salida: 4 de junio, 15:00 h.
Cape Cod. Gasolina.
Luego, justo cuando estaba a punto de darme por vencido, vi la penúltima tarjeta:
Amanda Davies
Salida: 26 de mayo. 9:00 h.
San Luis. Gasolina, peaje.
En la parte de abajo de la tarjeta figuraban dos números de teléfono (el de su apartamento y el de su móvil) para los interesados.
Miré la hora. Eran la 8:57. Faltaban tres minutos para que Amanda Davies se marchara.
Salí a toda prisa, crucé la sala de espera y pasé junto a la pelirroja, eché a correr por la calle y me detuve en la esquina, sin aliento, junto a una cabina telefónica. Me dolían las piernas y las costillas.
Tenía que calmarme.
El sudor, que se me había secado sobre la piel, volvía a manarme por los poros. Levanté el teléfono (mi reloj marcaba las 8:58) y me metí la mano en el bolsillo para sacar cambio.
Vi en la palma de mi mano una moneda de diez centavos, dos de cinco, tres de uno y varias pelusas multicolores. No tenía dinero suficiente para llamar. Respiré, pensé un momento y marqué el 1-800.
El año anterior, después de que me robaran el móvil en mi habitación del colegio mayor, había registrado una tarjeta telefónica para casos de emergencia. Las tarifas eran tan astronómicas que sólo la había usado una vez, una noche que llamé borracho a Mya después de una fiesta en la que se me cayó el móvil en una fuente de ponche bien cargado.
Marqué el número de la tarjeta telefónica cuando me lo pidieron y luego el número del móvil de Amanda Davies.
Mi reloj marcaba las 8:59. No iba a conseguirlo. Una voz amable sonó en la línea.
– Gracias por usar el servicio 1-800. ¿Me permite informarle sobre nuestros planes de llamadas a larga distancia?
– No, gracias, páseme.
– Gracias, señor, que pase un…
– ¡Páseme!
Una voz grabada me dio las gracias. Luego el teléfono empezó a sonar.
Dos pitidos. Tres. Cuatro. Intenté pensar en un plan C. Nada.
Cinco pitidos.
Estaba a punto de colgar. Luego, con el auricular a dos centímetros del teléfono, se oyó una voz femenina.
– ¿Diga?
Me lo puse en el oído y dije:
– ¿Hola?
– Sí, ¿quién es?
– ¿Amanda Davies?
– Sí, ¿quién eres?
– Amanda, menos mal. He encontrado tu número en el servicio de intercambio de transporte de la OAA. ¿Sigues pensando en irte a San Luis esta mañana?
– Estoy en el coche ahora mismo.
– Mierda. Oye, ¿todavía estarías dispuesta a aceptar un pasajero?
– Depende. ¿Dónde estás?
– En la 4 Oeste, en La Guardia.
– ¿Cómo te llamas?
Vacilé.
– Carl. Carl Bernstein.
– Bueno, Carl, llevo un Toyota rojo y estoy entre la Novena y la Tercera, delante del Duane Reade. Voy a parar en el Starbucks a comprar un café. Si estás aquí cuando salga, te llevo. Si no, me voy.
– Allí estaré.
– Como quieras.
Clic, y el pitido de la línea.
Solté el teléfono y salí corriendo hacia el este. Los músculos de un lado de mi cuerpo empezaron a tensarse, empecé a sentir un calambre. El dolor me atravesaba la herida de la pierna. Con un poco de suerte, habría cola en el Starbucks. Quizás explotara la cafetera. Cualquier cosa con tal de tener más tiempo. Rezaba mientras corría lo más rápido que podía, y notaba como si me estuvieran clavando una y otra vez un tenedor de hierro en el muslo.
Llegué al Duane Reade a las 9:06, me doblé para recuperar el aliento, tuve que contener las náuseas. Mientras miraba los coches aparcados en la calle, me dio un vuelco el corazón.
Había un sitio vacío justo delante de la tienda. Lo bastante grande como para que cupiera un coche.
No, por favor.
Me acerqué y miré frenéticamente los coches de al lado, esperando encontrar el Toyota de Amanda.
– ¡Joder! -grité con todas mis fuerzas. Toda mi rabia escapó en aquel arrebato, todo el dolor y el espanto y la mierda que había caído de pronto sobre mí como una tonelada de ladrillos, dejándome destrozado. Amanda Davies se había ido. Había llegado tarde.
Me dejé caer en la acera con la cabeza en las manos y noté que el calor se extendía por mis mejillas. Mi autocompasión necesitaba un minuto para fermentar. Mi vida había acabado. No tenía salvación. Pronto me detendrían, y si tenía suerte llegaría a juicio.
Entonces oí el claxon de un coche y aquellos negros pensamientos se disiparon de golpe. Me volví y vi un todoterreno gigantesco esperando para aparcar en el hueco vacío en el que estaba sentado. El conductor llevaba gafas de sol de diseño y su pelo parecía capaz de repeler una bala. Bajó la ventanilla y dijo:
Читать дальше