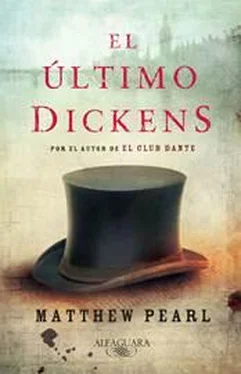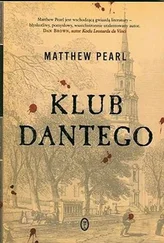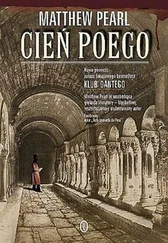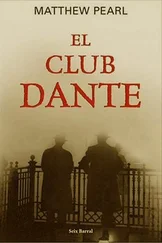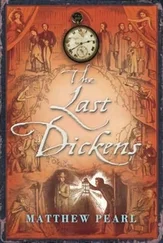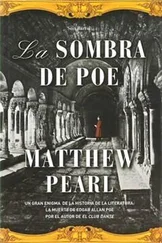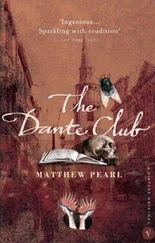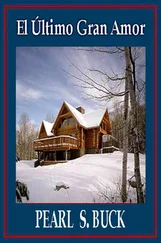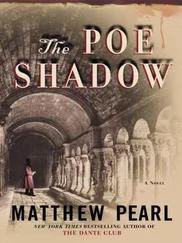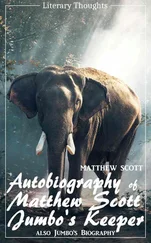El Jefe estaba tirado, fuera del campo de visión de la ventana. Su cabeza descansaba en una almohada. ¡La almohada robada en el hotel Parker!
Este momento ha sido cuidadosamente planeado.
Allí estaba el bolso de tela de tapicería de Louisa Barton lleno de manojos de páginas manuscritas. Tom sacó la página del título. Un nuevo libro de Job por Charles John Huffam Dickens , se leía en una apretada caligrafía. Además, dentro de la bolsa había zapatillas, rulos, un espejo, brillantina y una cuerda.
– Jefe, soy Tom Branagan. ¿Está usted herido? -susurró Tom sacudiéndole.
– Despacio, despacio, por favor -murmuró Dickens en respuesta.
Tom se dio cuenta de que Dickens no estaba atado ni físicamente inmovilizado. Pero el letargo excesivo que sufría el escritor era el mismo que le asaltaba cada vez que se encontraba en cualquier transporte.
En ese momento, los caballos frenaron bruscamente haciendo que el carruaje se levantara por el aire. Dickens intentó decir algo, pero Tom le indicó con gestos que permaneciera en silencio. El novelista estaba semiinconsciente y confuso; además, Tom no estaba armado pero sabía que Louisa Barton podía estarlo. Si la secuestradora le veía allí podía volverse loca.
El carruaje tenía dos filas de asientos enfrentados y espacio debajo de cada una de ellas para poner el equipaje. Al oír que el conductor se bajaba del pescante, Tom se echó en el suelo y rodó hasta colocarse debajo de uno de los asientos, en el espacio del equipaje. Agarró el bastón de Dickens y lo pegó a su cuerpo donde no podía verse.
– Vamos allá -dijo Louisa teatralmente mientras abría la puerta. Su abundante melena estaba medio embutida en el sombrero que le había robado al conductor, que se quitó y tiró a un lado.
– Jefe, ahora va a tener que despertarse. Necesitará estar animado, animado y lleno de energía como está siempre, para demostrar de lo que es capaz. ¡Esta lectura superará a todas las que ha dado para esos espectadores necios, necios, necios!
Con considerable fuerza, la mujer levantó a Dickens por debajo de los brazos y lo sacó por la puerta lateral. Mientras, Tom rodó hasta el otro lado del carruaje y abrió aquella puerta para poder observarles. Se hallaban bajo la impresionante sombra del Tremont Temple.
La asaltante conducía a Dickens dulcemente hacia el teatro con una mano y sujetaba la navaja de cachas de nácar en la otra. Llevaba puesto un fajín rosa sobre un deslumbrante vestido rojo fuego, con geranios muertos cayendo de la revuelta cabellera.
Tom esperó hasta que hubieron entrado en el teatro y entonces subió las escaleras que llevaban al vestíbulo principal. Conocía el teatro de arriba abajo por las lecturas y sabía que dentro tendría mejores oportunidades de separar a Dickens de la mujer el tiempo suficiente para liberarle. Se planteó la idea de ir a buscar a un policía, pero seguramente se resistirían a creer su historia; en particular que la agresora fuera una mujer de clase alta de la ciudad de Boston llamada Louisa Parr Barton.
Tom entró por la puerta lateral que en otras ocasiones había vigilado para evitar que la gente intentara colarse a las lecturas. Ahora era él quien se colaba. Subió en silencio las escaleras del anfiteatro y se asomó por encima de la barandilla para contemplar la escena. Louisa había colocado a Dickens, que había despertado pero seguía sumido en un estado de confusión, en el estrado, delante del atril. Ella estaba sentada a sus pies en el estrado con su ampuloso vestido ahuecado alrededor, como la imagen fantasmagórica de una niña de colegio. La navaja colgaba en su mano.
Sus intenciones eran tan claras como peregrinas: Dickens iba a tener que hacer una lectura del manuscrito de la mujer. Pobre Jefe. Las arrugas de su cara parecían haberse profundizado desde su llegada a América; sin la iluminación de George y el sombrero de moda elegido por Henry, su cabello desgreñado le caía sobre las mejillas de la cabeza medio calva. Era la sombra de sí mismo.
Dickens hurgó entre los papeles del manuscrito y empezó a leer:
– Mataron a los criados con los filos de sus espadas, yo sólo he escapado para contar a la gente sencilla que Dios ha descendido sobre nuestra ciudad -Louisa parecía en trance escuchando las palabras que salían de la boca de su ídolo.
Tom se asomó ligeramente por encima de la barandilla de hierro. Dejó que Dickens le viera y éste, sin revelar la presencia de Tom, hizo un gesto de asentimiento. Dickens levantó la voz y empezó a leer el extraño y discordante texto de la mujer más alto, permitiendo que Tom bajara las escaleras y recorriera el pasillo lateral del auditorio sin que se le oyera.
Pero llegó un momento en que no podía seguir avanzando sin arriesgarse a ser descubierto. Dickens, que se había dado cuenta del dilema de Tom, dejó de lado las páginas de la mujer y empezó a declamar en un tono ampuloso:
– ¡Déjalo! Hay luz suficiente para lo que tengo que hacer…
¡Era Bill Sikes en la escena del asesinato de Oliver Twist! Dickens apretaba los dientes con furia, transformándose por completo en un asesino salvaje, y miraba directamente a Louisa Barton. Alargaba la mano hacia ella como si fuera a agarrarla de la muñeca.
Ella temblaba con un estremecimiento de temor. Su rostro estaba teñido de un rojo intenso.
– Esta noche te han vigilado, mujer diabólica. ¡Cada palabra que has pronunciado ha sido escuchada!
La dramática interpretación tenía hipnotizada a Louisa y Tom logró desplazarse hasta el costado del estrado sin ser visto. Pudo ver que la mujer apretaba la navaja con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Tom podría atacarla por sorpresa entrando en el escenario por el camerino, pero, si tenía que luchar con ella, le preocupaba la proximidad de Dickens al arma que ella empuñaba.
Mientras decidía cuál era su mejor posibilidad, Louisa pareció presentir que algo iba mal. Volvió de golpe la cabeza hacia atrás.
– ¡Vaya, tú! -gritó con violencia, como contagiada del veneno de Bill Sikes. Le atrapó con su hipnótica mirada de odio y cortó el aire con la navaja-. ¡No puedes estar aquí!
Antes de que Tom pudiera moverse, la mujer se levantó de un salto y puso la navaja contra la carne suave del cuello de Dickens.
– ¡Siga leyendo! -le ordenó.
– Cada palabra que has pronunciado… -Dickens repitió tembloroso la amenaza de Sikes.
– Sí, eso es, siga adelante… -le dijo a Dickens y luego se volvió a Tom-. ¡Y tú vete!
Tom, con los ojos clavados en la hoja de la navaja, retrocedió por el pasillo central.
– Ya me voy, señora Barton -dijo Tom-. Mire, me voy.
Entonces se le ocurrió otra idea y se dejó caer en una de las butacas con un sonoro golpe. Tom se acomodó en el asiento y se recostó.
La mujer volvió a desviar la mirada de Dickens a Tom, pero luego, como si decidiera que no quería volver a separarse del escritor, dijo:
– Usted me guarda rencor porque nunca nos hemos llevado bien. ¡De acuerdo, quédese! ¡No entendería lo que está a punto de presenciar!
Tom puso las botas encima del respaldo de la butaca que tenía delante.
– Yo creo que sí.
Entonces se hizo la luz y la mujer abrió la boca de par en par.
– Por eso se ha sentado… ¡Ese asiento es mío !
Tom se hundía más y más en el asiento desde el que ella había presenciado la lectura de Nochebuena, en el que había grabado una serie de palabras sobre Dickens. Espoleada por la ira, la mujer corrió por el pasillo en dirección a él, navaja en ristre.
– ¡Corra, Jefe! ¡Rápido! -gritó Tom a Dickens.
– ¡No! -exclamó Dickens.
– ¡Jefe, corra! -repitió Tom, pero, para su asombro, Dickens no se movió-. ¡Busque a la policía!
Читать дальше