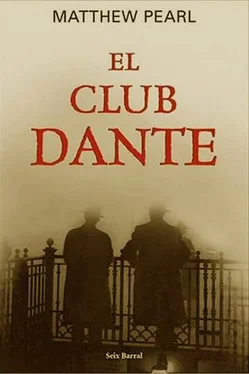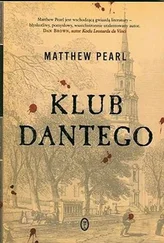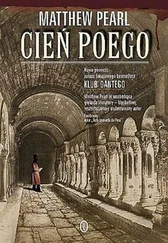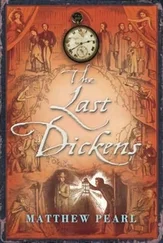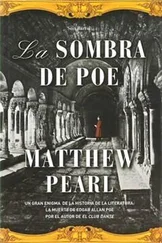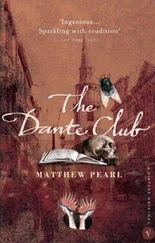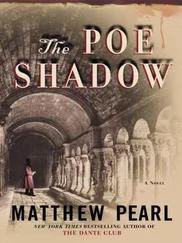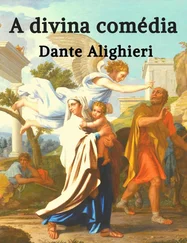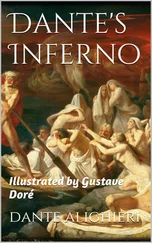– No saldrá de ésta sin ayuda -dijo Rey-. Yo sé que no es culpable, pero también sé que lo vieron en los alrededores de la casa de Talbot el día que forzaron su caja fuerte. Puede decirme por qué o va a tener que subir la escalerilla.
Burndy estudió a Rey, y luego asintió con desánimo.
– Abrí la caja fuerte de Talbot. Pero, en realidad, no. No me creerá. No… ¡No me lo creo ni yo mismo! Mire, un tipo me dijo que me largaría doscientos si le enseñaba cómo reventar una determinada caja. Pensé que sería un trabajito de nada… ¡y sin correr yo el riesgo de que me trincaran! Yo no tenía ni idea de que la casa perteneciera a un clérigo, palabra de caballero. ¡Yo no me lo cargué! ¡Y si lo hubiera hecho, no habría devuelto el dinero!
– ¿Por qué fue a casa de Talbot?
– Para reconocer el terreno. El tipo parecía saber que ese Talbot no estaba en casa, así que entré, sólo para ver el plan; para ver cómo era la caja. -Burndy suplicó comprensión con una sonrisa estúpida-. No causé ningún daño con eso, ¿verdad? La caja era sencilla, y sólo me llevó cinco minutos explicarle cómo reventarla. Se lo dibujé en la servilleta de una taberna. Para que lo sepa, el tipo tenía una herida en la cabeza. Me dijo que sólo quería mil dólares…, que no había que coger ni un centavo más. ¿Se imagina una cosa semejante? Entérese: no puede decir que yo haya robado al predicador; de lo contrario, seguro que me toca subir la escalerilla. Quienquiera que fuese el que me pagó por reventar la caja, ¡ése es el loco, el que mató a Talbot y a Healey y a Phineas Jennison!
– Entonces dígame quién le pagó -concluyó Rey tranquilamente-o lo colgarán a usted, señor Burndy.
– Era de noche, yo había estado en la taberna Stackpole y andaba un poco achispado, ya sabe. Ahora me parece que todo sucedió muy aprisa, como si lo hubiera soñado, y la verdad sólo se me presentó después. Verdaderamente no podría decir cómo era su cara; al menos no me acuerdo de nada.
– ¿No vio usted nada o no puede recordarlo, señor Burndy? Burndy se mordió el labio, y dijo de mala gana: -Hay una cosa. Era uno de los suyos.
Rey aguardó un instante.
– ¿Un negro?
Los ojos rosados de Burndy llamearon y pareció a punto de sufrir un ataque.
– ¡No! Un Billy Yank. ¡Un veterano! -Trató de calmarse-. ¡Un soldado con uniforme de gala, como si estuviera en Gettysburg haciendo ondear la bandera!
En Boston, los hogares de ayuda a los soldados eran gestionados localmente, de manera extraoficial y sin más publicidad que el boca a oreja de los veteranos que recurrían a ellos. La mayoría de los hogares llenaban cestos de comida dos o tres veces por semana para ser distribuidos entre los soldados. A los seis meses de terminada la guerra, el ayuntamiento cada vez manifestaba menos voluntad de seguir financiando los hogares. Los mejores, por lo general vinculados a una iglesia, se proponían la ambiciosa meta de ilustrar a los antiguos soldados. Además de alimento y ropa, se les ofrecían sermones y charlas instructivas.
Holmes y Lowell cubrieron el cuadrante sur de la ciudad. Habían contratado a Pike, el cochero. Mientras esperaba frente a las instalaciones de ayuda a los soldados, Pike daba un bocado a una zanahoria, luego le ofrecía otro a una de sus viejas yeguas y a continuación daba otro bocado él. Se dedicaba a calcular cuántos bocados sumados de caballería y de persona serían necesarios para consumir una zanahoria de tamaño promedio. El aburrimiento no compensaba la tarifa. Además, cuando Pike preguntaba por qué iban de un hogar al siguiente, el cochero -que había desarrollado una astucia propia de quien vive entre caballos-se sentía incómodo ante las falsas respuestas. Así que Holmes y Lowell alquilaron un coche de un solo caballo. Este último y el cochero se quedaban dormidos cada vez que el carruaje hacía una parada.
El último hogar para soldados que recibió su visita parecía uno de los mejor organizados. Estaba instalado en una iglesia unitarista vacía, que resultó dañada durante las prolongadas pugnas con los congregacionalistas. En aquel hogar en concreto, a los soldados locales les proporcionaban mesa a la que sentarse y comida caliente para cenar al menos cuatro noches por semana. La cena había concluido poco antes de la llegada de Lowell y Holmes, y los soldados se dirigían a la iglesia contigua.
– Atestada -comentó Lowell, asomándose a la capilla, cuyos bancos estaban repletos de uniformes azules-. Sentémonos. Al menos descansaremos los pies.
– A fe mía, Jamey, que no puedo entender que esto nos sea de ayuda. Quizá deberíamos pasar al siguiente de la lista.
– Éste era el siguiente. Según la lista de Ropes, el otro sólo abre los miércoles y domingos.
Holmes observó cómo un soldado, con un muñón en lugar de pierna, era empujado en una silla de ruedas a través del patio por un camarada. Este último era poco más que un chiquillo, con la boca hundida, pues los dientes se le habían caído a causa del escorbuto, Aquél era el aspecto de la guerra que la gente no podía saber por los informes de los oficiales o las crónicas de los reporteros.
– ¿Qué utilidad tiene espolear a un caballo agotado, mi querido, Lowell? Nosotros no somos Gedeón observando a sus soldados beber del pozo. Limitándonos a mirar no vamos a llegar a ninguna parte. No encontramos a Hamlet ni a Fausto, no determinamos lo correcto y lo equivocado ni el valor de los hombres haciendo pruebas de albúmina o examinando fibras en un microscopio. Tengo la impresión de que debemos dar con una nueva vía de acción.
– Usted y Pike son tal para cual -dijo Lowell, y sacudió tristemente la cabeza-. Pero juntos encontraremos el camino. De momento, Holmes, limitémonos a decidir si nos quedamos o le decimos al cochero que nos lleve a otro hogar de soldados.
– Ustedes son nuevos hoy -los interrumpió un soldado tuerto, con una piel surcada de arrugas y muy picado de viruelas, con una pipa negra de cerámica saliéndole de la boca.
Como no esperaban mantener una conversación con terceros, los sorprendidos Holmes y Lowell se quedaron sin palabras y aguardaron educadamente a que uno de los dos respondiera a su interlocutor. El hombre vestía un uniforme de gala que al parecer no había conocido un lavado desde antes de la guerra.
El soldado echó a andar hacia la iglesia y sólo miró atrás por un instante para decir, algo ofendido:
– Les pido perdón. Pensé que quizá habían venido por lo de ante.
Por un momento, ni Lowell ni Holmes reaccionaron. Ambos creyeron haber imaginado la palabra que el otro acababa de pronunciar.
– ¡Espere! -exclamó Lowell, que apenas podía hablar con coherencia debido a la emoción.
Los dos poetas se precipitaron en el interior de la capilla, donde había poca luz. Enfrentados a un mar de uniformes, no podían descubrir al inidentificado dantista.
– ¡Siéntense! -gritó alguien de mal humor, haciendo bocina con las manos.
Holmes y Lowell buscaron a tientas unos asientos y se situaron en los extremos de sendos bancos. Se contorsionaron desesperadamente en busca de una cara entre la muchedumbre. Holmes se volvió hacia la entrada, por si el soldado trataba de escapar. Los ojos de Lowell repasaban las oscuras miradas y las vacías expresiones que llenaban la capilla, y finalmente se posaron en la cara picada de viruelas y en el único y brillante ojo de su interlocutor.
– Lo he encontrado -susurró Lowell-. He dado con él, Wendell. ¡Lo he encontrado! ¡He encontrado a nuestro Lucifer!
Holmes se volvió, resollando de impaciencia.
– ¡No puedo verlo, Jamey!
Algunos soldados chistaron violentamente, dirigiéndose a los dos intrusos.
– ¡Allí! -murmuró Lowell, frustrado-. Uno, dos…, ¡el cuarto banco empezando por delante!
Читать дальше