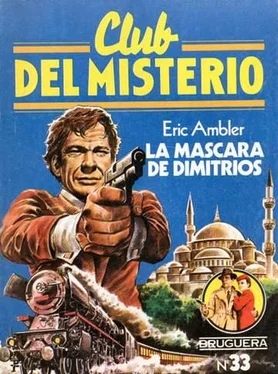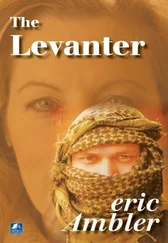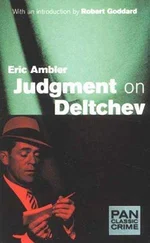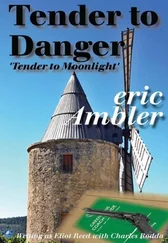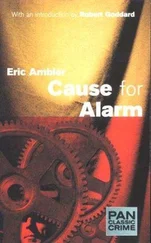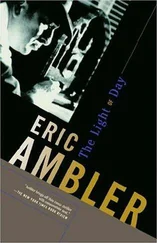»Había nueve cartas. Todas provenían de un hotel de Roma, muy distinguido. Perdón, mister Latimer, ¿qué me ha dicho?
– Puedo decirle qué estaba haciendo Dimitrios en Roma. Estaba organizando el asesinato de un político yugoslavo.
Mister Peters no se mostró muy impresionado.
– Es muy posible -comentó con tono indiferente-: no se encontraría donde se encuentra hoy de no haber poseído esa especial destreza para la organización. ¿Qué le estaba diciendo?¡Ah!, sí, las cartas.
»Todas provenían de Roma y todas estaban firmadas con iniciales que, a los fines de mi relato, le diré que eran C.K. Las cartas en sí mismas no eran lo que Visser había esperado. Eran muy formales, pomposas y breves. La mayoría de ellas no decían más que eso: el remitente estaba en buen estado de salud, sus negocios iban muy bien y esperaba volver a ver a su querida amiga muy pronto. Nada de tuteos, ya sabe usted. Pero en una decía que había conocido a una persona emparentada con la familia real italiana gracias a un enlace matrimonial y en otra carta contaba cómo había sido presentado a un diplomático rumano, que tenía un título de nobleza. Al parecer, se mostraba sumamente complacido con aquellas relaciones. Todo eso era muy snob y Visser pensó que podía lograr que Dimitrios quisiera comprarle su amistad.
»Anotó, pues, el nombre del hotel y, después de dejar ordenado cuanto había tocado, regresó a París desde donde pensaba seguir a Roma. Llegó a París a la mañana siguiente. La policía le estaba esperando. Creo que como falsificador había resultado ser poco hábil.
»Figúrese usted lo que sentiría aquel pobre hombre… Durante los tres interminables años que pasó en la cárcel no hizo nada que no fuera pensar en Dimitrios, en lo cerca que había estado de él y en lo lejos que se hallaba en esos momentos. Por alguna extraña razón, consideraba que Dimitrios era el responsable de su nuevo encarcelamiento.
»Esa idea encendía más aún su odio contra el antiguo jefe y le afirmaba su decisión de hacerle pagar por el daño ocasionado. Creo que Visser estaba fuera de su sano juicio.
»Tan pronto como fue puesto en libertad, consiguió un poco de dinero en Holanda y marchó a Roma. Dimitrios le aventajaba en tres años, pero Visser estaba decidido a enfrentarse con él. Fue, pues, al hotel, se presentó como detective privado holandés y pidió ver los registros de las personas que habían permanecido en el hotel tres años antes. Las fichas habían ido a dar a los archivos de la policía, por supuesto, pero en el hotel se conservaban los recibos del periodo en cuestión y así Visser logró descubrir el nombre que Dimitrios había utilizado. También supo que Dimitrios había dejado una dirección: era un número de apartado de correos de París.
»Visser se enfrentaba con una nueva dificultad. Sabía el nombre, pero de nada le serviría si no lograba entrar en Francia y seguir allí los pasos de aquel hombre. No tenía ningún sentido que enviara por escrito un pedido de dinero: Dimitrios no seguiría yendo aún a buscar correspondencia, al cabo de tres años, a ese apartado de correos. Además, Visser no podía poner los pies en Francia sin que lo llevaran a la frontera o lo metieran otra vez en la cárcel. En cierto modo se veía forzado a cambiar de nuevo su nombre y a conseguir un nuevo pasaporte, pero no tenía dinero suficiente para hacerlo.
»De modo que le presté tres mil francos. Y debo confesarle, mister Latimer, que me sentí estúpido al hacerlo; en fin, en realidad ese hombre me daba pena. Ya no era el Visser que yo había conocido en París: la prisión le había chafado. En otro tiempo, sus pasiones se reflejaban en sus ojos; ahora sólo emergían hasta su boca y sus mejillas. Vaya, que comprendes que te estás volviendo viejo.
»Le di el dinero por compasión y para desembarazarme de él. No había creído ni una palabra de su historia. Ya comprenderá usted cuál sería mi asombro, hace un año, al recibir una carta de Visser que contenía un giro por valor de tres mil francos.
»La carta era muy breve, sólo decía: "Le he encontrado, tal como dije que lo haría. Aquí le remito, con mi más profundo agradecimiento, el dinero que usted me había prestado. Bien vale tres mil francos la sorpresa que se llevará usted." Eso era todo. Ni siquiera había firma. Tampoco dirección. El giro había sido librado en Niza y la carta llevaba un sello de correos de esa ciudad.
»Aquella carta me hizo pensar, mister Latimer, Visser había recuperado sus ínfulas, que le permitían darse el lujo de devolverme aquellos tres mil francos. Esto significaba que tenía mucho dinero, sin duda. Las personas engreídas sueñan con realizar gestos grandilocuentes, pero muy pocas veces los llevan a la práctica. Dimitrios debía haber pagado y, ya que no era ningún tonto, debía tener buenos motivos para hacerlo.
»Yo estaba sin trabajo entonces, mister Latimer, sin trabajo y un tanto intranquilo. De modo que pensé que bien podía ser interesante encontrar a Dimitrios, por mi cuenta, y compartir la buena suerte de Visser.
»No era la codicia lo que me impulsaba, mister Latimer, no quiero que piense eso. Me sentía interesado . Además, siempre he creído que Dimitrios ha quedado en deuda conmigo por los apuros e indignidades que me he visto obligado a soportar por el. Durante dos días jugué con esa idea. Después, al tercer día, adopté una decisión: me fui a Roma.
»Ya puede figurarse, mister Latimer, que pasé por muchas dificultades y desilusiones. Conocía las iniciales que Visser, en su empeño por convencerme, me había revelado, pero lo único que sabía acerca de aquel hotel de Roma se reducía a que era muy caro y elegante.
»Desgraciadamente, hay muchos hoteles caros en Roma. Comencé a visitarlos, uno tras otro. Pero cuando, en el quinto hotel, me dijeron que no podían permitirme ver los registros del año 1932, abandoné el intento.
»Sin embargo, a continuación acudí a un amigo italiano que trabajaba en un ministerio del gobierno. Este hombre puso su influencia a mi servicio y, tras algunos cabildeos y no pocos gastos, recibí una autorización para inspeccionar los archivos del Ministerio del Interior, correspondientes al año 1932. Descubrí cuál era el nombre que Dimitrios había utilizado en aquella oportunidad y también descubrí algo que Visser no sabía: en 1932, tal como yo mismo lo había hecho, Dimitrios se había decidido a adoptar la nacionalidad de cierta república sudamericana que es muy comprensiva en estos casos, si tu bolsillo es suficientemente ancho. De modo que Dimitrios y yo nos habíamos convertido en compatriotas.
»Debo confesarle, mister Latimer, que regresé a París muy esperanzado. Pero me esperaba una amarga desilusión. Nuestro cónsul no se mostró comprensivo ni dispuesto a echarme una mano. Me aseguró que jamás había oído hablar del señor [47]C.K. Y aún me aguardaba otro inconveniente. La mansión de madame la Comtesse, en la avenue Hoche, permanecía deshabitada desde hacía dos años.
»¿Cree usted que era muy sencillo enterarse del lugar en que se encontraba una dama rica y elegante? No; era sumamente difícil. El anuario Bottin no revelaba nada. Al parecer, esta señora no tenía casa en París. Le confieso que estaba a punto de abandonar mi búsqueda cuando se me ocurrió cuál podía ser el camino para superar mis dificultades.
»Caí en la cuenta, en aquel momento, de que una dama de buen tono como madame la Comtesse por fuerza tenía que haber ido a practicar algún deporte de invierno durante la temporada que acababa de finalizar. Por lo tanto, pedí en Hachette que me proporcionaran un ejemplar de cada revista francesa, suiza, alemana e italiana dedicada a los deportes de invierno y a las crónicas de sociedad, publicada en los tres últimos meses.
Читать дальше