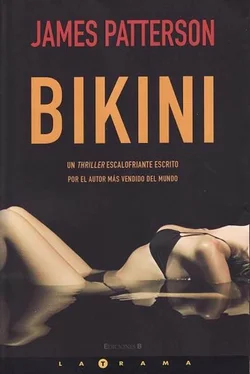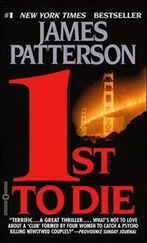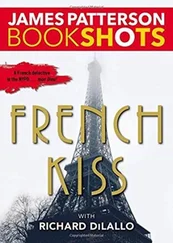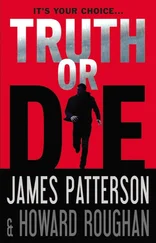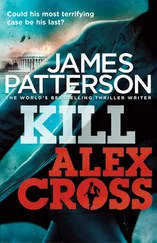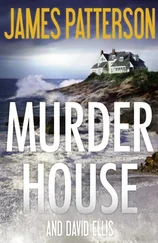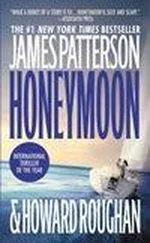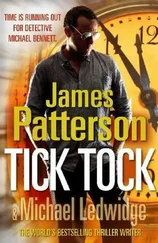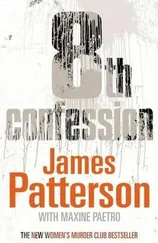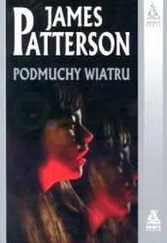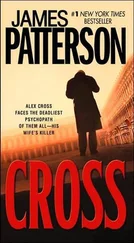Eché una ojeada al menú y lo dejé cuando se acercó el camarero. Amanda pidió para los dos.
Volví a sonreír. Amanda Diaz sabía cómo rescatar un día que se iba a pique y crear recuerdos que pudieran acompañarnos hasta la vejez.
Iniciamos nuestra cena de cinco estrellas con escalopes gigantes salteados, seguidos por una suculenta lubina glaseada con miel y cilantro, setas y guisantes. Luego el camarero trajo el menú de postres y champán helado.
Giré la botella para ver la etiqueta. Dom Perignon.
– No habrás pedido esto, ¿verdad, Amanda? Cuesta trescientos dólares.
– No he sido yo. Debe de ser el champán de otro.
Cogí la tarjeta que el camarero había dejado en la bandeja de plata. Leí: «Invito a Dom Perignon. Champán de primera. Saludos, H. B.»
Henri Benoit.
Un escalofrío me bajó por la espalda. ¿Cómo había sabido ese cabrón dónde estábamos cuando ni siquiera yo sabía adónde íbamos?
Me puse de pie, tumbando la silla. Giré en redondo en una y otra dirección. Escruté cada rostro del restaurante; el viejo de patillas largas, el turista calvo con el tenedor suspendido sobre el plato, los recién casados que aguardaban en la entrada, cada uno de los camareros.
¿Dónde estaba? ¿Dónde?
Mi cuerpo bloqueaba a Amanda y sentí que el grito me raspaba la garganta:
– ¡Henri, maldito bastardo! ¡Déjate ver!
Después de la escena en el comedor, eché la llave a la puerta de nuestra suite y puse la cadena, revisé los cerrojos de las ventanas y corrí las cortinas. No había llevado mi pistola, un error garrafal que no volvería a cometer.
Amanda estaba pálida y trémula cuando me senté en la cama junto a ella.
– ¿Quién sabía que veníamos aquí? -le pregunté.
– He hecho la reserva esta mañana, cuando he ido a casa para recoger unas cosas. Eso es todo.
– ¿Estás segura?
– Ah, me olvidaba: también he llamado al número privado de Henri.
– Hablo en serio. ¿Has hablado con alguien cuando has salido esta mañana? Piénsalo, Amanda. Él sabía que estaríamos aquí.
– Acabo de decírtelo, Ben. De veras, no se lo he mencionado a nadie. Sólo le he dado el número de mi tarjeta al empleado de las reservas.
– Está bien, lo siento.
Por mi parte había sido cuidadoso. Estaba seguro de ello. Recordé aquella noche de un mes atrás, cuando acababa de regresar de Nueva York y Henri me llamó al apartamento de Amanda minutos después de mi llegada. Yo había revisado los teléfonos de Amanda y los míos, y peinado ambos apartamentos en busca de micrófonos.
Esa tarde en la carretera no había visto nada extraño. No había modo de que alguien nos hubiera seguido cuando bajamos por la rampa a Santa Bárbara. Habíamos estado solos tantos kilómetros que prácticamente éramos dueños del camino.
Diez minutos antes, cuando el ma î tre nos acompañó fuera del comedor, me había dicho que habían encargado el champán por teléfono y pagado con una tarjeta de crédito a nombre de Henri Benoit. Eso no explicaba nada. Henri podía haber llamado desde cualquier lugar del planeta.
Pero ¿cómo había sabido dónde estábamos? Si Henri no había intervenido el teléfono de Amanda y no nos había seguido…
Un pensamiento asombroso cruzó mi mente como un rayo.
– Colocó un aparato de rastreo en tu motocicleta -dije poniéndome de pie.
– Ni sueñes con dejarme sola en esta habitación -repuso Amanda.
Volví a sentarme a su lado, cogí su mano entre las mías y la besé. No podía abandonarla allí, y tampoco podía protegerla en el aparcamiento.
– Mañana, en cuanto aclare, desmantelaré esa moto hasta encontrar ese aparato.
– No puedo creer que nos haga esto -dijo Amanda, y rompió a llorar.
Nos abrazamos bajo las mantas, con los ojos bien abiertos, alertas a cada pisada, cada crujido en el pasillo, a los ruidos del aire acondicionado. Yo no sabía si era algo racional o pura paranoia, pero sentía la mirada de Henri.
Amanda me estrechaba con fuerza cuando empezó a gritar:
– ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío!
– Calma, cariño -traté de sosegarla-. No es tan terrible. Averiguaremos cómo nos ha rastreado.
– Dios mío… esto -dijo palpándome la nalga derecha-. Esto que tienes en la cadera. Te he hablado de ello pero siempre dices que no es nada.
– ¿Esto? Pues no es nada.
– Míralo.
Bajé de la cama y encendí las luces. Fui hasta el espejo del baño seguido por Amanda. Yo no podía verlo sin contorsionarme, pero sabía a qué se refería: un cardenal que había permanecido inflamado unos días después de que Henri me dejara sin sentido en mi apartamento. Había pensado que era una magulladura causada por la caída, o la picadura de un insecto, y al cabo de unos días la molestia había remitido.
Amanda me había preguntado sobre esa inflamación un par de veces y yo, en efecto, había dicho que no era nada. Palpé el pequeño bulto, del tamaño de dos granos de arroz.
Ya no parecía que no fuera nada.
Busqué entre mis artículos de tocador, los arrojé sobre la cómoda y encontré mi navaja. La golpeé contra el lavabo de mármol hasta que la hoja se desprendió.
– No pensarás… ¡Ben, no querrás que yo haga eso!
– No te preocupes. A mí me dolerá más que a ti.
– Muy gracioso.
– Estoy muerto de terror -dije.
Amanda cogió la hoja, la mojó en un antiséptico y pinchó el bulto de mi trasero. Luego pellizcó un pliegue de piel e hizo un corte rápido.
– Lo tengo -dijo.
Me puso en la mano un objeto de vidrio y metal ensangrentado. Sólo podía ser una cosa: un artilugio de rastreo GPS, como los que se insertan en el pescuezo de los perros. Henri debía de habérmelo injertado mientras yo estaba inconsciente. Hacía semanas que usaba ese maldito adminículo.
– Arrójalo al retrete -dijo Amanda-. Eso lo entretendrá un rato.
– Sí. ¡No! Arranca un poco de cinta de ese rollo, ¿quieres?
Me apreté el aparato contra el flanco y Amanda rasgó un trozo de cinta adhesiva con los dientes. Pasé la cinta sobre el aparato, pegándolo de nuevo a mi cuerpo.
– ¿Qué pretendes? -preguntó Amanda.
– Mientras lo esté usando, él no sabrá que sé que me sigue el rastro.
– ¿Y qué?
– Pues que las cosas empiezan a ir en dirección contraria: ahora sabemos algo que él no sabe.
Francia.
Henri acarició las caderas de Gina Prazzi mientras su respiración se aquietaba. Ella tenía un trasero perfecto, con forma de melocotón, caderas redondas con un hoyuelo en la unión de cada nalga con la espalda.
Quería follarla de nuevo. Mucho. Y lo haría.
– Ya puedes desatarme -dijo ella.
Él la acarició un poco más y luego se levantó. Buscó la bolsa que había puesto bajo la silla y fue hasta la cámara sujeta a los pliegues de las cortinas.
– ¿Qué haces? Vuelve a la cama, Henri. No seas cruel.
Él encendió la lámpara de pie y le sonrió a la lente. Luego regresó a la cama con baldaquino.
– Creo que no capté la parte en que invocabas a Dios -dijo-. Una pena.
– ¿Qué haces con ese vídeo? No pensarás enviarlo… Henri, estás loco si crees que pagarán por esto.
– ¿Ah, no?
– Te aseguro que no.
– De todos modos, es para mi colección privada. Deberías confiar más en mí.
– Desátame, Henri. Tengo los brazos cansados. Quiero un juego nuevo. Lo exijo.
– Sólo piensas en tu placer.
– Haz lo que quieras -bufó ella-. Pero pagarás un precio por esto.
– Siempre hay un precio -rio Henri.
Cogió el mando a distancia de la mesilla y encendió el televisor. Quitó la pantalla de bienvenida del hotel, encontró la guía de canales y sintonizó la CNN.
Читать дальше