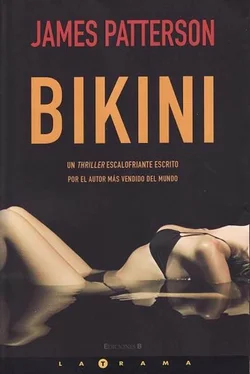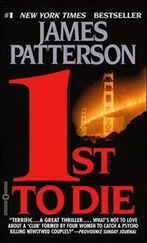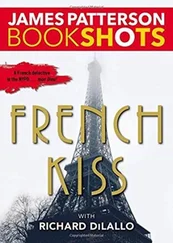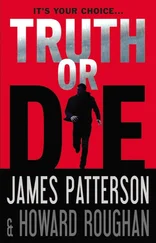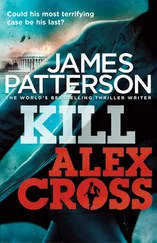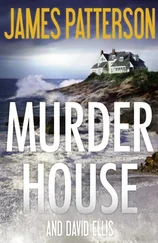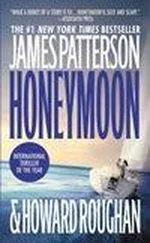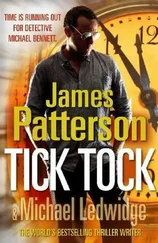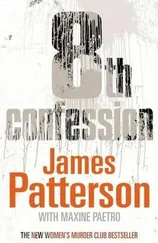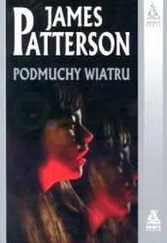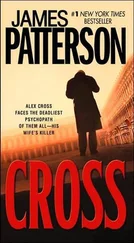James Patterson - Bikini
Здесь есть возможность читать онлайн «James Patterson - Bikini» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Bikini
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bikini: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Bikini»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Bikini — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Bikini», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Oí que el coche de la mujer arrancaba. Un minuto después, Henri abrió mi puerta.
– Cambio de planes -dijo mientras yo salía penosamente del baño-. Yo cocinaré. Trabajaremos toda la noche.
– Muy bien -dije.
Miré por la ventana y vi que los faros del coche patrulla regresaban a la civilización. A mis espaldas, Henri puso unas hamburguesas en la sartén.
– Esta noche tenemos que avanzar bastante -dijo.
Yo pensaba que al mediodía del día siguiente estaría en Venice Beach contemplando a los fisicoculturistas y las chicas en tanga, los patinadores y ciclistas en las sinuosas sendas de cemento de la playa y la costa. Pensaba en los perros con pañuelo y gafas, los críos con sus triciclos, y que comería huevos rancheros con salsa extra en Scotty's con Amanda.
Le contaría todo.
Henri me puso delante una hamburguesa y un bote de kétchup. -Aquí tienes, don bistec-con-patatas.
Se puso a preparar café.
La vocecilla de mi cabeza dijo: «Todavía no estás en casa.»
88
Cuando realizas una entrevista, no escuchas de la manera habitual. Yo tenía que concentrarme en lo que decía Henri, hilvanarlo con la historia, decidir si necesitaba que se explayara sobre ese tema o si debíamos seguir adelante.
La fatiga me envolvía como niebla y la combatí con café, manteniendo mi objetivo a la vista: «Consigna todo y sal de aquí con vida.»
Henri volvió a la historia de sus servicios para el contratista militar, Brewster-North. Me dijo que había aportado su conocimiento de varios idiomas, y que había aprendido varios más mientras trabajaba para ellos.
Me contó que había entablado cierta relación con el falsificador de Beirut. Encorvó los hombros al describir en detalle su encarcelamiento, la ejecución de sus amigos.
Hice preguntas y situé a Gina Prazzi en la cronología. Le pregunté si ella conocía su verdadera identidad y él dijo que no. Había usado el nombre que congeniaba con los documentos que el falsificador le había dado: Henri Benoit de Montreal.
– ¿Has mantenido el contacto con Gina?
– Hace años que no la veo. Desde Roma. Ella no confraterniza con la servidumbre.
Avanzamos desde su romance de tres meses con Gina hasta las muertes por encargo de la Alianza, una seguidilla de homicidios iniciada cuatro años atrás.
– En general mataba mujeres jóvenes -me dijo-. Me mudaba continuamente, cambiaba mi identidad con frecuencia. -Y empezó a narrar las muertes, varias jóvenes en Yakarta, una israelí en Tel Aviv-. Qué luchadora, esa chica judía. Por Dios. Por poco me mata a mí.
Visualicé la estructura narrativa. Me entusiasmaba al pensar cómo organizaría el borrador, y por un momento casi me olvidé de que no se trataba del libro de una película.
Los homicidios eran reales.
El arma de Henri estaba cargada.
Numeraba las cintas y las cambiaba, hacía anotaciones para tener presentes nuevas preguntas mientras Henri enumeraba sus víctimas; las jóvenes prostitutas de Corea, Venezuela, Bangkok.
Explicó que siempre había amado el cine y que al filmar películas para la Alianza había mejorado como cazador. Los asesinatos eran cada vez más complejos y cinematográficos.
– ¿No te preocupa que esas películas anden recorriendo el mundo?
– Siempre oculto mi rostro -dijo-. O bien uso una máscara, como hice con Kim, o bien trabajo en el vídeo con una herramienta de distorsión. El software que uso me permite eliminar mi cara fácilmente.
Me dijo que sus años en Brewster-North le habían enseñado a abandonar los cuerpos y las armas in situ y que, aunque no había ningún registro de sus huellas dactilares, nunca dejaba ningún rastro personal.
Me contó cómo había matado a Julia Winkler, cuánto la amaba. Reprimí un comentario desagradable sobre lo que significaba ser amada por Henri. Y me habló de los McDaniels, y cuánto los admiraba. En ese punto tuve ganas de abalanzarme sobre él para estrangularlo.
– ¿Por qué, Henri, por qué tuviste que matarlos? -pregunté al fin.
– Formaba parte de una serie cinematográfica que estaba haciendo para los Mirones, lo que llamábamos un documental. Maui fue muy lucrativa, Ben. Cinco días de trabajo por mucho más de lo que tú ganas en un año.
– Pero el trabajo en sí… ¿Cómo te sentiste al quitar esas vidas? Según mi cuenta, has matado a unas treinta personas.
– Quizás haya omitido a algunas.
89
Eran más de las tres de la mañana cuando Henri me describió lo que más lo fascinaba de su trabajo.
– Me he interesado en ese momento fugaz que hay entre la vida y la muerte -dijo.
Pensé en los pollos decapitados de su infancia, los juegos de asfixia que practicaba después de matar a Molly. Él me contó mucho más de lo que yo quería saber.
– Había una tribu del Amazonas -continuó- que ataba un dogal bajo la mandíbula de las víctimas, justo bajo las orejas. El otro extremo de la cuerda estaba amarrado a la copa de un árbol joven y cimbrado. Cuando decapitaban a la víctima, el árbol se enderezaba y catapultaba la cabeza hacia arriba. Esos indios creían que era una buena muerte. Que la última sensación de la víctima sería de vuelo.
»¿Has oído hablar de un asesino que vivió en Alemania a principios del siglo XX, Peter Kurten? El Vampiro de Dusseldorf. Era un sujeto de aspecto insulso cuya primera víctima fue una niña que encontró durmiendo mientras robaba en la casa de los padres. La estranguló, le abrió la garganta con un cuchillo y se excitó con la sangre que brotaba de las arterias. Ése fue el inicio de una gran carrera. En comparación, Jack el Destripador parece un aficionado.
Henri me contó que Kurten había matado a demasiadas personas para contarlas, de ambos sexos, hombres, mujeres y niños, y que había usado toda clase de instrumentos. Lo esencial era que le excitaba ver sangre.
– Antes de que Peter Kurten fuera guillotinado -me dijo-, le preguntó al psiquiatra de la prisión… Aguarda. Quiero citarlo con precisión. Bien, Kurten preguntó si, una vez que le cortaran la cabeza -abrió comillas con los dedos-, «podría oír el sonido de mi propia sangre brotando del cuello tronchado. Ese placer sería la culminación de todos los placeres».
– Henri, ¿me estás diciendo que ese momento entre la vida y la muerte es lo que te provoca el deseo de matar?
– Creo que sí. Hace tres años maté a una pareja en Big Sur. Les anudé cuerdas bajo la mandíbula -dijo, formando una V con el pulgar y el índice para mostrarme-. Sujeté el otro extremo de las cuerdas a las paletas de un ventilador de techo. Les corté la cabeza con un machete y el ventilador giró con las cabezas colgadas.
»Creo que los Mirones supieron que yo era especial cuando vieron esa película. Elevé mis honorarios y me pagaron. Pero todavía me intrigan esos dos enamorados. Me pregunto si al morir sintieron que estaban volando.
90
El agotamiento me tumbó cuando salía el sol. Habíamos trabajado treinta y seis horas consecutivas, y aunque le ponía mucho azúcar al café y lo bebía hasta las heces, mis párpados se cerraban, y el pequeño mundo del remolque y las rugosas hectáreas de arena se desdibujaban.
– Esto es importante, Henri -dije, pero tuve un lapsus y olvidé lo que iba a decir, así que Henri me sacudió por los hombros.
– Termina la frase, Ben. ¿Qué es importante?
Era la pregunta que se haría el lector al principio del libro, y había que responderla al final.
– ¿Por qué quieres publicar este libro? -pregunté. Luego apoyé la cabeza en la mesa, sólo por un minuto.
Oí que Henri caminaba por la caravana, creí ver que limpiaba las superficies. Le oí hablar, pero no supe si me hablaba a mí.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Bikini»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Bikini» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Bikini» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.