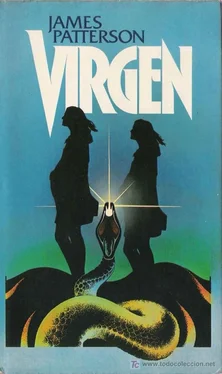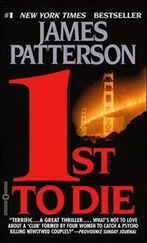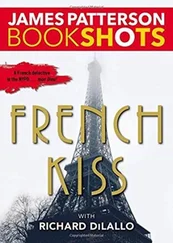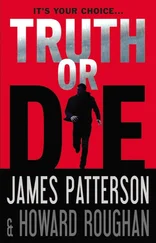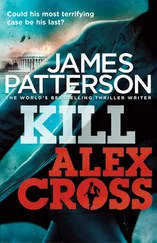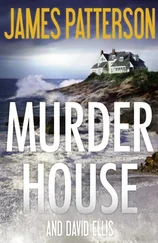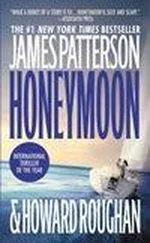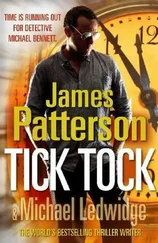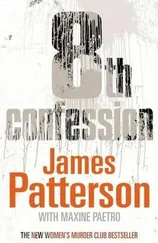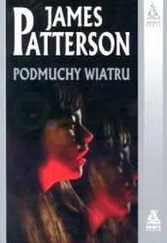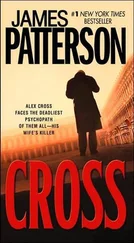Durante un momento, Charles Beavier miró fijamente a su hija percibiendo el trauma y la resolución en sus facciones.
– ¿Estás segura de que debes ir, Kathy?
Kathleen asintió con la cabeza. Tenía una mirada tan arable, tan bondadosa… Hacía varias semanas Charles Beavier había visitado secretamente algunas iglesias de Boston; se había sentado en las naves para contemplar las imágenes de la Santísima Virgen María… ¿Por qué esos ojos parecían ser siempre idénticos? ¿Por qué tenía Kathleen la misma expresión triste y misericordiosa? Casi como una réplica exacta de las imágenes.
– Bien, si necesitas ir allí, te llevaré.
Para eludir a los curiosos, arracimados usualmente ante la entrada principal, Charles Beavier condujo el «Lincoln» por la carretera de gravilla que corría paralela a la bahía y luego se desvió de los zarzales playeros alejándose medio kilómetro por el sur de la mansión.
Ambos percibieron al instante que la Ocean Avenue tenía ya su resbaladiza capa invernal. La carretera costera semejaba una cinta serpenteante de brillante cristal negro.
– Esta noche habrá aquí más de un accidente -comentó Charles Beavier con tono bajo y flemático.
Sin embargo, aferró el volante con ambas manos y no apartó los ojos de la raya central.
– ¿Cómo te encuentras, amor?
– Estupendamente -susurró Kathleen tras el cuello de su parka-. Estoy bien.
No obstante, se abrazó a sí misma y al niño por nacer.
– ¡Oh, papá! -exclamó de repente en el veloz coche -. Me siento tan mal, papá. No quiero que ocurra nada más. No quiero tener el bebé. Deten esto, por favor.
Su padre desvió el «Lincoln» hacia un fangoso montículo fuera de la calzada costera. Luego se corrió por el asiento de cuero y estrechó a la hija contra su abrigo. Durante un rato mantuvo a Kathleen junto a su anhelante pecho mientras recordaba aquella extraña noche del veintitrés de enero…, el estado en que la encontró…, la expresión de sus ojos.
Llegaron a Sachuest Point un poco después de las once y media. La pelada ladera que marcaba el comienzo de la reserva para animales salvajes, estaba iluminada indirectamente por los faros de una larga procesión automovilística proveniente de la ciudad.
Vehículos policiales de Newport y Portsmouth se hallaban aparcados sin orden ni concierto por toda la colina.
Dos auto-bombas rojas y relucientes estaban estacionadas equilibradamente sobre el escarpado borde que daba al escenario del accidente.
– Tengo que bajar ahí -dijo Kathleen a su padre-. Este es el lugar exacto donde sucedió. Aquí comenzó todo en enero.
Desde el océano llegaba un viento húmedo y helador. Las olas se estrellaban atronadoras contra las rocas algo más allá del arcén, y, sin embargo, unas y otras eran invisibles porque toda el área estaba cubierta por una neblina entre gris y azulada.
Cien personas por lo menos habían abandonado sus coches y merodeaban cerca del escenario para ver mejor lo ocurrido e intentando averiguar qué significaba este último giro en la historia de Kathleen Beavier.
Cuando Kathleen y su padre se aproximaron al destrozado automóvil, el jefe de Policía de Newport reconoció primero a Beavier y luego a su hija. El capitán Walker Depew meneó desolado la cabeza; se quitó la gorra de visera negra y, mostrando evidente nerviosismo, se golpeó la pierna con ella.
– No creo que esto sea una buena idea. Ninguno de ustedes dos puede hacer nada aquí, Sir. Nada de nada, créame. El muchacho está muerto…, según suponemos, iba conduciendo con cierta intoxicación alcohólica, Mr. Beavier.
Kathleen no pareció escuchar al aturdido y abochornado jefe de Policía. Reanudó su marcha con lentitud encaminándose hacia el «MG» rojo cuyo radiador estaba empotrado en las rocas, como un aeroplano de madera que hubiese capotado.
Cuando algunos de los hombres y mujeres percibieron quién estaba allí -Kathleen la virgen-se elevó un murmullo que fue extendiéndose hacia atrás entre el resplandor blanco de los faros y las faces entre luz y sombra.
Una voz femenina surgió de la niebla y la llovizna.
– ¡Santa María, llena eres de Gracia…!
Kathleen caminó hacia el crudo resplandor azul que emitían dos lámparas de emergencia colocadas por la Policía junto al coche siniestrado.
– No siga adelante, señorita.
Un policía de Newport, cuyo rostro le era familiar, un joven agente vistiendo cazadora de cuero negro, extendió su voluminoso brazo para cerrar el paso a la joven.
Kathleen quedó a treinta pasos escasos de Jaime Jordán. Desde donde estaba pudo ver un mechón de su pelo rubio. Asimismo, observó que se había cubierto el motor del «MG» con una capa espumosa como medida precautoria contra otra explosión.
Kathleen contempló absorta la arrugada camilla amarillenta donde descansaba el cuerpo de Jaime Jordán. Sobre el saco del cadáver se había impreso en negro la contraseña 403-R.
¡Era tan triste e irreal que él estuviese muerto a los dieciocho años de edad!
Por último, Kathleen se postró en el duro y frío suelo. Se sintió totalmente ajena a la gente…, incluso al agente plantado ante ella.
Kathleen empezó a orar por Jaime Jordán. Declamó con unción una plegaria personal…, algo entre ella y su Dios exclusivamente.
Y cuando Kathleen Beavier se arrodillaba en Sachuest Point, apareció súbitamente en el firmamento nocturno una luz dorada y vertiginosa.
Aquella luz sorprendente se inmovilizó parpadeante sobre el humeante automóvil.
Una voz sorprendente se alzó de la multitud.
– ¡Es un milagro! Repito que es un milagro. ¡Lo estoy viendo con mis propios ojos!
– ¡Ah, Dios mío, yo también!
– Sí. Yo lo veo.
Las gentes aglomeradas en la línea costera comenzaron a murmurar entre sí mientras señalaban el cielo; luego, se fueron acercando a la joven Kathleen Beavier, quien continuaba arrodillada orando en silencio.
Entretanto, la titilante luz se les aproximó cada vez más a través del denso banco de niebla.
Las voces del gentío se hicieron más sonoras, más frenéticas.
– ¡Dios Todopoderoso, lo estoy viendo!
La luz se dirigió directamente a Kathleen Beavier mientras un centenar largo de testigos presenciaban la increíble escena.
Aquella luz pareció disgregarse para formar aureolas doradas, casi fulgurantes halos. Envueltos por esos halos se dejaron ver minúsculos rayos de un rojo candente.
Kathleen sintió un cálido destello de esperanza en lo más hondo de su ser.
Empezó a orar en voz alta, clara, melodiosa. La hipnotizada audiencia de turistas y bomberos, policías y pescadores, se unió a su plegaria.
Fue como la escena de Fátima que tuviera lugar setenta años antes en las colinas del Portugal central. Pero esto estaba ocurriendo en América.
Cada espectador en la línea costera aguardó expectante y conturbado a que la luminosa aureola se situara sobre Kathleen.
Esperó a que la Señora hiciera acto de presencia.
Policías, ciudadanos y bomberos…, todos esperaron la oportunidad de creer.
EL MILAGRO
Con sus alas plateadas afrontando la dureza del viento de Boston Bay, con sus luces de situación intensamente coloreadas para conjurar alguno de los terribles accidentes aéreos, el «Concorde» -vuelo 442-pareció doblarse como si fuera a tomar asiento en el lluvioso alquitranado del aeropuerto Logan.
Unos momentos después, mientras caminaban por la nueva y deslumbrante terminal internacional, Anne y Justiri guardaron un extraño silencio, pues ambos seguían revisando y valorando su largo día en Irlanda con Colleen Galaher.
Al igual que Kathleen Beavier, Colleen parecía ser una adolescente normal, sobremanera agradable y, como era comprensible, muy confusa.
Читать дальше