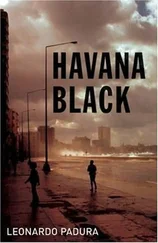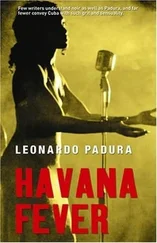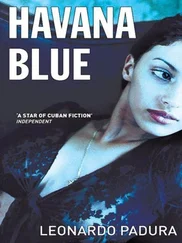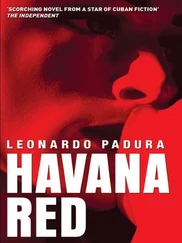– Mire esto: Mishima, Zweig, Hemingway, mi pobre amigo Calvert Casey, Pavese… Sentía cierta fascinación por el suicidio y los suicidas, absolutamente enfermiza, por supuesto. Se la pasaba diciendo que todo en su vida era un error: su sexo, su inteligencia, su familia, su tiempo, y decía que si uno era consciente de esas equivocaciones, el suicidio podía ser la solución: tal vez así tendría una segunda oportunidad. Creo que esa mística fue una de las cosas que lo llevó a hacerse católico.
– ¿Iba a la iglesia?
– Sí, bastante.
– ¿Y usted? -preguntó el Conde, dejándose atrapar por la curiosidad.
– ¿Yo? -sonrió el Marqués, y movió sus párpados-. ¿Me puede imaginar a mí, a mí, orando en un reclinatorio?… No, qué va, soy demasiado perverso para entenderme con esos señores… Es más, los prefiero a ustedes…
El Conde observó la sonrisa justamente perversa del Marqués, y decidió darle el gusto, porque de algún modo él también se lo daba. Se aseguró el paracaídas y se lanzó al Mar de los Sarcasmos.
– ¿Le tiene odio a los policías?
La risa del Marqués fue auténtica e inesperada. Su cuerpo apergaminado pareció de pronto un papalote listo para salir volando, por la ventana más próxima, empujado por los hipidos que lo sacudían.
– No, hijo, no. Ustedes no son los peores. Mire, los policías hacen trabajo de policías, interrogan y meten presa a la gente, y hasta lo hacen bien, la verdad. Es una vocación represiva y cruel, para la que se necesitan ciertas aptitudes, y usted me perdona. Como, por ejemplo, estar dispuesto a golpear a otra persona para que obedezca, o a anularle la personalidad a través del miedo y la amenaza… Pero son socialmente imprescindibles, tristemente imprescindibles.
– ¿Y entonces?
– Los jodidos son los otros: los policías por cuenta propia, los comisarios voluntarios, los perseguidores espontáneos, los delatores sin sueldo, los jueces por afición, todos esos que se creen dueños de la vida, del destino y hasta de la pureza moral, cultural y hasta histórica de un país… Esos fueron los que quisieron acabar con gentes como yo, o como el pobre Virgilio, y lo consiguieron, usted lo sabe. Acuérdese que en sus últimos diez años Virgilio no volvió a ver editado un libro suyo, ni una obra de teatro representada, ni un estudio sobre su trabajo publicado en ninguna de estas seis provincias mágicas que de pronto se convirtieron en catorce y un municipio especial. Y a mí me convirtieron en un fantasma culpable de mi talento, de mi obra, de mis gustos, de mis palabras. Todo yo era un tumor maligno que debían extirpar por el bien social, económico y político de esta hermosa isla en peso. ¿Se da cuenta? Y como era tan fácil parametrarme: cada vez que me medían por algún lado, siempre el resultado era el mismo: no sirve, no sirve, no sirve…
El Conde recordó otra vez la reunión en la oficina del director del Pre, donde les informaron que La Viboreña era una revista inapropiada, inoportuna e inadmisible y les exigieron una retractación, literaria e ideológica.
– ¿Cómo le dijeron todo eso? -quiso saber entonces, con cierto sadismo historicista y arriesgándose a cualquier agresión de cuchillos infectos de ironía y resentimiento.
– Desde hace unos años he logrado que hasta me guste contar esta historia. Ahora ya casi no me hace daño, ¿sabe? Pero antes… ¿Y por qué a usted le interesa tanto todo eso?
– Es pura curiosidad -propuso el Conde, incapaz de confesar sus verdaderas razones-. Me gustaría saber su versión, ¿no?
– Bueno, pues lo voy a complacer. Ya habían suspendido de cartelera los espectáculos que estábamos presentando mientras yo ensayaba Electra Garrigó , y nos citaron un día en el teatro. Todo el mundo fue, menos yo. No estaba dispuesto a escuchar lo que al fin sabía que iba a tener que escuchar. Pero después me contaron que reunieron a la gente en el vestíbulo y los fueron llamando uno a uno, como en la consulta de un dentista. ¿Sabe lo que es esperar tres o cuatro horas para entrar al gabinete de un dentista, oyendo el taladro y los gritos de los que van entrando? Dentro habían puesto una mesa sobre el escenario, donde había quedado parte de la escenografía de Yerma , con su ambiente luctuoso, lleno de telas negras… Ellos eran cuatro, como una especie de tribunal inquisidor, y sobre la mesa habían puesto una de esas grabadoras grandotas de cintas, y le iban diciendo a la gente sus pecados y preguntándoles si estaban dispuestos a revisar su actitud en el futuro, si estaban de acuerdo con iniciar un proceso de rehabilitación, trabajando en los lugares en que se decidiera. Y casi todo el mundo admitió que era pecador, incluso hasta agregaban culpas que los acusadores no habían mencionado, y aceptaban la necesidad de aquella purga purificadera que limpiaría su pasado y su espíritu de lastres intelectualoides y seudocriticistas… Y yo los entendí, la verdad, porque muchos pensaron que había razón para aquellas acusaciones y hasta se sentían culpables de no haber hecho cosas que se decía que debían haber hecho, y se convertían en los más feroces críticos… de sí mismos. Después organizaron una especie de asamblea: los protagonistas siguieron tras la mesa, en el escenario, y la gente del grupo en las lunetas, con todas las luces encendidas… ¿Usted ha visto un teatro con las luces encendidas? ¿Ha visto cómo pierde la magia y todo ese mundo creado parece falso, sin sentido? Y entonces hablaron de mí, como el principal responsable de la línea estética de aquel teatro. La primera acusación que me hicieron fue la de ser un homosexual que exhibía su condición, y advirtieron que para ellos estaba claro el carácter antisocial y patológico de la homosexualidad y que debía quedar más claro aún el acuerdo ya tomado de rechazar y no admitir esas manifestaciones de blandenguería ni su propagación en una sociedad como la nuestra. Que ellos estaban facultados para impedir que la «calidad artística» (y me insistieron en que el que hablaba abrió y cerró comillas, mientras sonreía), sirviera de pretexto para hacer circular impunemente ciertas ideas y modas que corrompían a nuestra abnegada juventud. (Por cierto, el que hablaba siempre fue un mediocre que trató de ser actor y nunca pasó de figurante, y su fama en el medio nada más se debía a que la tenía así de chiquita, y por eso le llamaban Croquetica .) Y que tampoco se permitiría que reconocidos homosexuales como yo tuvieran alguna influencia que incidiera sobre la formación de nuestra juventud y que por eso se iba a analizar (dijo «cuidadosamente», las comillas ahora son mías) la presencia de los homosexuales en los organismos culturales, y que se reubicaría a todos los que no debían tener contacto alguno con la juventud y que no se les permitiría salir del país en delegaciones que representaran el arte cubano, porque no éramos ni podíamos ser los verdaderos representantes del arte cubano.
El Marqués suspiró, como para expulsar un gran cansancio, y Mario Conde sintió que despertaba de un largo sueño: tras las palabras del dramaturgo había entrado en aquel teatro de la crueldad y escuchado las palabras de los protagonistas, mientras lo envolvía la densidad de aquella tragedia real en la que se decidían destinos y vidas con una tranquilidad que provocaba espanto.
– Nunca me imaginé que hubiera sido así. Yo creí…
– No crea nada todavía -saltó el Marqués, con una agresividad verbal que sorprendió al policía-. ¿Usted quería oír el cuento? Pues voy a seguir con el cuento, porque falta lo mejor… Sí, porque entonces vino el juicio estético: se dijo que mis obras y mis montajes sólo pretendían convertir el esnobismo, la extravagancia, el homosexualismo y otras aberraciones sociales en materia estética única, que me había desviado del camino de las aspiraciones más puras con toda aquella filosofía de la crueldad, el absurdo y el teatro total y que no se me iba a permitir esa «arrogancia señorial» (otra vez suyas, porque era una utilísima cita textual) de atribuirme el papel de crítico exclusivo de la sociedad y la historia cubanas, mientras abandonaba el escenario de las luchas verdaderas y utilizaba a los pueblos latinoamericanos como temas para creaciones que los convertían en favoritos de los teatros burgueses y las editoriales del imperialismo… No sé muy bien qué quería decir aquello, pero fue eso lo que dijo, palabra por palabra, y dijo también que mi persona, mi ejemplo y mi obra eran, como todos sabían, incompatibles con la nueva realidad… Y al fin empezó la votación. Se pidió que levantaran la mano los que estaban de acuerdo con que el artista debía participar en la lucha por criticar severamente los horrores del pasado y contribuir con su obra a la erradicación de los vestigios de la vieja sociedad que aún subsistían en el período de la construcción del socialismo. Votación unánime. Se votó contra las manifestaciones de elitismo, blandenguería, hipercriticismo, evasionismo y rezagos pequeñoburgueses en el arte, y otra vez fue unánime. Y se votó por todo lo que se podía votar, siempre con total unanimidad, hasta que se puso a votación mi permanencia en el grupo de teatro, el mismo grupo que yo fundé, al que le di un nombre y toda mi vida, y de los veintiséis presentes, veinticuatro alzaron la mano, pidiendo mi expulsión, y dos, sólo dos, no pudieron resistir aquello y salieron del teatro. Entonces se votó por la permanencia de aquellos dos y fueron expulsados por veinticuatro a favor y ninguno en contra… Por último vino el discurso final, leído por el que presidía la mesa, y que no había hablado hasta entonces, y como ya se podrá imaginar, apenas dijo nada nuevo: repitió que aquello era una lucha abierta contra el pasado, el imperialismo y los siervos de la burguesía, y a favor de un futuro mejor, en una sociedad donde el hombre no fuera el lobo del hombre. En fin: un mal cierre de espectáculo para la función histórica de aquella tarde de 1971, donde hubo hasta aplausos y gritos de júbilo… Y dejaron que el telón cayera sobre mi cuello…
Читать дальше