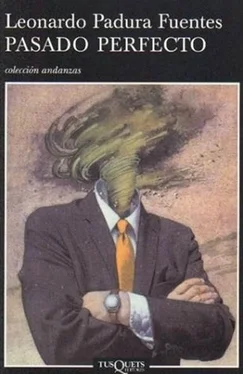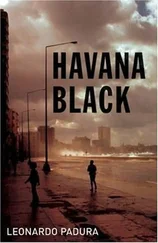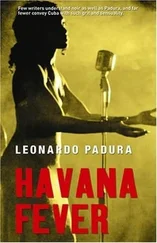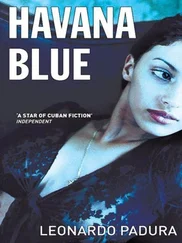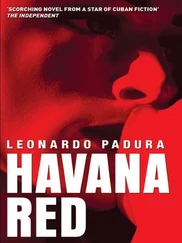– Y esa antena, ¿de dónde la sacaste?.
– El que tiene un amigo… -Levantó los hombros y sonrió. Encendió el radio del automóvil y buscó una emisora con música. Probó dos o tres y por fin se decidió por una canción de Benny Moré. «Oh, vida», cantaba el Benny con su voz pura, en un programa seguramente dedicado a su música.
– Me parece que estás exagerando, Conde -comentó Manolo cuando oían Hoy como ayer , a la altura de la Plaza de la Revolución-. Aunque no nos guste, éste es un caso como otro cualquiera y no puedes pasarte el día de un encabronamiento en otro.
– Manolo, decía mi abuelo que el que nace burro muere caballo… Y eso si progresa bastante.
– Teniente, dice el mayor que fuera a verlo en cuanto llegara. Está allá arriba -le dijo el oficial de guardia, y el Conde le devolvió el saludo.
Las mañanas de domingo la placidez de la calle también envolvía a la Central. Todos los casos de rutina, los que se habían alargado demasiado y ya no ofrecían expectativas, los que seguían un proceso normal y sin trasfondos, recesaban ese día y los investigadores desaparecían, dejando en la Central una tranquilidad artificial. También las secretarias, los oficinistas y los especialistas en información, identificación y el laboratorio tomaban su día libre y la Central perdía por veinticuatro horas el ritmo desenfrenado y tormentoso de los otros días de la semana. Sólo las guardias permanentes y los que continuaban una investigación inaplazable trabajaban en el edificio, que parecía más grande, más oscuro, menos humano aquellas mañanas de domingo, en que era posible escuchar, incluso, el susurro de unas fichas de dominó que trataban de aliviar el aburrimiento de los condenados a guardia. Sólo el Viejo trabajaba cada domingo, desde hacía quince años: el mayor Rangel necesitaba que todos los hilos de las tramas que tejían sus subordinados pasaran por sus manos y le seguía la pista a cada investigación con la vehemencia de un poseído, de lunes a domingo. El Conde sabía que el aviso del oficial de guardia era, más que una orden, una necesidad de su jefe, y le pidió a Manolo que buscara los informes y lo esperara en la incubadora en treinta minutos.
La paz que respiraba el edificio lo convenció de que debía esperar el elevador, las luces indicaban que bajaba, cuarto, tercero, segundo y la puerta del aparato se abrió como el telón que siempre imaginaba el Conde, que casi choca con el hombre que salía.
– Maestro, ¿no piensa descansar hoy domingo?
El capitán Jorrín sonrió y lo palmeó en el hombro.
– ¿Y tú, Conde? ¿Quieres ganarte un refrigerador? -le preguntó mientras lo tomaba del brazo y lo obligaba a caminar hacia el Departamento de Información. El Conde pensó explicarle que el Viejo lo esperaba, pero se dijo que el mayor podía esperar.
– ¿Cómo va su caso, capitán?
– Creo que bien, Conde, creo que bien -y casi hasta sonríe el veterano Jorrín-. Apareció un testigo que a lo mejor puede identificar a uno de los que mató al muchacho. Ya sabemos por lo menos que eran tres y según el testigo son bastante jóvenes. Ahora vamos a hacer el retrato.
– Usted ve, maestro, siempre hay una luz, ¿no?
– Sí, siempre, pero eso no resuelve todo el problema… Te imaginas que al fin agarramos a los asesinos y resulta que tienen menos de dieciocho años y ya son eso, asesinos. Este es el verdadero problema, ya no es sólo un niño muerto a golpes, sino que también hay otros tres que van a parar a la cárcel por unos cuantos años y ya nunca serán las personas que debieron ser. Mataron.
El Conde estudió las arrugas que iban cuarteando la cara del capitán Jorrín, mientras sentía en su brazo la presión desesperada de la mano de aquel hombre que había vivido la mitad de su vida cazando criminales.
– Yo pensé al principio que a nosotros debía pasarnos algo parecido a los médicos -dijo entonces, mirándolo a los ojos-. Que después de un tiempo nos acostumbraríamos a la sangre.
– No, ojalá que no nos pase nunca. A uno tienen que dolerle estas cosas, Conde. Y si un día no te duelen, entonces vete.
– Que tenga suerte, maestro -dijo, frente al Departamento de Información, y se lanzó en busca de la escalera.
La mesa de Maruchi también gozaba del embrujo del domingo: estaba completamente limpia, parecía abandonada y triste, sin la flor que cada día traía la muchacha. Junto a la puerta del despacho oyó la voz del mayor, tocó levemente, y lo escuchó decir:
– Dale, entra.
El Viejo estaba tras el buró, vestido de civil, con un pu-llover a rayas blancas y grises que resaltaban el volumen de sus pectorales y dejaban ver la fuerza de su cuello. El mayor le indicó con los ojos un asiento y continuó hablando por teléfono. Hablaba con su hija, algo había sucedido, le decía, no te preocupes por eso, Mirna, después de todo… Y, bueno, sí, llama a tu madre y dile que yo la recojo para ir a almorzar contigo, sí, agregó, dale un beso al niño, ¿eh?, sí, sí, claro, y colgó. Todo el tiempo empleó una voz dulce y cálida, sin discusión la más agradable que el Conde le conocía en su amplio repertorio de voces.
– Qué lío, chico -dijo el mayor después de recuperar su tabaco, uno de aquellos Davidoff 5000, recién prendido-. Otro desaparecido: mi yerno. Pero de ése se sabe el paradero. Anda con una virulilla de diecinueve años. Y la zonza de mi hija que sigue enamorada de él. ¿Tú entiendes algo? No, si por eso creo que no me voy a retirar nunca. Uno tiene mil líos aquí, problemas con la gente, llamadas de arriba, casos que se las traen, pero prefiero este manicomio a meterme en la casa y tener que mediar en todos los rollos que hay por allá. Mi otra hija, Mirta, ¿tú sabes lo que quiere? No, qué carajos te vas a imaginar… Conoció en la universidad a un austríaco con unos pelos por aquí abajo, que anda dando vueltas por el mundo con que si se abrió un hueco en la capa de ozono y que si el mar se está pudriendo, y dice que se va a casar con él, que es el hombre más sensible del mundo y que se va con él para donde sea. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Vaya, si no quiero ni pensarlo, pero te lo juro, Conde, de que no se casa no se casa. Y ahora esta salación con mi yerno.
– Yo creía que los austríacos ya no existían. ¿Tú habías visto alguna vez a un austríaco?
El mayor observó su tabaco.
– No, la verdad, antes de ver a éste creo que a ninguno.
El Conde sonrió, y aunque no sabía bien si debía hacerlo, se atrevió:
– Mira, dile a tus hijas que aquí se oferta un teniente, soltero y sin compromisos, buen mozo, inteligente y responsable, que busca pareja y mejor si es la hija del jefe.
– Bueno -dijo el mayor, que no sonrió-, eso sí es lo único que me faltaba… Oye, ¿hace frío?, ¿no?
– Quién te manda a hacerte el bárbaro y andar en pullover.
– Es que dejé el abrigo en el carro, no creí que fuera para tanto. ¿Y cómo anda lo tuyo?
– Regular.
– ¿Qué pasa?
– No sé bien todavía. Tenemos varios indicios, pero hay uno solo que me parece sólido: no sabemos dónde estuvo Rafael Morín toda la tarde del 31. Le dijo a la mujer que iba para la casa de la madre y a la madre que iba para la Empresa, y la secretaria dice que el 30 fue el último día que trabajaron. También investigamos a una tal Zoila que él conocía y que no se sabe dónde está desde el día primero. Y lo otro es que parece que Rafael tenía algo con su secretaria.
– Si dijo una mentira para cubrir el mediodía del 31 es porque estaba en algo, aunque a lo mejor ese algo no tiene que ver con la desaparición.
– Anjá. Pero ahora lo que quiero es hablar con Alberto Fernández-Lorea, el viceministro. Si es posible hoy mismo. La fiesta tampoco se me quita de la cabeza y me hace falta que tú lo llames.
Читать дальше