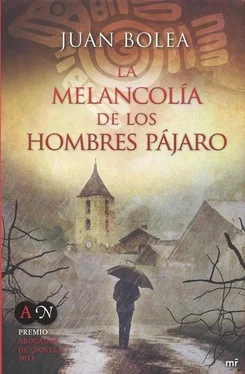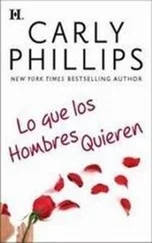La franja de terreno hasta la costa era yerma, sin un árbol. Tan solo las tumbas del cementerio marino, cuyas lápidas y cruces se disponían caóticamente en la ondulada pradera, ofrecían algún resguardo.
A buen paso, y no sin volver de vez en cuando la vista atrás, Camargo avanzó en dirección al océano. Martina lo perdió cuando el empresario ascendió un repecho mientras ella se veía obligada a descender otro en el que afloraban rocas negras como cuchillos dentados, pero volvió a localizarle de inmediato. Camargo se encaminaba hacia una formación de moais cuyas cabezas, adornadas con rojos pukaos, se elevaban a una fantástica altura. La figura del banquero, con sus hombros anchos, se recortó junto a ellos contra la luz oceánica. Estaba de pie en línea con los moais, pero, al revés que las estatuas, miraba hacia el mar. Durante un buen rato permaneció con la mirada perdida en la inmensidad azul y con el teléfono en la mano, haciendo una llamada -seguramente la misma, pensó Martina- cada muy poco.
Mar adentro, a unas dos millas del embarcadero de Hanga Roa, un mercante había echado el ancla a la espera de que las barcazas isleñas, o faluchos, abarloasen su casco para proceder a descargar la mercancía que abastecería a la isla durante semanas enteras, hasta la llegada del próximo buque. En la bodega de esos mercantes se almacenaban desde canales de carne congelada de vacuno a piezas de recambio para maquinaria pesada, combustibles, libros de texto, arroz, camisetas, tuberías o cosméticos.
Un ruido vino a perturbar la calma del atardecer. Martina, que permanecía sentada sobre una de las lápidas del cementerio, correspondiente a una ciudadana rapa nui, una tal María Angata, que había muerto medio siglo atrás, desvió su mirada hacia el embarcadero de Hanga Roa.
Una lancha acababa de desatracar y parecía dirigirse hacia el ahu. Camargo había desaparecido, pero su silueta emergió más abajo, entre las rocas. Por un accidentado sendero terminó de descender el acantilado para acercarse a la lancha, que a su vez se arrimaba con peligro a las paredes de roca. Finalmente, el financiero logró subir a bordo de un salto. El motor hizo hervir las aguas y la quilla de la canoa se encabritó para poner rumbo hacia el extremo oriental de la isla.
En cuanto su estela dejó de verse, Martina regresó al hotel. Pero no se quedó en su habitación, sino que, en unión de Sara Labot, a la que fue a buscar a su bungaló, se dirigió al pueblo con idea de dar una vuelta por sus calles principales.
La avenida Policarpo Toro no había cambiado demasiado desde que, veinte años atrás, Martina había visitado la isla con su padre.
En su entorno se situaban los edificios de la Gobernación y el Ayuntamiento de Hanga Roa, la escuela y el parque de bomberos, con un solo coche dotado de una manguera y una campana para avisar en caso de incendio. Cerca quedaba el campo de fútbol, sin tribunas, con las porterías desnudas y los puntos de penalti sin señalar.
Tiendas de artesanías mostraban sus ingenuas marinas, mazas de guerra, collares de conchas y, sobre todo, moais, cientos, miles de suvenires tallados en piedra o madera, de todos los tamaños y colores, con ojos o sin ellos, con pukaos -moños para unos, turbantes para otros- o sin ellos, sus expresivos ojos y sus grandes narices apuntando desde estanterías clónicas, repetidas hasta la saciedad.
Apenas pasaban coches. Había perros, un número inaudito de ellos vagabundeando por las aceras y por los descuidados huertos que jalonaban las casas de una planta, con las puertas abiertas, pocos muebles y alfombras en el suelo. Se veían caballos, vigorosos ejemplares de largas crines mimosamente cepilladas. Al paso de sus monturas, Martina y Sara no dejaron de admirar la estampa de una pareja de jinetes rapa nui, con los torsos desnudos y las melenas negras cayéndoles bajo los hombros.
Las dos amigas emplearon un cuarto de hora en recorrer la avenida principal y decidieron entrar en la iglesia.
El templo quedaba en penumbra, pero no lo bastante como para velar las imágenes de los hombres pájaro que, como iconos del culto, se sucedían junto a las tallas de los apóstoles, de la Virgen, del propio Jesucristo. Al contemplarlos, Martina no pudo dejar de sentirse conmovida. Aquellos hombres pájaro que habían volado por los acantilados y nadado hasta los islotes, los antiguos héroes tatuados, los semidioses de Rapa Nui habían acabado rindiendo pleitesía al Dios de los cristianos. Conservaban su pico, las alas encogidas entre sus mutilados brazos, palmípedas patas en las que se insinuaban los dedos de unos pies, pero habían dejado de habitar en el universo de los mitos para, apresados en un templo que no era el suyo, entre vidrieras que imitaban pobremente la transparencia de sus cielos, escuchar con la nostalgia de su perdida libertad a los sacerdotes que hablaban de otra resurrección y de un paraíso que tampoco era el suyo.
– Es fascinante, ¿verdad?
Esa voz se había deslizado como un soplo de aire entre el incienso que sobrecargaba la iglesia. Martina y Sara se giraron, un tanto sobresaltadas. Era Sebastián, el marido de la Sacromonte. Llevaba un cirio en la mano para ofrendarlo en la palmatoria de dádivas.
Martina buscó con la mirada a la escritora. Úrsula estaba sentada en uno de los bancos, contemplando el altar.
– Soy un apasionado del sincretismo religioso -les explicó Sebastián-. Los apóstoles con los hombres pájaro, Make Make y Yahvé, el sol de Pascua y el carro de Elías… A los primeros misioneros franceses los indígenas pascuenses los recibieron en pie de guerra, pero, poco después, habían recibido el bautismo y aprendían el lenguaje de los salmos para alabar al Señor.
– Le veo muy puesto en el tema -comentó Sara con una ironía que el otro no captó o no quiso captar.
– Estoy documentando a Úrsula para su próxima novela -repuso el hombrecito con una cómica seriedad-. Es parte de mi trabajo. Soy su negro, ¿entienden?, pero guárdenme el secreto.
Una anciana rapa nui volvió su arrugada cara en demanda de silencio. La escritora se levantó del banco, fue hacia las dos amigas y posó una de sus huesudas manos en la zona lumbar de Martina. Para la inspectora resultó un contacto vagamente obsceno, como el de quien se toma una confianza que no debiera, pero se dejó empujar y salieron de la iglesia. A la luz del sol, Úrsula le propuso:
– Tengo una oferta para usted, inspectora. Quisiera que me asesorara en mis tramas. No me conteste ahora -se apresuró a agregar, presumiendo su reacción negativa-. Doy por supuesto que su ética profesional le invitará a rechazar cualquier tipo de remuneración, pero le garantizo que todos mis lectores sabrán de dónde obtengo determinadas informaciones.
– Úrsula está trabajando sobre una historia increíble -les anticipó Sebastián.
– ¿De qué va? -preguntó Sara.
Aunque no había nadie cerca, la reina del crimen bajó la voz.
– De un asesinato, por supuesto. Pero este nuevo caso presentará alguna ingeniosa particularidad, porque ese crimen, ambientado en esta isla, va a ser… real.
– ¡Eso es lo más original! -aplaudió Sebastián.
Su esposa le reprendió sin compasión.
– Ciertamente es original, Sebastián, pero no «lo más» original, pues todo en mi nueva novela lo será. ¡Yo no imito a nadie!
– Y a nadie se le ocurriría ni siquiera insinuarlo, querida.
– ¡Muy al contrario, es a mí a quien plagian!
– Hasta en eso tus rivales son poco originales -la aduló su marido.
Úrsula frunció los labios, como destinando a sus plagiarios competidores una mueca de desdén, pero Sara puso una objeción:
– ¿No es muy arriesgado su proyecto?
Читать дальше