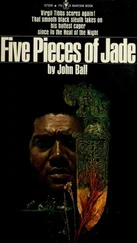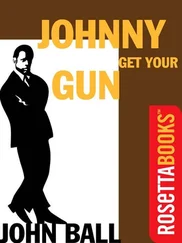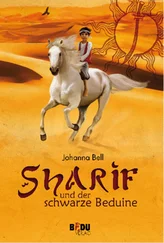Ni siquiera había redactado una triste nota de despedida. Al menos, Larry tuvo el detalle de dejar pagado el hospedaje durante una semana. El conserje del hotel le dijo a Sonia que el rubio americano, míster Wilson, aquel yanqui atlético y parlanchín, había partido de madrugada, en un taxi, después de abonar la cuenta.
«¿Es su marido?», había preguntado el recepcionista. Como ella no respondiera, el conserje agregó: «Un caballero muy amable. Dijo que era de Wisconsin, y que allá son espléndidos con las propinas.»
«Menudo cabrón -había pensado ella-. Podía habérmelas dado a mí.»Sonia se quedó en el Palma del Mar y llamó a Ibiza, por si Larry había dado señales de vida. Pero ni Aldo ni sus antiguos camaradas sabían nada de él.
Sin contar a Alfredo Flin, que la había iniciado en los juegos eróticos, en el dolor y en el placer, pero que se acostaba con todas las chicas de la compañía de teatro aficionado de Los Oscuros, Larry Wilson era el primer hombre que había jugado con sus sentimientos. Sonia se juró que sería el último.
Apenas le quedaban recursos. Se puso a buscar trabajo. Lo encontró enseguida, cerca del hotel, en un selecto pub del ensanche marítimo de Bolscan: El León de Oro.
Sería allí, en el curso de una de las primeras noches en que ocupó la barra y aprendió a servir cubalibres, a combinar cócteles y a distinguir las marcas de los whiskies, donde iba a conocer a Juan Monzón.
«Ese chorbo tiene que ser un semental», había pensado Sonia nada más distinguirlo entre la clientela de ejecutivos, con su rotundo cuello y los muslos dibujándose contra las perneras de sus pantalones de cuero. Juan pidió cerveza, algo inapropiado en ese establecimiento, y se bebió tres birras mirándola sin pestañear, como si fuera la primera chica que veía en mucho tiempo.
Esa misma noche, después de insinuarse y de tomar copas con él en otros garitos, Sonia comprobó que, en efecto, era un toro. Un Hércules. Un semental. Juan la invitó a la sesión golfa del cine porno de la calle de las Vírgenes, donde le metió mano, y después la llevó a su cuarto alquilado en la calle Cuchilleros. Al derrumbarse en la cama, Sonia estaba segura de que su nueva conquista se había propuesto matarla a polvos; pero sería Juan quien acabaría inclinando la cerviz, rindiéndose al dominio de sus juegos sadomasoquistas, aceptando su poder con todas sus consecuencias, con todas sus recompensas.
La noche era fría y oscura. Nevaba sin parar. Entre los copos flotaba una neblina parda, suave y brillante como la piel de un felino.
En la falda de una colina arbolada, el Monte Orgaz, cuya ladera norte daba al océano, la subinspectora Martina de Santo, la única mujer adscrita al Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Bolscan, bajó de su coche, un Saab de color negro con los asientos de cuero y el salpicadero forrado de maderas nobles, y se arrebujó en su gabardina, asimismo negra.
Decidió dejar encendidos los faros, por si se extraviaba en la oscuridad. Buscó en la guantera una linterna, y encendió también un cigarrillo. El viento, que hacía rachear la nevada, dispersó el humo al salir de su boca.
Por un filo de piedras, la subinspectora evitó el enlodado prado. Ganó el lindero y fue orillando el bosque donde, de niña, solía jugar a policías y ladrones con las alumnas de Santa Ana. Pero esos juegos escolares se celebraban en primavera, a la luz del día, no en noches como aquélla, cuando el pulmón de la galerna, arremolinando la nieve y arrasando las copas de los árboles, imponía una cierta sensación de temor.
El haz de su lámpara jugó con las sombras de los robles, fomentando la impresión de que entre sus ramas se escondían seres vivos. Ojos amarillos, como la bruma, que la estarían vigilando desde un más allá plagado de amenazas.
Pero, ¿quién podía vagar a esas horas por la tenebrosa colina?
La religión de Martina de Santo no admitía otros espíritus que sus propios demonios familiares, a los que mantenía a raya embebiéndose en su labor policial. A la subinspectora no le gustaba mirar dentro de su alma porque no siempre su espejo reflejaba la verdad. Prefería concentrarse en la realidad exterior. En aquel bosque fantasmagórico, animado… ¿de acechantes seres? No, sonrió Martina, no podía haber muertos vivientes en el Monte Orgaz. La noche era inhóspita y el paisaje lo bastante espectral como para que ni siquiera las parejas más enceladas buscasen en su floresta amparo al amor clandestino. Sólo unos locos, como aquellos sectarios Hermanos de la Costa con los que se había enfrentado en las semanas anteriores, discurrirían reunirse en un paraje así. Pero los Hermanos estaban a buen recaudo.
Esa noche, la del 2 de enero de 1984, la subinspectora se sentía anímicamente vacía. El éxito de su última investigación criminal contrastaba con el desgraciado final de una historia importante en su vida.
Al salir de Jefatura, conduciendo bajo la persistente nieve, había renunciado a refugiarse en su casa. Pensando que a la intemperie ordenaría mejor sus ideas, se había desviado por el antiguo camino de acceso a la refinería, una calzada en desuso con un ramal de tierra destinado a los camiones que antaño tanqueaban en la planta.
Cerca de la orilla del mar, se había pilotado un puente nuevo que enlazaba con la autovía. Desde entonces, el tráfico pesado no precisaba ascender las rampas del Monte Orgaz. Los tráilers abandonaban la autovía a la entrada misma de la planta de refino. La carretera que ascendía los escarpes de la colina apenas se empleaba ya. A mitad de monte, la primitiva pista de carga había quedado clausurada por una valla de alambre espinoso. Un rayo había calcinado uno de sus extremos, junto al que pendía una antigua señal: «Zona industrial. Prohibido el paso.»
Al llegar caminando hasta ese letrero, semioculto por la maleza, la subinspectora se sobresaltó. En medio del vendaval, había oído una especie de tos; volvió a tener la impresión de que alguien la observaba desde una fronda de encinas, oculto tras los montículos de nieve. Pero tan sólo era el graznido de una lechuza.
Martina atravesó la valla y comenzó a encaramarse sobre las resbaladizas piedras graníticas a las que su linterna arrancaba una textura láctea. Sintiendo la nieve en los ojos, y cómo la culata de su Star del nueve corto se le clavaba en la cadera, fue ascendiendo la pendiente, hacia la cumbre del monte fustigado por la tempestad.
En la cima del Monte Orgaz, a seiscientos metros sobre el nivel del mar, la violencia del viento le arrebató el sombrero y lo hizo rodar detrás de los riscos. Martina renunció a recuperar su borsalino, tragó una aspirina a palo seco porque el frío la estaba entumeciendo y usó su barra de cacao para suavizar sus cortados labios. Un relámpago rasgó el océano, iluminando los petroleros anclados en la rada a la espera de recibir la orden para verter su carga.
Las chimeneas de la refinería, que ocupaba el lecho del valle, hasta la playa, expulsaban lenguas de un fuego azulado que parecía sobrenatural. Nevaba con más intensidad.
También los días anteriores había nevado en Bolscan. En Nochevieja, cuando los copos empezaron a caer, la subinspectora estaba de servicio. No tenía con quién celebrar Año Nuevo y se había ofrecido voluntaria para hacer un favor a sus colegas de brigada, la mayoría de los cuales, contradiciendo la leyenda de tipos duros, mantenían familias o relaciones estables.
Aquella tarde, la de Nochevieja, Martina vio nevar desde la ventana de una sala de Homicidios tan silenciosa y vacía como no podía recordarla. Después, había errado por las calles, observando a la gente que se divertía en los bares. La estampa invernal de la ciudad le había recordado a su infancia. A sus padres, ambos fallecidos. A las remotas tardes de otros inviernos en que su padre, el embajador Máximo de Santo, la llevaba a la cordillera de La Clamor, en compañía de Leo, su hermano mayor, para perseguir rastros de visones y ardillas y modelar muñecos de nieve con una zanahoria por nariz, su clásica bufanda vieja y una escoba en el regazo de la blanca barriga.
Читать дальше