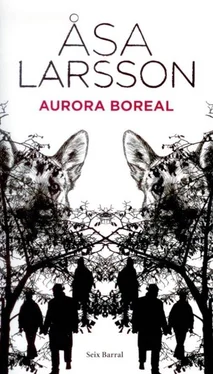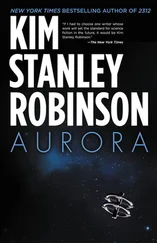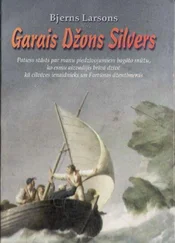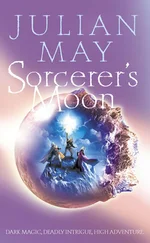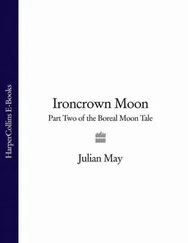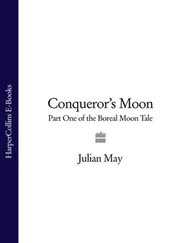Anna-Maria Mella está sentada en la cama con la lámpara encendida. Robert duerme a su lado. Tiene dos almohadas en la espalda y se apoya en el cabezal. En las rodillas tiene el álbum de Kristina Strandgård con recortes de prensa y fotografías de Viktor. El niño se le mueve en el vientre. Siente uno de sus pies.
– Eh, bicho -le dice masajeando el duro bulto que forma el pie-. No le des patadas a tu madre, que está mayor.
Mira una foto de Viktor Strandgård sentado en la escalera delante de la Iglesia de Cristal, en pleno invierno. En la cabeza lleva un indescriptiblemente feo gorro verde hecho a ganchillo. El pelo largo le cuelga sobre el hombro izquierdo. Le enseña su libro a la cámara, El Cielo, ida y vuelta. Ríe. Parece sincero y relajado.
«¿Le hizo algo a las hijas de Sanna? -piensa Anna-Maria-. Es sólo un crío.»
Se empieza a angustiar por lo que va a pasar al día siguiente. El interrogatorio a las hijas de Sanna Strandgård.
«Sea como sea, tú tendrás un buen padre», piensa dirigiéndose al niño que lleva en el vientre.
De pronto se siente muy conmovida. Piensa en aquella pequeña vida. Completamente hecha y capaz de vivir, con diez dedos en las manos y en los pies, y una personalidad totalmente propia. ¿Por qué siempre le da por llorar y por exagerar? Ni siquiera puede ver una película de Disney sin que se ponga a llorar con desconsuelo justo en el momento más triste, antes de que al final todo se arregle. ¿De verdad que hace catorce años estaba embarazada de Marcus? ¿Y de Jenny y Petter? También son ya muy mayores. La vida pasa tan tremendamente deprisa. De pronto se ve invadida por una profunda gratitud.
«Realmente no tengo de qué quejarme -piensa dirigiéndose a algo allá fuera, en el universo-. Una familia maravillosa y una buena vida. Tengo más de lo que tengo derecho a pedir.»
– Gracias -dice Anna-Maria sin dirigirse a nadie.
Robert cambia de postura, se pone de lado y se envuelve completamente con el edredón.
– De nada -responde Robert en sueños.
Rebecka se sirve café de un termo y se sienta junto a la mesa de la cocina.
«¿Y si Viktor abusó de las niñas de Sanna? -pensó-. ¿Puede ser que Sanna estuviera fuera de sí, que llegara a matarlo? Quizá lo fue a buscar para pedirle explicaciones y…
»¿Y qué? -se interrumpe-. ¿Que se indignó y por arte de magia sacó un cuchillo de caza de ninguna parte y se lo clavó hasta matarlo? ¿Además de darle en la cabeza con algo bien duro que casualmente llevaba en el bolsillo?
»No. No puede ser.
»¿Y quién le escribió a Viktor aquella postal que estaba en su Biblia? "Lo que hemos hecho no está mal a los ojos de Dios."»
Coge los tarros con los colores que las niñas han utilizado y despliega un viejo periódico sobre la mesa. Dibuja a Sanna. Más bien parece una bruja de cuento con el pelo largo y rizado. Debajo escribe «Sara» y «Lova». Al lado dibuja a Viktor. Alrededor de la cabeza le dibuja una aureola que le queda un poco inclinada. Después une los nombres de las niñas y el de Viktor con una línea. También dibuja una línea entre Viktor y Sanna.
«Pero aquella relación está ahora rota», piensa tachando las líneas que unen a Viktor con Sanna y las niñas.
Se reclina en la silla y deja correr la mirada sobre el austero mobiliario. La litera de color verde, hecha a mano, la mesa de la cocina con sus cuatro sillas, todas distintas, la encimera con el barreño rojo de plástico y el taburete que está justo en el rincón, detrás de la puerta.
En otros tiempos, cuando usaban la cabaña como caseta de caza, su tío Affe solía poner la escopeta sobre aquel taburete, inclinada contra la pared. Recordaba que su abuelo fruncía el ceño porque no le gustaba que lo hiciera. El abuelo siempre ponía el arma con cuidado en su funda y la metía debajo de la cama.
Actualmente sobre el taburete está el hacha y de un gancho, encima, cuelga la sierra.
«Sanna», piensa Rebecka, y vuelve a mirar hacia el dibujo que ha hecho.
Dibuja pequeñas espirales y estrellas encima de la cabeza de Sanna.
«Sanna-chito-cabeza de chorlito. Que no puede hacer nada sola. Un montón de idiotas le han hecho las cosas a lo largo de toda su vida. Ella misma es una maldita idiota. Ni siquiera tuvo que pedirme que viniera. Yo misma vine como un jodido cachorrito.»
Le quita los brazos y las manos a Sanna pintando encima con color negro. Así ahora está impedida. Después se dibuja a sí misma y escribe encima: idiota.
El dibujo la hace comprender. El pincel repasa temblorosamente las figuras que ha pintado sobre el periódico. Sanna no puede hacer nada sola. Ahí está, sin brazos y sin manos. Cuando Sanna necesita algo, alguien aparece como un idiota y se lo soluciona. Rebecka Martinsson es un ejemplo de ese tipo de idiotas.
Si Viktor abusa de las hijas de Sanna…
… y si se pone tan furiosa que quiere matarlo. ¿Qué pasa entonces?
Entonces aparece algún idiota y mata a Viktor por ella.
¿Puede ser así? Debe ser así.
La Biblia. El asesino puso la Biblia de Viktor en el cajón del sofá de la cocina de Sanna.
Naturalmente. No para que acusaran a Sanna. Era un regalo para ella. El mensaje, la postal con el estilo caligráfico enmarañado, estaba dirigido a Sanna, no a Viktor. «Lo que hemos hecho no está mal a los ojos de Dios.» Matar a Viktor no era pecado a los ojos de Dios.
– ¿Quién? -dice Rebecka para sí misma dibujando un corazón vacío al lado de la figura de Sanna. Dentro del corazón dibuja un interrogante.
Escucha atentamente. Intenta escuchar un sonido a través de la tormenta. Un sonido que no forma parte de aquello. Y de golpe lo oye, el ruido de una moto de nieve.
Curt. Curt Bäckström estaba sentado en su moto debajo de la ventana mirando a Sanna.
Rebecka se levanta y mira a su alrededor.
«El hacha -piensa presa del pánico-. Voy a coger el hacha.»
Pero ya no oye el ruido de ningún motor.
«Serán imaginaciones. Tranquila -se anima a sí misma-. Siéntate. Estás agobiada, tienes miedo y has oído mal. Ahí fuera no hay nadie.»
Se sienta pero no puede apartar la mirada de la manilla de la puerta. Debería levantarse y cerrar con llave.
«No empieces otra vez -piensa como haciendo un conjuro-. Ahí fuera no hay nadie.»
De pronto se mueve la manilla de la puerta. Se abre. El rugir de la tormenta entra junto a un torrente de aire frío. Un hombre vestido con un mono de invierno entra rápidamente. Cierra la puerta tras de sí. Primero ella no puede ver quién es. Después se quita la capucha y el pasamontañas.
No es Curt Bäckström. Es Vesa Larsson.
Anna-Maria Mella está soñando. Sale de un coche de policía y corre con sus compañeros por la carretera E 10, entre Kiruna y Gällivare. Van hacia los restos de un coche accidentado que está volcado diez metros hacia abajo. Le cuesta correr. Los compañeros ya están al lado del coche aplastado y la llaman a gritos.
– ¡Date prisa! Tú tienes la sierra. ¡Tenemos que sacarlos!
Continúa corriendo con la motosierra en la mano. En alguna parte oye a una mujer gritando de tal forma que te rompe el corazón.
Por fin ha llegado. Pone en marcha la motosierra. Chirría a través de la plancha del coche. Fija la vista en una sillita para niños que está colgada boca abajo pero no puede ver si hay algún crío sentado. La motosierra sigue emitiendo su ruido metálico, y de pronto algo suena penetrante y escandalosamente. Como un teléfono.
Robert empuja a Anna-Maria hacia un lado y vuelve a dormirse en cuanto ella levanta el auricular. Al otro lado de la línea se oye la voz de Sven-Erik.
– Soy yo -le dice-. Oye, que luego volví a casa de Curt Bäckström pero no ha aparecido por allí en toda la noche, por lo menos nadie ha abierto.
Читать дальше