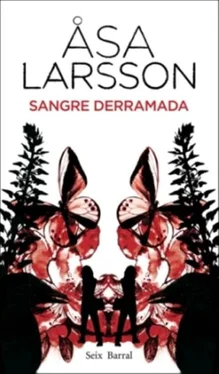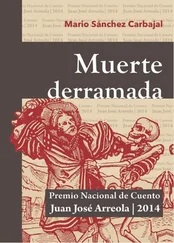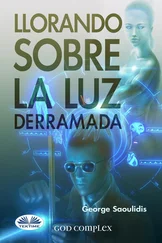– ¿Qué carajo es la cena del día? -se quejaba Malte señalando el menú-. Gno…
– Gnocchi -dijo Mimmi-. Son como trozos de pasta. Gnocchi con salsa de tomate y mozzarella. Y lo puedes pedir con carne asada o con pollo.
Se puso al lado de Malte y sacó el bloc de pedidos del delantal con un gesto demostrativo.
«Como si le hiciera falta -pensó Micke-. Puede tomar los pedidos de un grupo de doce personas de memoria. Increíble.»
Miró a Mimmi. Entre Rebecka Martinsson y Mimmi, Mimmi ganaba con diferencia abrumadora. Su madre, Lisa, también había sido una belleza cuando era joven, los viejos lo sabían bien. Y aún seguía siendo bonita, era difícil ocultarlo a pesar de que siempre fuera sin maquillar, con ropa impresentable y con el pelo cortado por ella misma. «A medianoche y con las tijeras de esquilar», como decía Mimmi. Pero mientras Lisa escondía su belleza tan bien como podía, Mimmi resaltaba la suya: el delantal ceñido a la cintura, el pelo a mechas que caía ondulante por debajo del pañuelo que le cubría la cabeza, jerseys ajustados y generosamente escotados y, cuando se inclinaba hacia delante para limpiar las mesas, quien quisiera podía echar un agradable vistazo al canal entre sus pechos, que se mecían suavemente atrapados por un sujetador con encaje. Siempre rojo, negro o lila. Por detrás, cuando se inclinaba, el tejano se le deslizaba hacia abajo de manera que uno podía contemplar el lagarto que asomaba tatuado en la parte superior de la nalga derecha.
Micke recordó cuando se conocieron. Ella había ido allí para ver a su madre y una tarde se ofreció para echar una mano. Había clientes que querían comer y su hermano no había aparecido, como era habitual, a pesar de que todo el tema de montar un bar había sido idea suya, y Micke estaba solo en el bar. Ella se ofreció para hacer algo de comer y servir las mesas. Aquella misma noche se corrió la voz. Los muchachos se habían metido en el baño para llamar a sus amigos por el móvil y avisarles. Todos fueron a ver a la chica nueva.
Y se quedó. «Por un tiempo», decía siempre Mimmi imprecisa cada vez que él intentaba sacar una respuesta en claro de hasta cuándo. Si intentaba explicarle que al negocio le iría bien saberlo para poder planear mejor de cara al futuro, ella cambiaba de tono.
– Pues entonces, no cuentes conmigo.
Más tarde, cuando acabaron en la cama, Micke se atrevió a preguntárselo otra vez. Cuánto tiempo se iba a quedar.
– Hasta que aparezca algo mejor -respondió ella con media sonrisa.
Y no eran pareja, eso Mimmi se lo había dejado bien claro. Por su parte, él ya había tenido varias novias. Incluso había estado viviendo con una de ellas durante una temporada, así que sabía lo que significaban aquellas palabras. Eres una bella persona, pero… no estoy preparada… Si ahora me enamorara de alguien, sería de ti… pero no puedo atarme. Eso simplemente significaba: No te quiero. Me sirves, de momento.
Mimmi lo había cambiado todo de arriba abajo. Empezó por echarle una mano para deshacerse del hermano, que ni trabajaba ni saldaba las deudas. Se dedicaba a aparecer con los amigos y emborracharse sin pagar nada. Una pandilla de losers que dejaban que el hermano fuera el rey por una noche siempre y cuando invitara a las copas.
– Las opciones son bien claras -le dijo Mimmi al hermano-. O desmantelas la empresa y te quedas con las deudas, o se la traspasas a Micke.
Y el hermano firmó. Con los ojos rojizos, el olor corporal que atravesaba la camiseta que no se había cambiado desde hacía días y el tono de voz huraño de alcohólico.
– Pero el cartel es mío -proclamó el hermano a la vez que apartaba el contrato con un movimiento brusco-. Tengo un montón de ideas -continuó dándose unos golpecitos en la cabeza.
– Te lo puedes llevar cuando quieras -le dijo Micke.
Pensó: «That’ll be the day.»
Le vino a la cabeza el día que su hermano encontró el cartel, un tablón norteamericano de segunda mano, «last stop diner», letras de neón blancas con fondo rojo. En aquel momento sintieron una alegría casi ridícula. ¿Qué le importó más tarde el cartel a Micke? A esas alturas ya tenía otros planes. Mimmi's era un buen nombre para el establecimiento, pero ella lo rechazó. Al final tuvo que ser Bar-Restaurante Micke.
– ¿Por qué tienes que hacer cosas tan raras?
Malte miró el menú con cara de angustia.
– No es raro -dijo Mimmi-. Es como patata rellena pero más pequeño.
– Patata rellena con tomate, ¿puede haber algo más raro? No, sácame algo del frigo, anda. Tráeme una lasaña.
Mimmi se metió en la cocina.
– ¡Y olvídate de la comida para conejos! -gritó Malte-. ¿Me oyes? ¡Nada de ensalada!
Micke se giró hacia Rebecka Martinsson.
– ¿Te quedas esta noche también? -le preguntó.
– Sí.
«¿Adónde quieres que vaya? -pensó-. ¿Dónde me meto? ¿Qué hago? Aquí por lo menos no me conoce nadie.»
– La pastora… -dijo al cabo de un momento-. La que murió.
– Mildred Nilsson.
– ¿Cómo era?
– De puta madre, en mi opinión. Ella y Mimmi son lo mejor que le ha pasado a este pueblo. Y a este sitio. Cuando abrí, aquí sólo venían tíos solteros entre dieciocho y ochenta y tres tacos. Pero desde que Mildred se vino a vivir aquí, las mujeres también aparecieron por el bar. Es como si le diera vida al pueblo.
– ¿La pastora les decía que fueran al bar?
Micke se rió.
– ¡A comer! Ella era así. Consideraba que las mujeres tenían que salir un poco y descansar de la cocina, así que en ocasiones se venían con sus maridos si no tenían ganas de cocinar. Y el ambiente cambió de manera brutal cuando comenzaron a venir las mujeres. Antes no había más que viejos refunfuñando todo el día.
– No es verdad -replicó Malte Alajärvi, que estaba atento a lo que decían.
– Lo hacías entonces y lo sigues haciendo ahora. Te sientas aquí a mirar el río y te quejas de Yngve Bergqvist y Jukkasjärvi y…
– Sí, pero es que el Yngve ese…
– Y te quejas de la comida y del gobierno y de que nunca dan nada bueno por la tele…
– ¡Joder, si no hay más que concursos!
– ¡… y de todo!
– Lo único que he dicho de Yngve Bergqvist es que es un puto embaucador que te intenta vender cualquier cosa en la que ponga «Arctic». Que si perros de arrastre Arctic, que si safari Arctic… y, claro, los japoneses pagan doscientas coronas de más por ir a una auténtica casa Arctic de mierda.
Micke miró a Rebecka.
– Lo que te decía.
Y luego se puso más serio.
– ¿Por qué lo preguntas? ¿No serás periodista?
– No, no, sólo por curiosidad. Como vivía aquí y eso… No, el abogado aquel que vino conmigo ayer, trabajo para él.
– ¿Le llevas el maletín y le reservas los billetes?
– Algo así.
Rebecka Martinsson miró la hora. Temía y casi deseaba que Anna-Maria Mella apareciera cabreada como una mona exigiéndole la llave de la caja de seguridad, pero lo más probable era que el marido de la pastora no le hubiera dicho nada. Quizá ni siquiera supiera de dónde eran las llaves. Todo ese asunto le parecía una mierda. Miró por la ventana. Fuera ya había empezado a oscurecer. Se oyó el ruido de un coche subiendo hasta la explanada de grava delante del restaurante.
Su móvil empezó a vibrar en el bolso. Rebuscó hasta encontrarlo y miró la pantalla: la centralita del bufete de abogados.
«Måns», pensó, y salió corriendo a la escalerita.
Era Maria Taube.
– ¿Cómo te va? -le preguntó.
– No sé -contestó Rebecka.
– He hablado con Torsten y me ha dicho que casi los tenéis en el saco.
– Hmmm…
– Y que te has quedado unos días para ocuparte de algunas cosillas.
Читать дальше