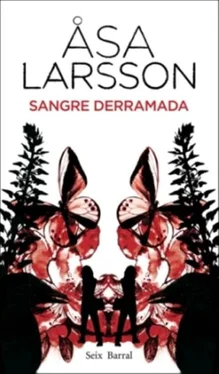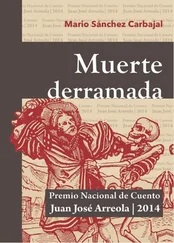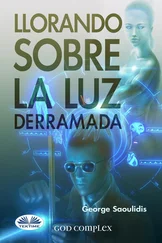A veces cuando llegaba a casa seguía teniendo aquella sensación de que Mildred se encontraba allí. Siempre en la habitación de al lado.
Dejó las bolsas en el suelo y se adentró en el silencio.
«Mildred», gritó en su cabeza.
En ese mismo instante llamaron al timbre de la puerta.
Era una mujer. Llevaba un abrigo largo que se estrechaba un poco en la cintura y botas altas con tacón. No era de por allí, aquél no era su ambiente, y no habría llamado mucho más la atención si se hubiera presentado en ropa interior. Se quitó el guante de la mano derecha y se la alargó para saludar mientras se presentaba como Rebecka Martinsson.
– Pasa -respondió él, mesándose inconscientemente la barba y el pelo.
– Gracias, pero no hace falta, sólo quería…
– Pasa -dijo otra vez mientras se volvía y entraba primero.
Le dijo que no se quitara los zapatos y la invitó a sentarse en la cocina. Estaba limpia y ordenada. Cuando Mildred estaba con vida, él siempre cocinaba y recogía, así que ¿por qué iba a dejar de hacerlo ahora? ¿Porque ella estaba muerta? De lo único que se abstenía era de tocar sus cosas. La chaquetilla roja todavía estaba hecha una bola encima del sofá de la cocina. Sus papeles y cartas seguían sobre la encimera.
– Bueno, pues… -dijo amablemente.
Sabía ser amable con las mujeres. Con el paso de los años, muchas se habían sentado a esa mesa. Algunas con un niño en el regazo y otro de pie al lado agarrado con fuerza al jersey de la madre. Había otras que no escapaban de ningún hombre sino de ellas mismas. No soportaban la soledad de un piso en Lombolo. Eran esa clase de mujeres que pasaban el tiempo en el porche fumando un cigarrillo tras otro pelándose de frío.
– El superior de tu mujer me ha pedido que venga a hablar contigo -dijo Rebecka Martinsson.
Erik Nilsson estaba a punto de sentarse, o quizá de ofrecerle café, pero tras el comentario se quedó de pie. Al ver que no decía nada, Rebecka continuó:
– Son dos cosas: por una parte, quiero las llaves del trabajo de Mildred, y por otra es sobre tu mudanza.
Erik miró por la ventana mientras ella seguía hablando. Ahora la que tenía un tono amable y sosegado era Rebecka. Le explicó que la vicaría era una vivienda para empleados y que la parroquia podría ayudarle a encontrar piso y buscar una empresa de mudanzas.
La respiración de Erik se hizo más pesada. Mantenía los labios apretados y cada vez que tomaba aire resoplaba con la nariz.
La miró con desprecio. Ella dejó caer la mirada sobre la mesa.
– Tiene cojones -dijo-. Tiene cojones la cosa. Es como para ponerse enfermo. ¿Es la esposa de Stefan Wikström, que ya no lo puede aguantar? Nunca soportó que Mildred tuviera la casa más grande.
– Mira, eso no lo sé. Yo…
Erik dio un golpe en la mesa con la palma de la mano.
– ¡Lo he perdido todo!
Hizo un gesto con el puño en el aire que daba a entender que se estaba intentando calmar para no perder el control de sí mismo.
– Espera -dijo.
Salió de la cocina y Rebecka oyó sus pasos al subir por la escalera y caminar por el piso superior. Al cabo de un rato volvió y soltó un manojo de llaves sobre la mesa como si fuera una bolsa con excremento de perro.
– ¿Algo más?
– La mudanza -respondió Rebecka con cierta inseguridad.
Ahora lo miró a los ojos.
– ¿Qué se siente? -preguntó Erik-. ¿Qué se siente debajo de esa ropa tan bonita con el trabajo que tienes?
Rebecka se levantó. Algo cambió en la expresión de su cara, algo fugaz, pero él ya lo había visto muchas otras veces allí en la vicaría: el tormento silencioso. Pudo leer la respuesta en sus ojos. La oyó igual de clara que si la hubiera pronunciado con palabras, como una zorra.
Rebecka recogió sus guantes de la mesa con movimientos rígidos, despacio, como si tuviera que contarlos para podérselos llevar. Uno, dos. Luego agarró el gran manojo de llaves.
Erik Nilsson suspiró profundamente y se pasó la mano por la cara.
– Perdóname -dijo-. Mildred me habría dado una patada en el culo. ¿Qué día es hoy?
Al ver que ella no decía nada continuó:
– Una semana; dentro de una semana me habré ido.
Ella asintió con la cabeza y Erik la acompañó hasta la puerta. Intentó pensar en algo que decir porque ya no le parecía oportuno ofrecerle café.
– Una semana -le dijo él a su espalda mientras salía.
Como si aquello la fuera a animar.
Rebecka salió de la casa tambaleándose. Bueno, era la sensación que tenía. No se tambaleaba en absoluto, las piernas y los pies la alejaban con pasos firmes.
«No soy nada -pensó-. Aquí dentro ya no queda nada. No hay persona, ni criterio, nada. Hago cualquier cosa que me pidan. Evidentemente. Los del bufete son lo único que tengo. Me digo a mí misma que no soporto la idea de volver, pero a la hora de la verdad no acepto quedarme fuera. Hago lo que haga falta, sea lo que sea, con tal de que no me den de lado.»
Miró hacia el buzón sin percatarse del Ford Escort rojo que subía por el camino de grava hasta que aminoró la marcha y entró por entre los postes de la valla.
El coche se detuvo.
Fue como un calambrazo para Rebecka.
La inspectora de policía Anna-Maria Mella bajó del vehículo. Se habían conocido tiempo atrás, cuando Rebecka era la abogada de Sanna Strandgård. Y fueron Anna-Maria Mella y su compañero Sven-Erik Stålnacke los que le salvaron la vida aquella noche.
Por aquel entonces Anna-Maria estaba embarazada, parecía un cubo geométrico, pero ahora estaba delgada. Aunque se había ensanchado de espaldas. Tenía un aspecto fuerte a pesar de ser tan bajita. Seguía llevando el pelo recogido en una gruesa cola que le caía por la espalda. Los dientes se veían perfilados en su morena cara de caballo. Era una policía poni.
– ¡Hola! -exclamó Anna-Maria Mella.
Después se quedó callada. Toda ella era un signo de interrogación.
– Yo… -empezó Rebecka, pero se quedó en blanco y lo intentó de nuevo-. Mi bufete tiene un asunto en marcha con las congregaciones de la Iglesia sueca. Hemos tenido una reunión de negocios y…, bueno, había algunas cositas relacionadas con la vicaría con las que necesitaban ayuda, y como ya estábamos aquí he aprovechado para ir a hablar con…
Terminó la frase señalando la casa con la cabeza.
– Pero no tiene nada que ver con… -preguntó Anna-Maria.
– No, cuando vine ni siquiera sabía que… no. ¿Niño o niña? -preguntó Rebecka mientras intentaba esbozar una mueca lo más parecida a una sonrisa.
– Niño. Justo se me acaba de terminar la baja por maternidad, así que estoy trabajando en el caso del asesinato de Mildred Nilsson.
Rebecka asintió con la cabeza y miró al cielo. Estaba totalmente vacío. El manojo de llaves le pesaba una tonelada en el bolsillo.
«¿Qué me pasa? -pensó-. No estoy enferma. No tengo ninguna enfermedad. Sólo soy una vaga. Vaga y además chiflada. No tengo nada que decir. Es como si el silencio me succionara hacia dentro.»
– Es extraño, el mundo en el que vivimos, ¿no te parece? -comentó Anna-Maria-. Primero Viktor Strandgård y ahora Mildred Nilsson.
Rebecka asintió de nuevo en silencio. Anna-Maria sonrió. No parecía incomodarle en absoluto el silencio de la otra, pero ahora esperó pacientemente a que Rebecka dijera algo.
– ¿Tú qué piensas? -soltó Rebecka-. ¿Crees que es alguien que tenía los recortes sobre la muerte de Viktor y que al final decide hacer algo él mismo?
– Quizá.
Anna-Maria miró un abeto. Oyó el correteo de una ardilla subiendo por el tronco pero sin lograr verla. Estaba al otro lado, llegó hasta la copa y empezó a hacer ruido por entre las ramas.
Читать дальше