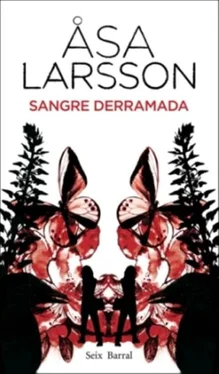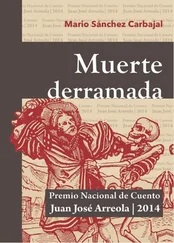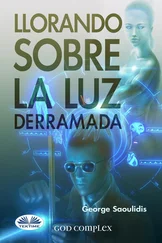– Llevo guía particular -le dijo Torsten señalando a Rebecka con la mirada.
La mujer la observó con una sonrisa.
– Vaya, así que tú ya has estado aquí antes.
– He nacido aquí.
La mujer la examinó de arriba abajo sin poder disimular un halo de desconfianza.
Rebecka se volvió para mirar por la ventanilla y dejó que Torsten continuara con la conversación. Le molestaba haberse sentido como una extraña, embutida en un traje de chaqueta gris y con zapatos de Bruno Magli.
«Es mi ciudad», pensó con cierto aire de rebeldía.
Justo en ese instante el avión giró y la ciudad se dejó ver sobre el terreno como un conjunto de edificaciones que se agarraban con tenacidad a la roca rica en hierro. A su alrededor no había más que montañas y ciénagas, bosques de baja altura y corrientes de agua. Rebecka respiró hondo.
En el aeropuerto volvió a sentirse como una extraña. De camino a la oficina de alquiler de coches ella y Torsten se habían encontrado con una manada de turistas que regresaban a casa. Desprendían un intenso olor a loción antimosquitos y sudor. El viento de las montañas y el sol de septiembre les habían curtido la piel. Estaban morenos y todos tenían pequeñas marcas blancas junto a los ojos de tanto entornarlos.
Rebecka sabía cómo se sentían. Pies doloridos y músculos cansados tras una semana en la montaña, satisfechos e incluso un poco indolentes. Llevaban anoraks de colores vivos y pantalones de color caqui muy prácticos. Ella, en cambio, llevaba abrigo y bufanda.
Cuando cruzaban el río, Torsten estiró la espalda y giró la cabeza para observar a unos pescadores con mosca.
– Pues sólo nos queda encomendarnos a los dioses para que lleguemos a buen puerto con este asunto -dijo.
– Seguro que sí -le respondió Rebecka-. Les vas a encantar.
– ¿De verdad lo crees? Siento no haber estado aquí antes. Joder, si es que nunca he estado más arriba de Gävle.
– Ya, ya, pero ahora estás contentísimo de estar aquí. Siempre has querido subir, ver el magnífico mundo de las montañas y visitar la mina. La próxima vez que tengas que venir tómate unos días de vacaciones y aprovechas para hacer un poco de turismo.
– Vale.
– Y olvídate de hacer el típico comentario de «cómo os lo montáis en invierno cuando el sol ni siquiera sale».
– Por supuesto.
– Aunque ellos mismos hagan esa broma.
– Sí, sí.
Rebecka aparcó el coche delante del campanario. No se veía al pastor por ninguna parte, así que bajaron caminando por el camino de grava hacia la casa rectoral. Era de madera pintada de color rojo y juntas blancas. Un poco más abajo de la casa fluía el río con el exiguo caudal característico de septiembre. Mientras Torsten intentaba ahuyentar los mosquitos, llamaron a la puerta pero nadie les abrió. Volvieron a llamar y al final se dieron la vuelta con intención de marcharse.
A través de la abertura de la valla que daba al cementerio apareció un hombre caminando. Les llamó mientras agitaba la mano en el aire. Cuando estuvo un poco más cerca pudieron distinguir su camisa de pastor.
– ¡Buenos días! -les dijo al llegar junto a ellos-. Vosotros debéis de ser los de Meijer & Ditzinger.
Le alargó la mano primero a Torsten Karlsson. Rebecka tomó una postura de secretaria a medio paso detrás de Torsten.
– Stefan Wikström -se presentó el sacerdote.
Rebecka se presentó sin especificar su cargo, dejándole así que se imaginara lo que le resultara más cómodo. Observó al pastor con atención. Rondaba los cuarenta, llevaba tejanos, zapatillas de deporte y camisa de sacerdote con alzacuellos blanco. Se hacía evidente que no volvía de ninguna ceremonia pero, aun así, llevaba la camisa. «Uno de esos curas las veinticuatro horas», pensó.
– Habíais quedado con Bertil Stensson, el párroco -continuó el sacerdote-. Lamentablemente, anoche le surgió un impedimento, así que me ha pedido que os reciba y os enseñe la iglesia.
Rebecka y Torsten le respondieron con amabilidad y lo siguieron hasta la pequeña iglesia roja de madera. El tejado desprendía olor a brea. Rebecka prefería mantenerse por detrás de los hombres siguiéndolos de cerca. El sacerdote se dirigía casi exclusivamente a Torsten cuando hablaba y éste entraba hábilmente en el juego sin girarse tampoco hacia Rebecka.
«Quizá sea verdad que al párroco le ha surgido un impedimento -pensó Rebecka-, pero también pudiera ser que hubiera decidido estar en contra de la oferta del bufete.»
Por dentro, la iglesia era sombría y el aire se notaba totalmente quieto. Torsten se rascaba veinte nuevas picaduras de mosquito.
Stefan Wikström les habló un poco acerca de la iglesia de madera, construida en el año 1700. Rebecka dejó libre el pensamiento en su cabeza. Ya conocía la historia del hermoso retablo y de los muertos que descansaban bajo el pavimento. De pronto se percató de que habían cambiado de tema y volvió a prestar atención.
– Allí. Delante del órgano -dijo Stefan Wikström señalando con el dedo.
Torsten levantó la vista y observó los tubos del órgano y el símbolo sami del sol que tenía en el centro.
– Tiene que haber sido un duro golpe para todos.
– ¿Un duro golpe? -preguntó Rebecka.
El sacerdote se la quedó mirando.
– Bueno, aquí es donde estaba colgando -dijo-. La compañera a la que asesinaron este verano.
Rebecka lo miró estupefacta.
– ¿Que asesinaron este verano? -repitió.
Se hizo una pausa desconcertante entre los tres.
– Sí, este verano -intentó de nuevo Stefan Wikström.
Torsten Karlsson tenía la mirada fija en Rebecka.
– No me digas que… -dijo.
Rebecka lo miró y negó con la cabeza con un gesto casi imperceptible.
– Este verano asesinaron a una pastora en Kiruna. Aquí dentro. ¿No lo sabías?
– No.
Torsten la observó intranquilo.
– Debes de ser la única persona en toda Suecia que… Daba por hecho que lo sabías. Salió en todos los periódicos…, en cada telediario…
Stefan Wikström seguía la conversación como en una partida de tenis de mesa.
– No he leído la prensa desde antes del verano -dijo Rebecka-. Ni tampoco he visto la televisión.
Torsten levantó las palmas de las manos como buscando ayuda.
– De veras creía que… -empezó diciendo-. Hostias, nadie…
Interrumpió la frase para mirar abochornado al sacerdote, éste le respondió con una sonrisa en señal de perdón por los pecados cometidos y Torsten continuó hablando:
– … nadie se habrá atrevido a contártelo. ¿Prefieres esperar fuera? O ¿quieres un vaso de agua?
Rebecka estuvo a punto de sonreír, pero cambió de idea sin tener claro qué cara poner.
– Estoy bien. Pero prefiero esperar fuera.
Dejó a los hombres dentro de la iglesia y salió hasta la escalinata de la entrada.
«Sin duda, debería sentir algo -pensó-. Quizá desmayarme.»
El sol de mediodía calentaba la pared del campanario. Le entraron ganas de apoyarse, pero se abstuvo pensando en la ropa. El olor a asfalto caliente se mezclaba con el del tejado recién restaurado con brea.
Se preguntaba si Torsten estaría explicándole a Stefan Wikström que ella era la que había matado al asesino de Viktor Strandgård. O quizá se estuviera inventando algo. Probablemente, haría lo que le pareciera más indicado de cara a los negocios. En la actualidad Rebecka era una chuchería en la bolsa social de las golosinas, donde estaba mezclada con anécdotas picantes y suculentos chismorreos. Si Stefan Wikström hubiera sido abogado, Torsten le habría contado la verdad. Le habría alargado la bolsa y le habría invitado a una Rebecka Martinsson. Pero los sacerdotes quizá no eran una especie tan chismosa como los abogados.
Читать дальше