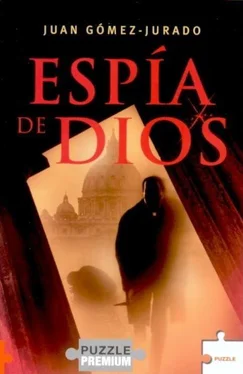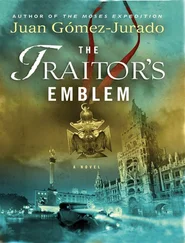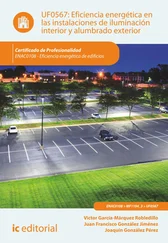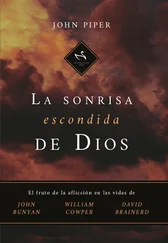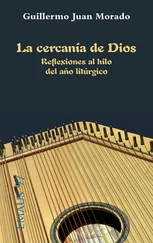Y por fin, desde su ascenso, tenía un caso real que abordaría desde el principio, no basándose en pruebas chapuceras recogidas por agentes torpes. Recibió la llamada en pleno desayuno, y se había metido de nuevo en su cuarto para cambiarse. Se recogió el pelo, largo y negro, en un apretado moño y desechó la falda pantalón y el jersey con los que iba a ir a la oficina y se decantó por un elegante traje de chaqueta también negro. Estaba intrigada: la llamada no había suministrado dato alguno, sólo que se había cometido un crimen que caía dentro de su competencia, y le citaba en Santa María In Traspontina “con la mayor urgencia”.
Y allí estaba, en la puerta de la iglesia. Detrás de Paola, un hervidero de personas se arremolinaban en los casi cinco kilómetros de cola, que llegaba hasta el puente de Vittorio Emanuele II. Contempló la escena con preocupación. Aquella gente llevaba toda la noche allí, pero los que pudieron haber visto algo estarían ya muy lejos. Algunos peregrinos miraban de pasada a la discreta pareja de carabinieri que impedía la entrada al templo a algún grupo ocasional de fieles. Aseguraban, con mucha diplomacia, que el edificio estaba en obras.
Paola inspiró fuerte y cruzó el umbral de la iglesia en penumbra. Había una sola nave, con cinco capillas a cada lado. En el aire flotaba olor a incienso oxidado, viejo. Todas las luces estaban apagadas, seguramente porque así estaban cuando se descubrió el cuerpo. Una de las normas de Boi era “Veamos lo que vio él”.
Miró alrededor, entrecerrando los ojos. Dos personas conversaban en voz baja al fondo de la iglesia, de espaldas a ella. Junto a la pila de agua bendita, un carmelita nervioso que rezaba el rosario se fijó en la atención con la que contemplaba el escenario.
—Es preciosa, ¿verdad signorina ? Data de 1566. Fue construida por Peruzzi, y sus capillas...
Dicanti le interrumpió, con una firme sonrisa.
—Por desgracia, hermano, no me interesa en absoluto el arte en éste momento. Soy la inspectora Paola Dicanti. ¿Usted es el párroco?
—En efecto, ispettora . También fui el que descubrió el cuerpo. Eso seguro que le interesará más. Bendito sea Dios, en unos días como éstos... ¡se nos ha ido un santo y solo nos quedan demonios!
Era un hombre de aspecto avejentado, con gafas de gruesos cristales, vestido con el hábito marrón de los carmelitas. Un gran escapulario anudaba su cintura y una barba canosa y profusa cubría su cara. Daba vueltas alrededor de la pila, un poco encorvado, cojeando ligeramente. Las manos le volaban sobre las cuentas, con un temblor periódico e incontrolable.
—Tranquilícese hermano. ¿Cómo se llama?
—Francesco Toma, ispettora .
—Bien, hermano, cuénteme con sus propias palabras cómo ocurrió todo. Soy consciente de que ya lo habrá contado seis o siete veces pero es necesario, créame.
El fraile suspiró.
—No hay gran cosa que contar. Además de párroco, soy el encargado del cuidado de la iglesia. Vivo en una pequeña celda tras la sacristía. Me levanté como cada día, a las seis de la mañana. Me lavé la cara, me puse el hábito. Crucé la sacristía, salí a la iglesia por una puerta disimulada al fondo del altar mayor y me dirigí a la capilla de nuestra Señora del Carmen, donde cada día rezo mis oraciones. Me llamó la atención que frente a la capilla de Santo Tomás hubiera velas encendidas, ya que cuando me fui a acostar no había ninguna, y entonces lo vi. Fui corriendo a la sacristía, muerto de miedo, porque el asesino podía aún estar en la iglesia, y llamé al 113.
—¿No tocó nada en la escena del crimen?
—No, ispettora . Nada. Estaba muy asustado, que Dios me perdone.
—¿Y tampoco intentó ayudar a la víctima?
— Ispettora ... era evidente que estaba más allá de toda ayuda terrenal.
Una figura se acercaba a ellos por el pasillo central de la iglesia. Era el subinspector Maurizio Pontiero, de la UACV.
—Dicanti, date prisa, van a encender las luces.
—Un segundo. Tenga, hermano. Aquí tiene mi tarjeta. El número de mi teléfono móvil figura abajo. Llámeme a cualquier hora si recuerda algo más.
—Lo haré, ispettora . Tenga, un regalo.
El carmelita le tendió una estampa de vivos colores.
—Santa María del Carmen. Llévela siempre con usted. Le indicará el camino en estos tiempos oscuros.
—Gracias, hermano —dijo Dicanti guardando distraídamente la estampa.
La inspectora siguió a Pontiero por la iglesia, hasta la tercera capilla de la izquierda, acordonada con la clásica cinta roja de la UACV.
—Te has retrasado —le reprochó el subinspector.
—El tráfico estaba fatal. Hay un buen circo montado ahí fuera.
—Deberías haber venido por Rienzo.
Aunque según la escala policial italiana Dicanti tenía más rango que Pontiero, éste era Responsable de Investigaciones de Campo de la UACV y por tanto cualquier investigador de laboratorio estaba en la práctica supeditado a él, incluso alguien como Paola que tenía el cargo de jefa de departamento. Pontiero era un hombre de 51 años, muy delgado y malhumorado. Su rostro de pasa vieja estaba decorado con un perenne ceño fruncido. A Paola le constaba que el subinspector le adoraba, aunque se guardaba mucho de manifestarlo.
Dicanti fue a cruzar la línea, pero Pontiero le sujetó por el brazo.
—Espera un momento, Paola. Nada de lo que has visto te ha preparado para esto. Es absolutamente demencial, te lo prometo —la voz le temblaba.
—Creo que sabré arreglármelas, Pontiero. Pero gracias.
Entró en la capilla. Dentro había un técnico de la UACV tomando fotografías. Al fondo de la capilla, un pequeño altar pegado a la pared, con un cuadro dedicado a Santo Tomás, el momento en que éste introducía los dedos en las llagas de Jesús.
Debajo estaba el cuerpo.
—Santa Madonna.
—Te lo dije, Dicanti.
Era un espectáculo dantesco. El muerto estaba apoyado contra el altar. Le habían arrancado los ojos, dejando dos heridas horribles y negruzcas en su lugar. De la boca, abierta en una mueca horrenda y grotesca, colgaba un objeto pardusco. A la luz relampagueante del flash, Dicanti descubrió lo más horrible. Las manos habían sido cortadas y descansaban una junto a la otra cerca del cuerpo, limpias de sangre, en un lienzo blanco. Una de las manos llevaba aún un grueso anillo.
El muerto estaba vestido con el traje talar negro con ribetes rojos, propio de los cardenales.
Paola abrió mucho los ojos.
—Pontiero, dime que no es un cardenal.
—No lo sabemos, Dicanti. Lo estamos investigando, aunque no ha quedado gran cosa de su cara. Te estábamos esperando para que vieras el aspecto del lugar tal y como lo vio el asesino.
—¿Dónde está el resto del equipo de Análisis de la Escena del Crimen?
El equipo de Análisis era el grueso de la UACV. Todos ellos eran expertos forenses, especializados en recogida de rastros, huellas, pelos y cualquier cosa que un criminal hubiera dejado detrás. Funcionaban según la norma de que en todo crimen hay una transferencia: el asesino toma algo y deja algo.
—Están de camino. La furgoneta se les quedó atascada en Cavour.
—Deberían haber venido por Rienzo —intervino el técnico.
—Nadie le ha pedido su opinión —espetó Dicanti.
El técnico salió de la sala murmurando por lo bajo cosas poco agradables de la inspectora.
—Tienes que empezar a controlar ése carácter tuyo, Paola.
—Dios Santo, Pontiero, ¿por qué no me llamaste antes? —dijo Dicanti, haciendo caso omiso de la recomendación del subinspector—. Éste es un caso muy serio. El que ha hecho esto está muy mal de la cabeza.
—¿Ese es su análisis profesional, dottora ?
Читать дальше