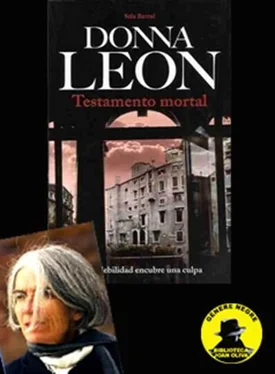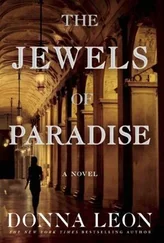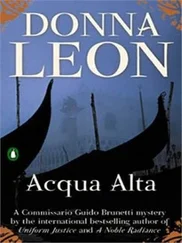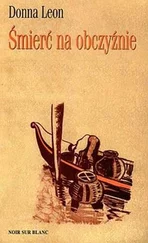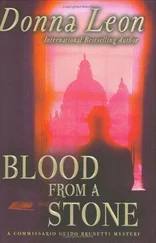Brunetti se encontró pensando cruelmente cómo conoció ella la existencia de la llave.
– ¿Qué dijo Cuccetti?
– ¿Qué podía decir? -preguntó Morandi con brusquedad-. La vieja no iba a durar mucho. Cualquiera podía verlo, así que comprendí que él debía darse prisa. -Brunetti permaneció en silencio ante la incapacidad de Morandi para percatarse de lo que eso decía de su persona-. Le dije que no firmaría nada hasta que me los diera.
Mientras el anciano relataba su historia, Brunetti recordó por qué había pensado en él como en un matón. Su voz se hizo más dura, como también su mirada, y su boca se volvió más rígida conforme proseguía su narración. Brunetti mantenía un rostro impasible.
– Y entonces la vieja sufrió algún tipo de crisis; no recuerdo qué fue. Respiratoria, algo así. Y Cuccetti, preso del pánico, tuvo que ir a casa de la mujer, cogerlos, llevarlos al hospital y guardarlos en el armario de la enferma.
– ¿Por qué hizo eso?
Morandi respondió inmediatamente:
– Si alguien preguntaba, podría decir que ella le había pedido que los llevara para verlos una vez más. -Su gesto de asentimiento demostró cuán inteligente juzgaba esa acción de Cuccetti-. Pero ella no los vio. Para entonces ya estaba gagá.
Brunetti volvió a pensar en los lagartos de Dante y en la manera en que, repetidamente, cambiaban de forma, recuperando de manera ineluctable la que tuvieron antes.
– Así que ustedes firmaron.
– Sí.
– Y la firma de la signora Sartori ¿fue realmente la suya?
Morandi se sonrojó de nuevo, mucho más que en cualquier otro momento en el pasado. Su lucha interior afloró, y realmente pareció deprimirse otra vez.
– Sí -dijo, y bajó la cabeza para esperar la acometida de la siguiente pregunta de Brunetti.
– ¿Qué le dijo usted a ella?
Morandi empezó a hablar, pero luego le dio una tos nerviosa. Agachó la cabeza hasta las rodillas y la mantuvo así hasta que concluyó el acceso de tos. Luego se enderezó, se apoyó en el respaldo del sofá y cerró los ojos. Brunetti no le dejó dormirse otra vez, y le dio un codazo para impedírselo. El anciano abrió los ojos.
– Le dije que yo había visto escribir a la vieja. Que Cuccetti y yo estábamos allí, y que ella escribió el testamento por sí misma.
– Pero ¿quién lo escribió realmente?
Morandi se encogió de hombros.
– No lo sé. Cuando entré en la habitación estaba encima de la mesa. -Miró a Brunetti y dijo, sin intentar disimular su impaciencia-. Tuvo que escribirlo ella, ¿no?
Brunetti ignoró la observación.
– ¿Pudo haber firmado cualquiera? -preguntó Brunetti en tono desapasionado-. Y aun así, ¿usted y la signora Sartori avalaron con su testimonio que aquélla era su firma?
Morandi asintió, luego se cubrió los ojos con la mano derecha, como si la visión de lo que sabía Brunetti fuera más de lo que podía soportar. Brunetti apartó la vista un momento, y cuando volvió a mirar vio lágrimas bajo sus dedos.
El anciano se mantuvo así un rato, y luego se inclinó a un lado y sacó un enorme pañuelo blanco del bolsillo. Se secó los ojos y se sonó, dobló el pañuelo cuidadosamente y lo devolvió al bolsillo.
Como si no hubiera oído la pregunta de Brunetti, Morandi dijo:
– La vieja murió pocos días después. Tres. Cuatro. Entonces Cuccetti nos presentó el testamento y nos pidió que firmáramos. Tuve que explicarle a Maria que debía decir que la vimos firmarlo o, de lo contrario, tendríamos problemas.
– ¿Y ella firmó?
– Sí. Entonces sí.
– ¿Y después?
– Después empezó a no creerme.
– ¿Fue por el piso?
– No, yo le dije que me lo había dejado mi tía. Ella vivía en Turín y murió por entonces, de modo que le dije a Maria que eso es lo que sucedió.
– ¿Y lo creyó?
– Sí, desde luego. -Viendo el rostro de Brunetti, dijo, con voz casi suplicante-: Por favor. Tiene usted que comprender que Maria es una persona honrada. No podía mentir, aunque quisiera. Y no cree que otras personas puedan hacerlo. -Hizo una pausa, pensativo, y añadió-: Y yo nunca le mentí. A ella, nunca. Hasta entonces. Porque yo quería que tuviéramos un hogar del que pudiéramos estar orgullosos y vivir juntos en él.
Brunetti se encontró pensando en lo oportunamente que ese deseo le dio las cosas hechas.
– ¿Qué hizo con los dibujos?
Brunetti estaba cansado de aquello, cansado de tener que considerar todo cuando decía Morandi para determinar cuál de los dos hombres que él había visto estaba hablando.
Como si hubiera esperado la pregunta, Morandi dijo, con un vago gesto en dirección al bolsillo de Brunetti, como si estuviera allí:
– Los deposité en el banco.
Brunetti se reprimió de darse una palmada en la frente y exclamar: «Claro, claro.» Las personas como Morandi no viven en pisos grandes cerca de San Marco, y nadie esperará que los pobres tengan cajas de seguridad. Pero ¿qué otra cosa era aquella llave sino la de una caja de seguridad?
– ¿Cuándo se hizo ella con la llave?
Morandi apretó los labios a la manera de un escolar al que se regaña por alguna infracción leve.
– Hace dos semanas. ¿Se acuerda de aquel día que hizo calor?
En efecto, Brunetti lo recordaba: cenaban en la terraza, pero pronto el calor se hizo insoportable.
– Salí al campo a fumarme un cigarrillo. Dejé el abrigo encima de la cama. Ella debió coger la llave mientras yo estaba fuera. No me di cuenta hasta que llegué a casa y abrí la puerta, pero era demasiado tarde para regresar a la casa di cura. Cuando le pregunté sobre el asunto al día siguiente, me dijo que no sabía de qué le estaba hablando.
– ¿Sabía ella qué era la llave?
Morandi sacudió la cabeza.
– No lo sé, no lo sé. Nunca pensé que supiera nada o comprendiera lo que había sucedido. Sobre el piso. O los dibujos. -Dirigió una prolongada mirada a Brunetti, y su confusión podía percibirse en cada palabra-. Pero tuvo que saberlo, ¿no cree? -Brunetti no respondió, y Morandi preguntó-: ¿Por eso cogió la llave? ¿Por qué lo sabía? ¿Todos estos años?
Había un indicio de desesperación en su voz, ante la necesidad de considerar en qué medida esa posibilidad afectaba a la visión que tenía de su idealizada Maria.
Brunetti no dio con las palabras adecuadas. Las personas sabían cosas que decían y pensaban no saberlas. Esposas y maridos sabían mucho más los unos de los otros de lo que se suponía que se habían enterado.
– Tengo que tener la llave -espetó Morandi-. Tengo que tenerla.
– ¿Por qué? -preguntó Brunetti, aunque lo sabía.
– Para pagar las facturas. -El anciano miró la habitación a su alrededor, y pasó la palma de la mano por el terciopelo del sofá-. Usted ya sabe cómo son las residencias públicas; usted las ha visto. No puedo permitir que ella vaya allí. -Ante ese pensamiento, volvieron las lágrimas, pero esta vez Morandi no fue consciente de ellas-. Allí no enviaría ni a un perro -insistió.
Brunetti, que no había ingresado a su madre en un centro público, calló.
– Tengo que pagarles. No puedo trasladarla ahora, y menos a uno de esos sitios después de haber estado aquí. -Ahogó un sollozo, lo que lo sorprendió a él tanto como a Brunetti. Morandi pugnó por ponerse en pie y caminó hacia la puerta-. No puedo seguir aquí dentro -dijo, y se dirigió al ascensor.
Brunetti no tuvo otra opción que seguirlo, aunque esta vez bajó por las escaleras y llegó antes que el ascensor. La expresión de Morandi se suavizó cuando lo vio allí y salieron juntos, caminando bajo el sol del atardecer. El anciano regresó al mismo banco, y al cabo de unos minutos los pájaros cambiaron las direcciones de sus vuelos y se posaron no lejos de sus pies. Se le aproximaron, pero él no tenía nada que darles y ni siquiera pareció percatarse de su presencia.
Читать дальше