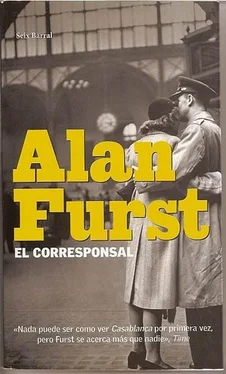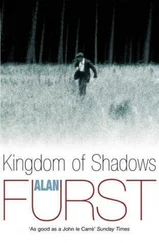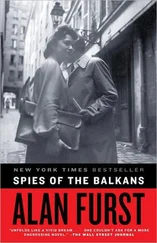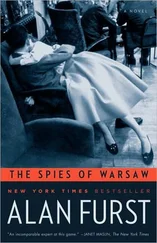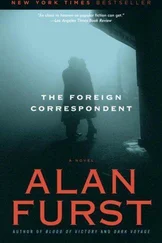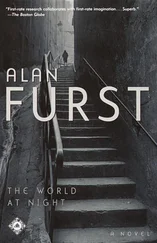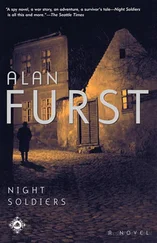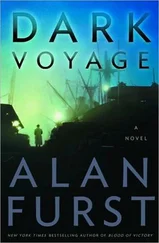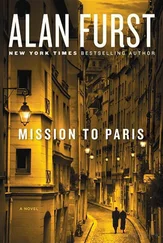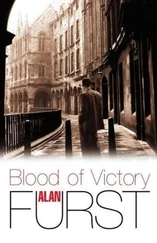– Yo también lo creo.
– ¿Sabes lo que esto significa para ti, Christa? Será dentro de dos meses, a lo sumo. Y una vez empiece, se extenderá y se prolongará durante mucho tiempo: los polacos cuentan con un nutrido ejército, y lucharán.
– Me iré antes de que ocurra, antes de que cierren las fronteras.
– ¿Por qué no mañana? ¿En avión? No sabes lo que te depara el futuro. Esta noche aún puedes salir, pero pasado mañana…
– No, aún no, no puedo. Pero podré pronto. Todavía hemos de hacer una cosa aquí, está en marcha, por favor, no me pidas que te cuente más.
– Te arrestarán, Christa. Ya has hecho bastante.
– Dame un beso de buenas noches. Te lo ruego. El taxista nos mira.
La abrazó, y se besaron. Luego él se quedó mirando cómo se alejaba hasta que, en la esquina, le dijo adiós y desapareció.
Para siempre.
En el vuelo de las doce y media a París, mientras el avión cobraba velocidad, Weisz miró por la ventanilla los campos que bordeaban la pista de despegue. Estaba triste. Había llegado a la conclusión de que el apasionado comportamiento de Christa había sido su forma de despedirse. «Recuérdame tal como soy esta noche.» Era muy capaz. Estaba metida en un complot que la tendría atrapada hasta que la operación se malograra y entonces, como su amigo del parque de atracciones, ella desaparecería en la Nacht und Nebel . Él nunca sabría lo que había sucedido. ¿Podría haber dicho algo que la hubiese convencido de que se marchara? No, sabía de sobra que no había palabras en el mundo que la hicieran cambiar de opinión. Era su vida, para vivirla, para perderla, permanecería en Berlín, lucharía contra sus enemigos y no huiría. Cuantas más vueltas le daba, peor se sentía Weisz.
Al final lo que sirvió de ayuda fue que Alfred Millman, un corresponsal del New York Times , estuviese sentado a su lado. Él y Weisz ya se conocían, e intercambiaron movimientos de cabeza y saludos entre dientes al tomar asiento. Alto y fornido, el cabello ralo y cano, Millman daba la impresión de nadar siempre a contracorriente, un hombre que, tras aceptar que ése era su elemento natural, había aprendido muy pronto a ser un buen nadador. Aunque no fuese la estrella de su periódico, era, como Weisz, un trabajador infatigable, destinado a esta o aquella crisis, enviando sus crónicas, cubriendo luego la siguiente guerra o la siguiente caída de un gobierno, dondequiera que se declarara el incendio. Una vez leído el Deutsche Allgemeine Zeitung , lo cerró bruscamente y le dijo a Weisz:
– Bueno, basta de cuentos chinos por hoy. ¿Quieres echarle un vistazo?
– No, gracias.
– Te vi en la ceremonia. Siendo italiano, tuvo que ser duro para ti presenciarlo.
– Lo fue. Se creen que van a gobernar el mundo.
Millman asintió con la cabeza.
– Viven de ilusiones. Qué Pacto de Acero ni qué niño muerto, si no tienen acero, han de importarlo. Y tampoco tienen mucho carbón, ni una gota de petróleo, y su jefe de intendencia militar tiene ochenta y siete años. ¿Cómo demonios van a hacer la guerra?
– Obtendrán lo que necesitan de Alemania, como siempre han hecho. Cambiarán vidas de soldados por carbón.
– Ya, claro, hasta que a Hitler se le hinchen las narices. Y siempre se le hinchan, ya sabes, antes o después.
– No ganarán -aseguró Weisz- porque la gente no quiere luchar. Lo que hará la guerra es arruinar el país, pero el gobierno cree en la conquista, por eso ha firmado.
– Sí, ya lo vi ayer. Pompa y solemnidad. -La repentina sonrisa de Millman era irónica-. ¿Conoces la vieja frase de Karl Kraus? «¿Cómo se gobierna el mundo y cómo empiezan las guerras? Los diplomáticos cuentan mentiras a los periodistas y luego se creen lo que leen.»
– La conozco -contestó Weisz-. La verdad es que Kraus era amigo de mi padre.
– No me digas.
– Fueron colegas durante un tiempo, en la Universidad de Viena.
– Decían que era el tipo más listo del mundo. ¿Llegaste a conocerlo?
– Lo vi unas cuantas veces, de pequeño. Mi padre me llevó a Viena y fuimos al café preferido de Kraus.
– Ya, los cafés de Viena, los libelos, las enemistades. Kraus no se fue de vacío: el único hombre al que atizó Felix Salten, aunque se me ha olvidado el motivo. No es muy bueno para la imagen de uno que te canee el autor de Bambi .
Ambos rompieron a reír. Salten se había hecho rico y famoso con su cervatillo, y todo el mundo sabía que Kraus lo odiaba.
– De todas formas -continuó Millman-, ese Pacto de Acero es problemático. Entre Alemania e Italia tienen una población de ciento cincuenta millones de personas, lo cual constituye, según la regla del diez por ciento, una fuerza de combate de quince millones. Alguien tendrá que hacer algo, Hitler busca pelea.
– Tendrá su pelea con Rusia -aseveró Weisz-. Cuando haya acabado con los polacos. Gran Bretaña y Francia cuentan con ello.
– Espero que estén en lo cierto -repuso Millman-. Que se peleen los demás, como se suele decir, pero tengo mis dudas. Hitler es el cabrón más grande del mundo, pero tonto no es. Y tampoco está loco, por mucho que grite. Si lo observas detenidamente, es un tipo muy astuto.
– Igual que Mussolini. Ex periodista, ex novelista. La amante del cardenal , ¿lo has leído?
– No he tenido el placer. Pero, mira, el título es bastante bueno, yo diría que te incita a querer averiguar lo que pasó. -Se paró a pensar un momento y añadió-: La verdad, todo este asunto es una verdadera lástima. Me gustaba Italia. Mi mujer y yo estuvimos allí hace unos años, en la Toscana. Su hermana alquiló una villa durante el verano. Era vieja, se estaba cayendo a cachos, nada funcionaba, pero tenía un patio con una fuente, y yo solía sentarme allí por la tarde a leer, las cigarras a todo meter. Luego tomábamos unas copas, y a medida que iba cayendo la tarde refrescaba; a eso de las siete de la tarde siempre había algo de brisa. Siempre.
Las alas del Dewoitine se ladearon cuando el avión puso rumbo a Le Bourget, y de pronto París estaba bajo ellos, una ciudad gris en su cielo crepuscular, extrañamente aislada, una isla entre los trigales de la île de France. Alfred Millman se inclinó para contemplar la vista.
– ¿Contento de estar en casa? -preguntó.
Weisz asintió.
Aquél era ahora su hogar, pero no resultaba tan acogedor. Cuando se aproximaban a París empezó a preguntarse si no debería buscarse otro hotel, para esa noche al menos. Porque no se le iba de la cabeza el nuevo inquilino de la cuarta planta, con su sombrero y su impermeable. Tal vez lo estuviese esperando. ¿Se estaría preocupando por una tontería? Trató de convencerse de que así era, pero no podía borrar su inquietud.
Cuando el avión se detuvo -«La próxima vez que venga nos vamos a tomar una copa», le dijo Millman por el pasillo-, Weisz aún no había tomado una decisión. No se decidió hasta el instante en que se sentó en la parte trasera de un taxi y el taxista volvió la cabeza, enarcando una ceja.
– ¿Monsieur?
Tenía que ir a alguna parte. Finalmente Weisz dijo:
Al hotel Dauphine. Está en la rue Dauphine, en el sexto.
El taxista metió la marcha y salió pitando del aeropuerto, conduciendo con pericia, a base de ágiles volantazos, a la espera de recibir una sustanciosa propina de un cliente lo bastante distinguido como para bajar del firmamento. Y estaba en lo cierto.
Madame Rigaud se hallaba tras el mostrador de recepción, garabateando minúsculos números en una libreta mientras escudriñaba el registro. ¿Haciendo cuentas? Levantó la vista cuando Weisz cruzó la puerta. Ni rastro de la sonrisa cómplice, sólo persistía la curiosidad: «¿qué es de tu vida, amigo?». Weisz respondió con un saludo sumamente educado, una táctica que nunca fallaba. Sacudió a la preocupada alma francesa de su ensimismamiento y la obligó a corresponder con igual o mayor gentileza.
Читать дальше