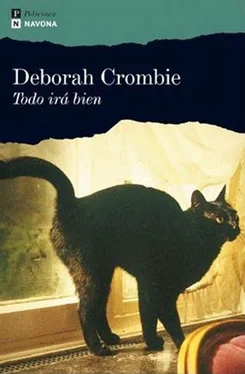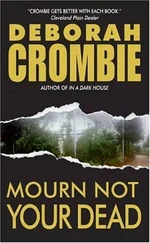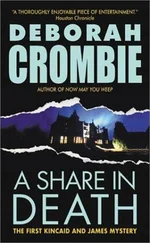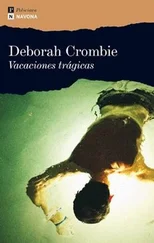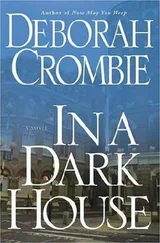– Baja la cabeza, se te pasará. -Vislumbró un trapo usado y una toalla dobladas en un estante encima de la cama.
– ¿Dónde está el baño? -preguntó a Margaret.
– En el descansillo de abajo -contestó ella, con la cara presionada contra las rodillas.
Kincaid llevó la toalla al piso de abajo y la mojó con agua fría. Cuando volvió Margaret levantó la cabeza sólo lo suficiente para presionarse la toalla contra la cara. Él se acercó incómodo a la ventana, envidiando la habilidad de Gemma para atender necesidades prácticas.
La vista -un pequeño jardín lleno de malas hierbas con un par de monos de trabajo enormes colgados de una cuerda- no mantuvo su atención mucho rato. Al volverse hacia la habitación, Kincaid se fijó en las pocas pertenencias de Margaret. En la mesa había un plato con un puñado de bisutería y unos cuantos botes de cosméticos y lociones. Junto a la placa del gas, un plato y un tazón desconchados, una sartén y algunos cubiertos. Todos los utensilios eran como de segunda mano, los más baratos que se compran la primera vez que uno se va de casa. En el estante de encima de la cama había una radio, unos libros muy manoseados y una fotografía enmarcada.
Kincaid se acercó para mirarla. Un hombre mayor, calvo y campechano, con chaqueta de tweed, tenía el brazo en torno a los gráciles hombros de su esposa, con sus tres hijos vestidos de marrón delante de ellos. Un hermano y una hermana, rubios, guapos, que irradiaban seguridad, y entre ellos Margaret, cabello hacia un lado, sonrisa torcida.
– Mis padres, Kathleen y mi hermano Tommy.
Kincaid hizo un esfuerzo por borrar la compasión de su rostro antes de volverse. Margaret lo miraba, como aguardando algún comentario determinado. En cambió, él se sentó en la cama y dijo:
– Habrán sido duros los primeros meses sola.
– Pues sí. -Margaret miró el trapo húmedo que tenía en las manos y se puso a doblarlo en cuadritos cada vez más pequeños-. Estuve sola hasta que conocí a Jasmine. Encontré trabajo como mecanógrafa en el departamento de Planificación. Cuando trabajaba para ella, era muy amable conmigo, pero no… íntima, no sé si me entiende. -Miró a Kincaid buscando confirmación, y él asintió-. Era un poco distante. Pero luego se puso enferma. Cogió el alta para el tratamiento, y cuando volvió se veía que estaba peor, pero nadie le decía nada sobre ello. Todo el mundo actuaba como si la enfermedad no existiera. -Margaret levantó la cara y lo miró a través de sus pálidas pestañas, sonriendo un poco ante su propio valor-. Pero yo le preguntaba. Cada día le decía: «¿Cómo estás?» o «¿Qué te están dando ahora?», y al cabo de poco empezó a contármelo.
– ¿Y cuando dejó el trabajo? -quiso saber Kincaid.
– Yo iba a verla. Cada día, si podía. Era la única que iba. -Margaret parecía todavía indignada-. Quedaban para jugar a cartas o lo que fuera, pero nadie propuso nunca visitarla.
– ¿A Jasmine le importaba?
Margaret arrugó la frente mientras reflexionaba.
– No creo, no parecía tener amigos de verdad en el trabajo. No caía mal a nadie, pero no tenían confianza. -Margaret sonrió a Kincaid con cierta ironía-. Hablaba mucho de usted.
Kincaid se puso en pie y dio unos pasos hasta la ventana.
Llevaba ya demasiado rato evitando hablar de los resultados de la autopsia, y trató de imaginar una manera suave de decirle que Jasmine no había muerto plácidamente durante el sueño.
– Mire -la voz de Margaret sonó a sus espaldas-, ya sé que no ha venido sólo a preocuparse por mí. Jasmine no mantuvo su promesa, ¿verdad?
Kincaid pensó que Margaret parecía haberle leído el pensamiento. Se sentó de nuevo enfrente de ella y escrutó su rostro.
– No lo sé, su cuerpo contenía una alta cantidad de morfina.
Margaret se derrumbó en la silla y cerró los ojos. Las lágrimas rebosaron por debajo de los párpados y resbalaron por los lados de la nariz. Al poco, se inclinó hacia delante y se frotó la cara con el trapo arrugado.
– Nunca debí creerla -susurró apenas, mientras se mecía adelante y atrás.
– Mira, Meg, si Jasmine estaba decidida a suicidarse no podías impedírselo. Tal vez por una noche, pero no indefinidamente. -Como Margaret seguía meciéndose, con los ojos cerrados, se acercó más-. Meg, hay algunas cosas que tengo que saber, y tú eres la única que puede ayudarme.
Ella aminoró el ritmo del balanceo y se detuvo. Abrió los ojos, pero se mantuvo encorvada, con los brazos cruzados sobre el vientre, como protegiéndose.
– Cuéntame para qué necesitaba Jasmine tu ayuda.
– Porque ella… -le falló la voz. Cogió el resto de su té y lo engulló convulsivamente-. Ella no… Bueno, no. La ayudé a calcular la dosis, era adicta a la morfina, y sabíamos que necesitaría mucha, pero habría podido hacerlo sola. Había morfina suficiente, pues había estado manteniendo la misma dosis que tomaba ahora, pero le decía a la enfermera que necesitaba aumentarla. Y el catéter habría dejado rastro.
– ¿Entonces para qué? -volvió a preguntar Kincaid, sosteniéndole la mirada.
– No lo sé, supongo que no quería estar sola al final.
¿Habría Jasmine pedido ayuda a Margaret por debilidad, se preguntó Kincaid, y luego habría encontrado una fuerza inesperada? Sacudió la cabeza. Era posible, probable, lógico, pero no lo creía.
– ¿Qué pasa? -preguntó Margaret, incorporándose un poco.
– ¿Jasmine tenía…? -Kincaid se detuvo, pues la puerta se había abierto sin hacer ruido. Entró un hombre en la habitación, que miró a Kincaid y a Margaret con una expresión divertida y desdeñosa.
Margaret, que estaba sentada de espaldas a la puerta, frunció la cara al ver a Kincaid y preguntó:
– ¿Pero qué…?
– Bueno -dijo el hombre, y esa sola palabra estaba llena de implicaciones desagradables.
Margaret se volvió al oír su voz y se puso en pie de un salto, sonrojándose inconvenientemente.
– Rog…
– No te levantes, Margaret, no sabía que estarías tan entretenida.
Aparte de una breve ojeada a Margaret, toda su atención estaba concentrada en Kincaid.
Al tiempo que le devolvía la mirada escrutadora con interés y una antipatía inmediata, Kincaid vio a un hombre esbelto de media estatura, que no llegaba a los treinta años, con unos tejanos de marca y una cara camisa de algodón remangada y abierta por el pecho. Tenía el cabello rojizo claro y recogido en una cola de caballo, y sus rasgos parecían esculpidos. Kincaid pensó con sarcasmo que era arrolladoramente atractivo.
Margaret se quedó rígida, de pie, aferrada al respaldo de su silla, y cuando habló lo hizo con voz aguda e incontrolada.
– Roger, ¿dónde estabas? Te he esperado…
– ¿Por qué tanto pánico, Meg? -Roger no se movió de su postura desenfadada en medio de la habitación, y no hizo ningún esfuerzo por tocar o consolar a Margaret-. ¿No crees que deberías presentarnos?
Kincaid tomó la iniciativa antes de que Margaret pudiera soltar cualquier cosa.
– Yo me llamo Kincaid. -Se puso de pie y tendió la mano a Roger, quien se la dio con poco entusiasmo-. Soy un vecino de la amiga de Margaret, Jasmine Dent.
– Jasmine ha muerto, Rog. Murió el jueves por la noche. No te encontré por ningún lado.
Margaret temblaba visiblemente.
Roger arqueó las cejas.
– ¿Es eso? ¿Has venido a decírselo a Margaret?
– He venido a ver cómo estaba -dijo Kincaid suavemente mientras se apoyaba en el borde de la mesa y doblaba los brazos.
– Qué amable. -El acento de escuela privada de Roger expresaba también sarcasmo-. Pobre Meg.
Por primera vez, dio un paso hacia ella, extendió el brazo y tiró de su rígido cuerpo hacia él en un breve abrazo. Luego la hizo girar hacia Kincaid de nuevo y le puso una mano suave en la nuca.
Читать дальше