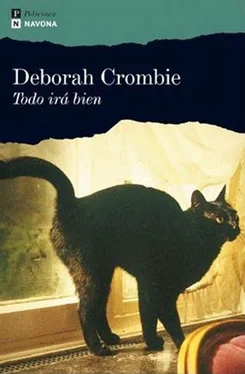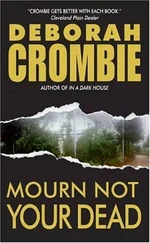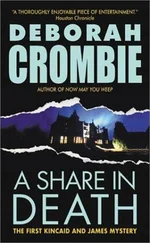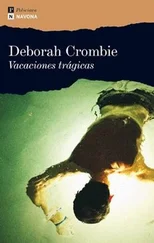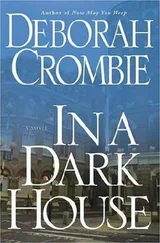Gemma sacudió la cabeza.
– Mejor que no. Le he prometido a mi madre que iríamos a verla, dice que no vamos nunca.
Kincaid percibió una pizca de preocupación o de gravedad, y recordó su voz aquella mañana al teléfono. Probablemente algún hombre, pensó, y se dio cuenta de lo poco que sabía de la vida de Gemma. Sólo que se había divorciado al poco de nacer Toby, que vivía en una casita adosada en Leyton, que había crecido e ido a la escuela en North London, nada más. Él ni siquiera había estado en Leyton, siempre pasaba ella a recogerlo o se veían en el trabajo.
De repente, le asombró el alcance de su propia miopía. Pensó en ella como una mujer de confianza, atractiva, inteligente, a menudo obstinada, con un don especial para hacer que la gente se sintiera a sus anchas en una entrevista. Nunca había mirado más allá de las cualidades que la hacían valiosa como ayudante. ¿Se vería con alguien?, lo pensó con una punta de irritación no identificada. ¿Se llevaría bien con sus padres? ¿Cómo serían sus amigos?
La observó mientras caminaba a su lado. Ella se apartó un mechón pelirrojo al inclinarse para responder a Toby, pero tenía una expresión abstraída.
– Gemma -dijo, un poco vacilante-, ¿ocurre algo?
Ella lo miró sorprendida y sonrió.
– No, no, nada. No ocurre nada.
Kincaid no quedó muy convencido, pero no insistió. Su actitud no invitaba a más tanteos.
Pasaron bajo las ramas floridas de un ciruelo, que los duchó con pétalos como si fueran confeti. Se echaron a reír y el embarazo momentáneo desapareció. Se despidieron delante de casa.
Kincaid subió solo las escaleras, sintiendo que la tarde se extendía ante él como un desierto. La luz roja del contestador automático lo saludó al entrar en el piso, y lo deprimió todavía más.
Estupendo, dijo por lo bajo, y pulsó el botón de escucha.
El sargento de servicio preguntaba a qué demonios se creía que estaba jugando -el hospital había llamado por la autopsia solicitada- y que si no tramitaba bien los papeles habría problemas. El resto del mensaje lo dijo casi como de pasada, antes de colgar bruscamente.
El cuerpo de Jasmine Dent contenía una cantidad letal de morfina.
Kincaid desabrochó la lona del Midget y la recogió desde la parte delantera hacia la parte trasera, luego abrió el maletero y la guardó. Lo hacía con una precisión y una rapidez fruto de la práctica. La pintura roja del coche brillaba alegremente, como invitando a disfrutar del sol de la tarde, pero Kincaid sacudió la cabeza y se deslizó al asiento del conductor. No tenía intención de dar un paseo por caminos rurales, por mucho día de postal que hiciera. Buscó las gafas de sol en el bolsillo de la puerta y puso el coche en marcha.
Después de cruzar Rosslyn Hill, Kincaid se abrió camino por las callejuelas secundarias de South Hampstead hasta que desembocó en Kilburn High Road, al norte de Maida Vale. Encontró la casa de Margaret Bellamy sin dificultades: se trataba de un bloque lúgubre, que había evitado las modernizaciones. La puerta era roja tirando a marrón, como la sangre seca, pero la pintura se pelaba descubriendo pinceladas de colores brillantes -verde lima, amarillo, azul eléctrico- testimonio de dueños anteriores con una actitud más alegre. Llamó al timbre y aguardó, arrugando la nariz por el olor que llegaba de las basuras del sótano.
La mujer que abrió la puerta llevaba pantalones de poliéster precariamente adheridos a los gruesos muslos, y un jersey brillante que castigaba igualmente sus pechos. Miró a Kincaid con desdén.
– ¿Margaret Bellamy? -Kincaid lució la mejor de sus sonrisas, preguntándose si podría oírlo a pesar de la risa enlatada procedente de la parte trasera de la casa.
La mujer lo estudió un rato, luego torció la cabeza hacia las escaleras.
– Arriba de todo, a la derecha.
Kincaid le dio las gracias y subió las escaleras mientras notaba los ojos de ella en la espalda hasta que dobló el primer descansillo. El olor a grasa y el sonido ronco del televisor lo siguieron otros tres pisos, donde las escaleras acababan en un pasillo con paredes desconchadas. Las dos puertas carecían de nombres, y llamó suavemente a la de la derecha.
El sonido de la televisión de abajo se apagó, y en el silencio repentino, Kincaid distinguió el chirrido de los muelles de una cama. Margaret Bellamy abrió la puerta con una media sonrisa llena de expectativas.
– Ah, es usted -dijo, con la decepción pintada en el rostro hosco. Hizo un esfuerzo por volver a sonreír-: Pase, pase. -Indicó con un gesto el recibidor mientras lo hacía pasar, y añadió-: Está escuchando, la muy fisgona, por eso ha apagado la tele.
Margaret cerró la puerta y se quedó de pie embarazosamente, como si no supiera qué hacer con Kincaid ahora que había cerrado. Miró a su alrededor con una mueca.
Él vio la pequeña cama con la colcha arrugada colgando hasta el suelo, un sillón lleno de manchas, un armario, una mesa de cocina que parecía servir de escritorio, un tocador, una cocina.
Margaret hizo un gesto leve y circular con la mano y dijo:
– Lo siento.
Kincaid pensó que las disculpas la cubrían tanto a ella como a la habitación. Le dirigió una sonrisa.
– Yo también vivía en una habitación cuando hacía prácticas en la Academia de Policía. Era horrible, pero no creo que la casera superara a la tuya.
Eso provocó una sonrisa de respuesta por parte de Margaret, que se apresuró a acercarle la silla. Al agacharse para recoger un montón de ropa, se tambaleó y tuvo que apoyarse en el respaldo de la silla.
– ¿Te encuentras bien? -preguntó Kincaid, y la observó con más atención. Tenía el cabello castaño claro enmarañado y los párpados hinchados por el llanto. Llevaba una camiseta ancha, una parte metida en los pantalones grises del chándal, probablemente el resultado de subírselos rápidamente al oír la llamada a la puerta.
– ¿Hoy no has salido en todo el día? -preguntó él.
Margaret sacudió la cabeza.
– ¿Has comido?
– No.
– Lo imaginaba. ¿Tienes algo de comer?
Otro movimiento negativo.
– Sólo hay algo de té.
Kincaid reflexionó y dijo, expeditivo:
– Prepara un poco de té. Yo bajo a pedirle a tu casera que haga unos bocadillos.
Margaret pareció horrorizada.
– Pero nunca… No lo…
– Sí lo hará. -Se detuvo en la puerta-. Aunque si San Jorge va a vencer el dragón, mejor que sepa cómo se llama.
– Ah. -La broma iluminó por un momento el rostro de Margaret-. Señora Wilson.
***
La puerta por la que Kincaid suponía que había salido la señora Wilson estaba entornada. Llamó con contundencia. La televisión seguía encendida, muy bajito, y por encima se distinguió un arrastrar de zapatillas. La puerta se abrió al instante y la señora Wilson le echó una ojeada a través del humo del cigarrillo que le salía por la nariz: un verdadero dragón.
– ¿Señora Wilson?
Ella lo miró furibunda.
– ¿Qué ocurre?
– ¿Puedo hablar con usted un momento?
– Si quiere venderme algo, no. -La puerta empezó a cerrarse-. No he hecho ningún pedido.
Kincaid se preguntó qué podría vender él.
– No, es sobre Margaret, por favor.
Ella soltó un bufido, pero dejó un mínimo paso para Kincaid. Éste observó con interés la guarida de la señora Wilson. Por lo visto, era tanto salón como cocina. Un pequeño sofá encajado entre los muebles, y un gran televisor en color reinaba en el lugar junto a la nevera.
La señora Wilson se sentó en la mesa de fórmica y recogió un cigarrillo que había dejado en el cenicero. Un periódico sensacionalista y una taza de té a medio beber eran las pruebas de las actividades vespertinas. No invitó a Kincaid a sentarse.
Читать дальше