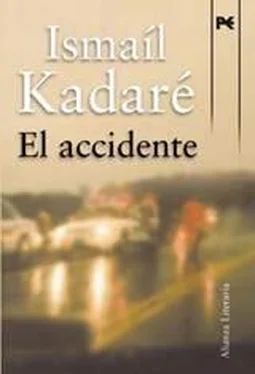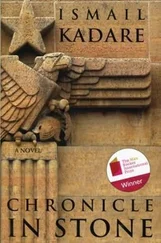Abrió una tras otra las puertas de los armarios. Ninguna de sus camisas aparecía colgada, como tenía por costumbre nada más llegar al hotel. Sus ojos se dirigieron de nuevo a las dos bolsas de viaje y, sin pensarlo siquiera, abrió la cremallera de una de ellas. No llegó a distinguir gran cosa porque un gran sobre se deslizó del interior para quedar sobre la cama. Intentó volver a colocarlo en su lugar cuando un paquete de fotografías se desprendió de él cayendo sobre la colcha. Con manos temblorosas se inclinó para recogerlas y al instante lanzó un grito. En una de ellas aparecía un niño ensangrentado. En el resto otros niños. La idea de haberse metido por error en la habitación de un asesino en serie la poseía al mismo tiempo que la pregunta sobre lo que debía hacer. ¿Gritar pidiendo ayuda? ¿Abandonar precipitadamente la habitación? ¿Telefonear a la policía?
Nadie debe saber que vienes a La Haya… Se inclinó de nuevo con el fin de examinar el sobre. En el anverso figuraba la dirección del destinatario: «Besfort Y. Consejo de Europa. Departamento de crisis. Estrasburgo».
Era él.
Dios mío, pensó. Al mismo tiempo que horror, experimentaba cierto alivio. Al menos trabajaba realmente en el Consejo de Europa. La dirección del sobre lo demostraba. Como evidenciaba que las fotografías habían sido enviadas por alguien. A modo de chantaje tal vez. Con objeto de recordarle algo.
El timbre del teléfono le produjo un sobresalto. Se aclaró la garganta antes de levantar el auricular. Era él. Captaba sus palabras sólo a medias. Le pedía disculpas, pero aún se retrasaría un poco. Ha sucedido algo, dijo ella. ¿Ah, sí?… No puedo decírtelo por teléfono… Lo noto en tu voz… Harías bien en salir un poco. La ciudad es agradable. A las cinco estaré allí.
Siguió su consejo. Afuera todo le pareció más fácil, también más improbable. Sus pasos la conducían por una calle realmente agradable. Todas sus especulaciones de poco antes se le antojaban ahora insensatas. No estaba bien de los nervios, desde luego. Por segunda vez le pareció que oía hablar en albanés. Había escuchado decir que las conmociones nerviosas comenzaban a menudo de este modo, con alucinaciones auditivas.
Se había detenido ante un escaparate cuando oyó por tercera vez esas voces a su espalda. Se quedó paralizada hasta sentir que se alejaban un tanto. Sólo entonces volvió la cabeza para mirar. El pequeño grupo se alejaba ruidoso. Nunca se le habría ocurrido pensar que pudiera haber tantos albaneses en La Haya. Quizás fuera ése el motivo del requerimiento de secreto de Besfort.
Entró en el primer café que le salió al paso. Tras la cristalera, la calle parecía aún más atrayente. Las frases albanesas que captaron sus oídos poco después ya no la sorprendieron. Aquella gente hablaba en voz alta como de costumbre. También fumaban. Distinguió las palabras «la sesión de hoy», luego el insulto «hijo de puta», seguido del nombre de Milosevic. Todo iba aclarándose: el edificio del Alto Tribunal debía de estar situado por allí cerca.
Ella tomaba su café sin volver la cabeza. Por un instante le pareció reconocer una cara familiar a cierta distancia. El hombre estaba solo en una mesa, sin disimular su curiosidad por la ruidosa conversación de aquellos extranjeros. Estaba segura de haber visto aquel rostro en alguna parte. De pronto se acordó: era un conocido escritor. En otras circunstancias habría encontrado natural dirigirse a él, ella estudiaba en Austria y él era de allí, pero recordó sus actitudes proserbias y su impulso se disipó.
Besfort se encontraba sin duda en el interior del Tribunal Internacional. Así se explicaban sus pesadillas plagadas de citaciones judiciales. Sus gritos en sueños, y sobre todo el secreto.
Lo imaginaba atascado en algún punto de aquel laberinto. El reloj avanzaba despacio. En la mesa situada junto a la del austríaco se sentaron de nuevo clientes ruidosos. El pidió un segundo café; luego, al igual que poco antes, pareció ponerse a escuchar atentamente la conversación de sus vecinos.
Rovena prefería trasladar sus pensamientos a la cama del hotel. Lo mismo que en el tren, sintió que los tatuajes cobraban vida en su cuerpo. ¿Cuál de ellos triunfaría sobre el otro? Procedentes de los cursos de historia, acudieron turbiamente a su memoria ciertas guerras prolongadas y fastidiosas con nombres de flores y de insectos: ¿La guerra de las dos rosas o la de las dos mariposas?
En el tren, la representación del tatuaje que adornaba su nalga le había proporcionado un momento de languidez. Estaba segura de que a él le gustaría. Con mayor motivo teniendo en cuenta que hacían raras veces el amor en aquella postura.
Reblandecida por el deseo, pidió otro té. Las fotografías de los niños parecían ahora lejanas. Como despertadas de un sueño, las manecillas de su reloj se apresuraban. Tenía la sensación de ir con retraso.
Una hora más tarde, en la cama del hotel, esa sensación no la abandonaba un solo instante. Habían hecho el amor sin casi decirse nada de lo que ella había pensado. Incluso la rivalidad entre los tatuajes se había manifestado de forma distinta. ¿No me habías dicho que había sucedido algo? Es verdad. Sólo que no me resulta fácil hablar de ello. Te comprendo. Al comienzo muchas cosas dan esa impresión. Después… ¿Después qué? No existe en el mundo nada que no pueda ser contado. Yo creo que sí. Tal vez porque eres una mujer. Tal vez. ¿Qué has hecho durante todo este tiempo? ¿Te refieres al tiempo que llevamos sin vernos? Ella sintió deseos de gritar: ¿Que qué he hecho? Nada, es decir, todo. Eso es lo que pensó. Pero en voz alta dijo: ¿Por qué quieres saberlo?
Como quieras, dijo él quedamente. Hace tiempo que nosotros hemos superado eso.
Con apresuramiento, presa del secreto deseo de que él sólo captara a medias el sentido de sus palabras, le refirió su temor cuando, al llegar al hotel, creyó haberse equivocado de habitación. Es decir, haber entrado en la de otro. Sus bolsas de viaje le habían dado la misma impresión, aunque no el perfume. Pero ¿acaso eran pocos los hombres que usaban el mismo perfume?
Bajó todavía más el tono de voz para contarle cómo, con el fin de asegurarse de que se trataba realmente de él reconociendo al menos alguno de sus objetos, había hecho algo que no tenía por costumbre: había abierto la cremallera de una de las bolsas.
Tuvo la impresión de que él la escuchaba sin prestar la menor atención y se dijo: Tanto mejor. Sin embargo, no se atrevió a contarle más.
¿Descansamos un poco?, dijo él. He tenido un día tan agotador. Tú también, imagino…
Cuando por la respiración del otro comprendió que se había quedado dormido, le pareció que su cerebro recuperaba la lucidez. Para sus adentros le dijo lo que había sucedido después de abrir la bolsa, las fotografías macabras, su miedo. Luego, calmadamente, le preguntó si de verdad le aterraban las citaciones que veía en sueños. Y si era así, ¿qué relación tenía él con aquellos niños muertos? Y para terminar: ¿Por qué habían venido a La Haya en secreto, como dos sombras culpables?
Algo aliviada, consiguió dormitar unos instantes. Dos o tres veces intentó imaginar las respuestas de él. Se representó la peor de las variantes: su rostro sombrío, la mirada helada. ¿Quién eres tú para atreverte a hacer preguntas semejantes? Tú no eres más que una chica de alterne. Una puta de lujo a la que yo alquilo.
Antes de bajar a cenar, ella permaneció ante el espejo más largamente que de costumbre. En la mesa del restaurante, él la contemplaba casi con asombro, como si no la reconociera. Rovena había reparado ya en que las velas sobre la mesa de una cena establecían vínculos misteriosos con los hombres. Aunque formaban parte de su campo, se convertían en aliadas de las mujeres. Proclamaban abiertamente su adoración, como si se derritieran por ellas, incitando a los hombres a hacer lo mismo.
Читать дальше