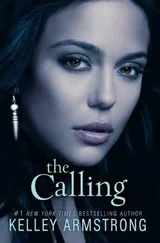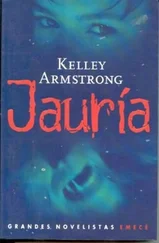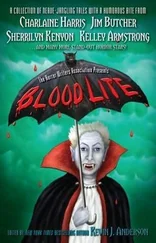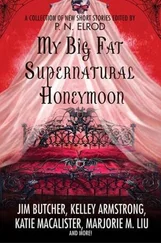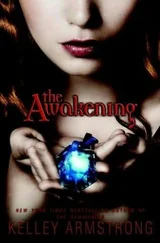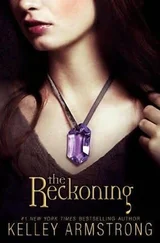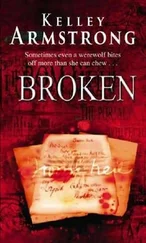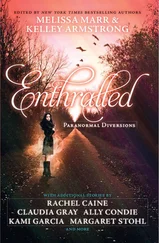– Debes de estar agotada -dijo Lucas, entregándome el bolso, que acababa de levantar del suelo.
– Estoy bien -respondí-. ¿Es necesario que planteemos la apelación hoy mismo?
Lucas negó con la cabeza.
– Le diré a mi padre que nos proponemos continuar y él les transmitirá el mensaje a las camarillas. Hoy descansaremos y trataremos de olvidarnos del asunto.
Levanté la vista y vi a Benicio, que entraba nuevamente en la sala del tribunal, acompañado por su nuevo guardia.
– Allí está -dije-. Ha sido rápido.
– Bien -dijo Lucas-. Antes se ofreció para llevarnos al hotel, y si no te parece mal, me agradaría aceptarlo. Así podemos comunicarle nuestros planes de apelación por el camino, en lugar de retrasar nuestra partida haciéndolo ahora.
– Si de esa manera llego más pronto a una cama, no tengo objeciones.
Lucas levantó los ojos hacia Benicio mientras éste se aproximaba por el pasillo.
– Paige y yo querríamos… -se interrumpió-. ¿Qué es lo que pasa, papá?
Benicio movió la cabeza de lado a lado.
– Nada. ¿Decías?
Lucas observó el rostro de su padre. En un principio, no vi señal alguna de que algo marchara mal. Y entonces, lo advertí, la ligera inclinación de la cabeza de Benicio que hacía que no mirara directamente a los ojos de Lucas mientras le hablaba.
– Estoy seguro de que Paige está deseando salir de aquí -dijo Benicio-. ¿Por qué no…?
Una tos. Miramos en esa dirección y vimos a William y a Carlos, que estaban de pie a mi otro lado.
– Thomas Nast quiere hablar contigo, padre -dijo William.
Benicio, con un movimiento de la mano, le indicó que se fuera. William frunció los labios.
– Te esperamos en el coche, papá -dijo Lucas-. Podemos discutir la apelación en el camino.
– ¿Apelación? -preguntó Carlos-. ¿Para quién?
– Para Everett Weber, por supuesto.
Carlos se echó a reír.
– Vaya, hermanito, no sabía que te dedicaras a la nigromancia.
Los ojos de Lucas se dirigieron, cortantes, a su padre. Benicio se pasó la mano por la boca.
– No lo saben, ¿verdad? -dijo William, mientras sus labios se abrían en una sonrisa presuntuosa.
– ¿Saber qué? -preguntó Lucas, con la mirada siempre fija en los ojos de Benicio.
– Lo de la sentencia de muerte -respondió Carlos-. Firmada, cerrada y ejecutada.
Parpadeé.
– ¿Queréis decir…?
– Everett Weber ya está muerto -dijo William-. Si tenía que hacerse justicia, había que hacerla con rapidez. Nuestro padre y los otros CEOs llegaron a este acuerdo antes de que comenzara el juicio.
Lucas se volvió hacia Benicio.
– ¿Antes de que comenzara el juicio…?
– Por supuesto -replicó William-. ¿Crees acaso que te permitiría ponernos a todos en ridículo tratando de liberar a un asesino de criaturas? Nunca puedes dejarnos en paz, ¿verdad, Lucas? Salvar a los inocentes, salvar a los culpables, qué más da, mientras te sirva para atacar a las camarillas. Gracias a Dios nuestro padre no les dijo, antes del juicio, que querías una audiencia, o sabe Dios la que se habría armado.
Lucas miró a su padre, esperando que negara algo de todo aquello. Benicio bajó la vista. Me puse de pie. Lucas miró a Benicio por última vez, y luego me siguió por el pasillo.
* * *
Fuimos pasando entre grupos de hechiceros y nos dirigimos al aparcamiento. Allí había otros grupos de hombres de las camarillas, fumando un cigarrillo o tomando un poco del sol de Miami antes de volar a sus lugares de origen. Mientras pasábamos junto a un grupo, un hombre joven atrajo mi mirada. Alcancé a ver un par de grandes ojos azules y tuve la sensación de que lo conocía. Acorté el paso, pero Lucas no lo hizo, puesta su atención en otra parte, y yo me apresuré a seguirlo.
Cruzamos, en silencio, el aparcamiento, lleno de gente. Según íbamos andando, yo trataba de salir de mi estupor y pensar con claridad. Era probable que Weber fuese culpable, de modo que su ejecución, si bien innecesariamente rápida, podía estar justificada. Tal vez aún podríamos hablar con él, a través de un nigromante, y asegurarnos de que realmente era el asesino. Mientras yo me preguntaba si debía o no mencionarle ya a Lucas todo esto, una voz nos detuvo.
– ¿Lucas? Espera un momento.
Me puse tensa y, al darme la vuelta, vi que un hombre joven se dirigía a largos pasos hacia nosotros. Alto y delgaducho, uno o dos años más joven que yo, de pelo rubio atado atrás con una banda elástica y con unos maravillosos ojazos azules. Al ver esos ojos mi corazón dio un brinco. Era un hechicero, sin duda, pero era más que eso. Éste era el mismo joven cuya mirada se había encontrado con la mía hacía apenas un momento, y que ahora advertía que no había reconocido, aunque debería haberlo hecho. Entonces me fijé en el brazalete negro y comprendí. Me recordaba a Kristof Nast. Los ojos de Kristof. Los ojos de Savannah.
Unos pocos pasos detrás de él se hallaba otro joven, de dieciocho o diecinueve años, que también llevaba un brazalete. Me miró con el ceño fruncido y luego desvió la mirada.
– Hola, Lucas. -El primer joven se detuvo y alargó la mano-. Me alegra verte.
– Sean, hola -dijo Lucas distraído, con la mirada en otra parte.
– Hiciste un buen trabajo capturando a ese loco. Por supuesto nadie va a mandarte una tarjeta de agradecimiento, pero la mayoría de nosotros lo valoramos.
– Sí, bueno…
Lucas se volvió hacia la calle, claramente ansioso por marcharse, pero el joven no se retiró. Sus ojos se dirigieron a mí y luego miraron otra vez a Lucas. Lucas siguió el camino de sus miradas y después pestañeó.
– Ah, sí, claro. Paige, te presento a Sean Nast. El hijo de Kristof.
– Y ése… -Sean se volvió hacia su renuente compañero y le hizo un gesto para que se acercara, pero el muchacho más joven mantuvo el entrecejo fruncido y se puso a arrastrar los zapatos en el pavimento-. Mi hermano, Bryce.
Éstos eran los hermanastros de Savannah. Con rapidez alargué la mano. Sean me la estrechó.
– Éste no es el mejor lugar -dijo-. Y sé que tenéis prisa, pero vamos a estar en la ciudad algunos días más y hemos pensado que quizás…
– ¿Sean?
Sean echó una mirada en dirección a su hermano.
– Vale, vale, yo había pensado que tal vez…
– ¡Sean!
– ¿Qué? -Sean giró sobre sus talones y enseguida abrió los ojos de par en par.
Cuando me di la vuelta, vi la chaqueta de un traje tirada sobre el capó de un automóvil. Alguien ansioso por despojarse de las vestimentas formales. Entonces vi pantalones, y zapatos, y una mano que salía de la manga de la chaqueta. Gotas rojas goteaban de los dedos estirados y sobre el foco izquierdo del coche, dejando una huella brillante antes de caer en el pequeño charco de sangre que allí abajo se formaba.
Corrimos hacia el cuerpo. Recuerdo esa primera visión como una serie de instantáneas tomadas desde muy cerca, como si mi cerebro no pudiese abarcar la totalidad. La mano extendida con la palma hacia arriba, con un chorro de sangre deslizándose por el índice. Un brazalete negro en torno al antebrazo de la chaqueta de su traje. Sus ojos cerrados, largas pestañas rubias que descansaban sobre una mejilla lampiña, todavía demasiado joven para ser afeitada. La corbata suelta y manchada de rojo, medio confundida con la mancha húmeda de la camisa blanca de vestir, la mancha creciendo. La mancha que crecía…, la sangre que seguía fluyendo…, el corazón que aún latía.
– ¡Está vivo! -exclamé.
– Cógelo del otro brazo -le dijo Lucas a Sean-. Acuéstalo en el suelo.
Ambos bajaron al muchacho del capó del automóvil y lo tumbaron en el suelo. Lucas y yo nos pusimos de rodillas uno de cada lado. Lucas comprobaba si daba muestras de respirar mientras yo le tomaba el pulso.
Читать дальше