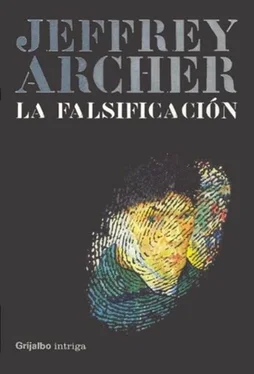– Cuando aparezca el primer empleado. -Sergei cascó el huevo y le quitó la cáscara-. Alrededor de las siete -añadió antes de darle el huevo.
– Entonces me gustaría estar allí cuando abran a las siete. Así tendré la seguridad de que envíen la caja. -Consultó su reloj-. Será mejor que nos pongamos en marcha.
– No lo creo.
– ¿A qué te refieres? -preguntó Anna, inquieta.
– Cuando una mujer como tú tiene que pasar la noche en un coche, y no en un hotel, tiene que haber una razón. Tengo el presentimiento de que eso es la razón-. Señaló la caja-. Así que quizá sea poco prudente que te vean despachando una caja roja esta mañana. -Anna continuó mirándolo sin decir palabra-. ¿Es posible que haya algo en esa caja que no quieres que vean las autoridades? -Hizo una pausa, pero Anna no hizo ningún comentario-. Lo que pensaba. ¿Sabes?, cuando era coronel, y necesitaba hacer algo que no quería que supiese nadie más, siempre llamaba a un cabo para que lo hiciese. Descubrí que nadie mostraba el más mínimo interés. Creo que hoy seré tu cabo.
– ¿Qué pasará si te pescan?
– Entonces por una vez habré hecho algo útil. ¿Crees que es divertido conducir un taxi cuando has mandado un regimiento? No te preocupes, jovencita. Un par de mis muchachos trabajan en la aduana, y si el precio es correcto, no harán muchas preguntas.
Anna abrió su maletín, sacó el sobre que le había dado Anton y le entregó a Sergei cinco billetes de veinte dólares.
– No, no. -Sergei levantó las manos, escandalizado-. No pretendemos sobornar al jefe de policía, solo a un par de muchachos. -Cogió un billete-. Además, puede que alguna vez necesite de nuevo sus servicios, y es mejor no sentar precedentes que sobrepasen su utilidad.
Anna celebró el comentario con una carcajada.
– Cuando firmes el manifiesto, Sergei, asegúrate de que la firma sea ilegible.
Sergei la miró atentamente.
– Lo comprendo, pero no entiendo el porqué. Tú quédate aquí, y mantente fuera de la vista. Solo necesito el billete.
Anna abrió el bolso, guardó los ochenta dólares en el sobre y le dio su billete a Londres.
Sergei se sentó al volante, puso el motor en marcha y se despidió con un gesto.
Anna vio cómo el coche desaparecía en la siguiente esquina con la pintura, su maleta, el billete a Londres y veinte dólares. Todo lo que tenía como aval era el bocadillo de queso y tomate y un termo de café frío.
Fenston atendió el teléfono cuando sonó por décima vez.
– Acabo de aterrizar en Bucarest -dijo ella-. La caja roja que buscaba la cargaron en el vuelo a Londres, que aterrizará en Heathrow sobre las cuatro de la tarde.
– ¿Qué pasa con la muchacha?
– No sé cuáles son sus planes, pero cuando los averigüe…
– Asegúrese de dejar el cuerpo en Bucarest.
Se cortó la comunicación.
Krantz salió de la terminal, colocó el móvil que acababa de comprar debajo de la rueda delantera de un camión de gran tonelaje y espero que se pusiera en marcha antes de entrar de nuevo.
Leyó el panel de salidas, pero esta vez no creyó que Petrescu viajara a Londres; después de todo, también había un vuelo con destino a Nueva York. Si Petrescu había sacado un pasaje para ese vuelo tendría que matarla inmediatamente. No sería la primera vez que mataba a alguien en el aeropuerto de Bucarest.
Krantz se acomodó detrás de una máquina expendedora de refrescos. Se aseguró de que desde allí veía los taxis que descargaban a sus pasajeros. Solo le interesaba un taxi y una pasajera. Petrescu no la engañaría una segunda vez, porque en esta ocasión tomaría algunas precauciones.
Transcurrida media hora, Anna comenzó a inquietarse. Después de cuarenta minutos, estaba preocupada. Pasados los cincuenta, próxima al pánico. Cuando pasó una hora, Anna llegó a preguntarse si Sergei no trabajaría para Fenston. Unos pocos minutos más, un viejo Mercedes amarillo, conducido por un hombre todavía más viejo, apareció en la esquina.
– Pareces haber vuelto a la vida -comentó Sergei risueñamente mientras le abría la puerta y le devolvía el pasaje.
– No, no -respondió Anna, con cierto sentimiento de culpa.
– El paquete ya está cargado en el mismo avión en que irás tú -dijo, y se sentó al volante.
– Entonces quizá sea hora de que yo también me ponga en marcha.
– De acuerdo. -Sergei arrancó-. Pero tendrás que ir con cuidado, porque el norteamericano ya te estaba esperando.
– Yo no le intereso, solo quiere el paquete.
– Me vio entrar en el despacho de cargas, y por otros veinte dólares sabrá exactamente cuál es su destino.
– Ya no me importa -afirmó Anna, sin dar más explicaciones.
Sergei pareció intrigado, pero no hizo más preguntas. Entró en la autopista y siguió los indicadores hacia el aeropuerto.
– Estoy en deuda contigo -añadió Anna.
– Me debes cuatro dólares, además de un desayuno de gourmet. Me conformo con cinco.
Anna abrió el bolso, cogió el sobre de Anton, sacó todo el dinero menos quinientos dólares y lo cerró. Cuando Sergei aparcó en la parada de taxis de la terminal, ella le dio el sobre.
– Cinco dólares -dijo.
– Gracias, señora -respondió el viejo.
– Anna. -Le dio un beso en la mejilla. Se alejó sin mirar atrás. De haberlo hecho, hubiese visto a llorar a un viejo soldado.
¿Tendría que haberle dicho que el coronel Sergei Slatinaru estaba junto a su padre cuando lo mataron?
Tina salió del ascensor en el preciso momento en que Leapman cerraba la puerta de su despacho. Entró apresuradamente en el lavabo, con el corazón desbocado mientras analizaba las consecuencias. ¿Había descubierto que ella podía espiar todas las conversaciones telefónicas de Fenston, y también controlar todo lo que pasaba en el despacho del presidente? Pero había algo más grave. ¿Había descubierto que desde hacía un año se enviaba documentos confidenciales a su propio buzón de correo? Tina procuró mantener la calma cuando salió de nuevo al pasillo y caminó lentamente hacia su despacho. Había una cosa de la que estaba muy segura: no encontraría ninguna pista de que Leapman hubiese estado alguna vez en la habitación.
Se sentó a la mesa y encendió la pantalla. Sintió un dolor súbito en la boca del estómago. Leapman hablaba con Fenston en su despacho. El presidente lo escuchaba con mucha atención.
Jack vio a Anna darle un beso en la mejilla al conductor y no pudo olvidar que este era el mismo hombre que le había sacado veinte dólares; una cantidad que no aparecería en su hoja de gastos. Pensó en el hecho de que ambos habían permanecido despiertos toda la noche mientras ella dormía. Jack había preferido montar guardia ante la posibilidad de que apareciera Pelopaja para robar el cajón, aunque no la había vuelto a ver desde que había subido al avión a Londres. Se preguntó dónde estaría en esos momentos. Sospechaba que no muy lejos. A medida que pasaban las horas, Jack fue cada vez más consciente de que no se las tenía que haber con un simple taxista, sino con alguien dispuesto a arriesgar la vida por la muchacha, quizá sin siquiera saber la importancia de lo que contenía la caja. Tenía que haber algún motivo.
Era obvio que sería una pérdida de tiempo pretender sobornar al taxista, como ya había descubierto por experiencia propia, pero el encargado de la oficina de envíos lo había llamado a su despacho e incluso le había impreso la página del manifiesto. La caja saldría en el siguiente vuelo a Londres. Le aseguró que ya estaba a bordo. Los cincuenta dólares le habían sido de mucho provecho, aunque no pudiese leer la firma. ¿Iría ella en el mismo vuelo? Jack seguía intrigado. Si en la caja roja que llevarían a Londres se encontraba el Van Gogh, ¿qué había en la caja que Petrescu había llevado a Japón para entregarla en el despacho de Nakamura? No le quedaba más alternativa que esperar y ver si ella subía al mismo avión.
Читать дальше