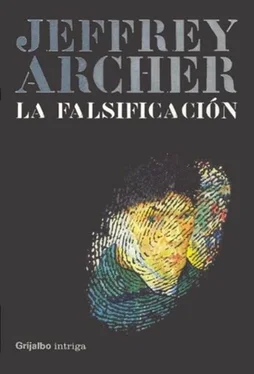Anna deseó levantarse y salir corriendo del despacho, pero no podía moverse. Su padre siempre le había dicho que cuando a uno lo pillaban, lo mejor era confesar. Y lo confesó todo. Incluso le dijo dónde estaba oculta la pintura. Cuando acabó, Nakamura permaneció en silencio durante un par de minutos. Anna esperó el momento en que la echarían con cajas destempladas de un despacho por segunda vez en una semana.
– Ahora comprendo por qué no quería que la pintura se vendiera en un plazo inferior a diez años y, desde luego, que no se exhibiera públicamente. Pero no puedo por menos que preguntarle cómo pretende cuadrar el círculo con su antiguo jefe. Para mí está claro que el señor Fenston desea mucho más conservar tan valiosa posesión que la liquidación de la deuda.
– Esa es la cuestión -dijo Anna-. En cuanto se liquide la deuda, la familia Wentworth podrá vender la pintura al mejor postor.
– En el caso de que acepte su versión de los hechos -señaló Nakamura-, y si aún estoy interesado en la compra del Autorretrato, querría establecer algunas condiciones.
Anna asintió.
– Primero, la pintura será adquirida directamente a lady Arabella, y solo después de que la propiedad legal quede debidamente establecida.
– No veo ninguna objeción a que se haga así.
– Segundo, deseo que la obra sea autenticada por el Museo Van Gogh de Amsterdam.
– Eso no me representa ningún inconveniente.
– Entonces quizá mi tercera condición puede que sí lo sea -añadió Nakamura-, y es el precio que estoy dispuesto a pagar, siendo, como se dice vulgarmente, el que tiene la sartén por el mango.
Anna asintió de nuevo con mucho menos entusiasmo.
– Si, y repito si, es usted capaz de atender a mis otras condiciones, estoy muy dispuesto a ofrecer por el Autorretrato con la oreja vendada, de Van Gogh, cincuenta millones de dólares, una cantidad que no solo liquidará la deuda de lady Arabella, sino que bastará para pagar cualquier impuesto.
– Es una pintura que si saliese a subasta no bajarían el martillo por menos de setenta o incluso ochenta millones -protestó Anna.
– Eso siempre que no sea usted a quien le bajen el martillo antes de que ocurra -replicó Nakamura-. Perdón -añadió inmediatamente-. Ha descubierto mi debilidad por los chistes malos. -Sonrió por primera vez-. Sin embargo, me han comunicado que el señor Fenston ha presentado una solicitud de quiebra contra su cliente, y conociendo a los norteamericanos como los conozco, podrían pasar años antes de que se llegue a una solución del litigio, y mis abogados en Londres me confirman que lady Arabella no está en posición de afrontar las elevadas costas que originaría tan largo proceso.
Anna respiró profundamente.
– Si, y repito si -Nakamura tuvo la cortesía de sonreír- acepto sus términos, espero a cambio algún gesto de buena voluntad.
– ¿Qué tiene en mente? -preguntó el magnate.
– Depositará el diez por ciento, cinco millones de dólares, en el bufete de los abogados de lady Arabella en Londres, que le será devuelto si no desea comprar el cuadro.
Nakamura sacudió la cabeza.
– No, doctora Petrescu, no puedo aceptar su proposición.
Anna se sintió derrotada.
– No obstante, estoy dispuesto a depositar cinco millones en el bufete de mis abogados de Londres, y la cantidad total será abonada en el momento de firmar la venta.
– Muchas gracias -respondió Anna, que no pudo disimular el alivio.
– Después de aceptar sus términos -añadió Nakamura-, yo también espero a cambio un gesto de buena voluntad. -Se levantó y Anna hizo lo mismo-. Si la venta se realiza, usted considerará seriamente la posibilidad de asumir el cargo de directora ejecutiva de mi fundación.
Anna sonrió, pero no se inclinó. Le tendió la mano y dijo:
– Para utilizar otra expresión vulgar, pero muy apropiada, señor Nakamura, trato hecho. -Se volvió dispuesta a marcharse.
– Una cosa más antes de que se vaya. -Nakamura cogió un sobre de la mesa. Anna lo miró, con el deseo de no parecer asustada-.¿Tendría usted la bondad de hacerle llegar esta carta a la señorita Danuta Sekalska? Es un enorme talento que solo puedo desear que se le permita madurar.
Anna sonrió mientras el presidente la acompañaba por el pasillo hasta la limusina. Hablaron de los trágicos acontecimientos en Nueva York y las consecuencias a largo plazo para Estados Unidos. Sin embargo, Nakamura no hizo mención alguna a que su chófer se encontraba en el hospital, donde se recuperaba de unas lesiones graves y de un orgullo herido.
Pero los japoneses siempre han creído que algunos secretos se guardan mejor en familia.
Jack casi nunca informaba a la embajada de su presencia en una ciudad extranjera. Solían hacer demasiadas preguntas que él no quería contestar. Tokio no era la excepción, pero necesitaba que le respondieran a algunas preguntas, y sabía exactamente a quién hacérselas.
Un estafador que Jack había mandado a la cárcel por varios años le había dicho una vez que cuando se estaba en el extranjero y se necesitaba información, uno se alojaba en un buen hotel. Pero no se buscaba al gerente para pedirle consejo, ni se molestaba al recepcionista, sino que trataba exclusivamente con el jefe de los conserjes. Este hombre se gana la vida vendiendo información; el salario solo era un añadido.
Por cincuenta dólares, Jack se enteró de todo lo que necesitaba saber del señor Nakamura, incluso de su hándicap de golf: catorce.
Krantz vio salir a Anna del edificio y subir una vez más a la limusina del presidente. Se apresuró a llamar a un taxi y le indicó que la dejara un centenar de metros más allá de la entrada del hotel Seiyo. Si Petrescu se disponía a irse, aún tendría que recoger el equipaje y pagar la cuenta.
Anna entró en el hotel con una prisa enorme por marcharse. Recogió la llave en la recepción y subió la escalera hasta su habitación en el primer piso. Se sentó en el borde de la cama y primero llamó a Arabella. Su voz indicaba que estaba bien despierta.
«Una auténtica Porcia», fue el comentario final de Arabella después de enterarse de las noticias. Anna se preguntó a cuál de las Porcia. ¿La némesis de Shylock o la esposa de Bruto? Se quitó la cadena de oro, el cinturón de cuero, los zapatos y finalmente el vestido. Se olvidó de tanta formalidad y se vistió con una camiseta, vaqueros y zapatillas de deporte. La hora de salida del hotel era el mediodía, pero todavía le quedaba tiempo para una última llamada. Necesitaba dejar una pista.
El teléfono sonó varias veces antes de que respondiese una voz somnolienta.
– ¿Quién es?
– Vincent.
– ¡Diablos!, ¿qué hora es? Me he dormido.
– Podrás seguir durmiendo después de que escuches las novedades.
– ¿Has vendido el cuadro?
– ¿Cómo lo has adivinado?
– ¿Por cuánto?
– Suficiente.
– Felicidades. ¿Adónde irás ahora?
– A recogerlo.
– ¿Adónde?
– A donde siempre ha estado. Vuelve a dormirte.
Tina sonrió mientras se dormía. Por una vez Fenston acabaría derrotado en su propio juego.
– Oh, Dios mío -exclamó en voz alta, súbitamente bien despierta-. No le he avisado de que la sombra es una mujer, y que sabe que ella está en Tokio.
Fenston estiró el brazo a través de la cama y tanteó en busca del teléfono mientras intentaba mantener los ojos cerrados.
– ¿Quién coño llama?
– Vincent acaba de llamar.
– ¿De dónde llamaba a esta hora? -preguntó Fenston, con los ojos repentinamente bien abiertos.
– De Tokio.
– Así que ha visto a Nakamura.
– Claro -dijo Leapman-, y afirma que vendió la pintura.
Читать дальше