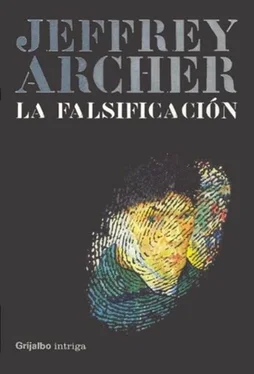Mientras esperaba a que saliera Petrescu, quitó el papel de arroz de su última adquisición, desesperada por probarla. Deslizó el cuchillo en una vaina hecha a medida para que encajara en el interior de sus vaqueros. Encajó a la perfección, como un arma en la funda.
La recepcionista no ocultó la sorpresa cuando el portero apareció cargado con una caja de madera. Se llevó las manos a la boca, una respuesta de una vivacidad poco habitual en un japonés.
Anna no le dio ninguna explicación, solo su nombre. La recepcionista buscó en la lista de solicitantes, que serían entrevistados por el presidente aquella tarde, y marcó una tilde junto a «Doctora Petrescu».
– En estos momentos el señor Nakamura está entrevistando a otro candidato -dijo-, pero no tardará en desocuparse.
– ¿Los entrevista para qué? -preguntó Anna.
– No lo sé -respondió la mujer, evidentemente intrigada porque un postulante hiciera esa pregunta.
Anna se sentó en la recepción y miró la caja apoyada contra la pared. Sonrió al pensar en cómo le pediría a alguien que se desprendiera de sesenta millones de dólares.
La puntualidad es algo sagrado para los japoneses, así que Anna no se sorprendió cuando una mujer elegantemente vestida apareció cuando faltaban dos minutos para las cuatro y la invitó a que la acompañase. Ella también miró la caja de madera, pero su única reacción fue preguntar:
– ¿Quiere que la lleven al despacho del presidente?
– Sí, por favor -contestó Anna, sin ofrecer más detalles.
La secretaria precedió a Anna por un largo pasillo, donde las puertas no mostraban ningún nombre, título o cargo. Cuando llegaron a la última, la mujer llamó discretamente, abrió la puerta y anunció:
– La doctora Petrescu.
El señor Nakamura se levantó y se acercó para saludar a Anna, que se había quedado boquiabierta. Una reacción que no había sido provocada por el hombre bajo, delgado y de cabellos oscuros que vestía un traje hecho en Milán o París. Era el despacho lo que había dejado a Anna con la boca abierta. La habitación era cuadrada y una de las cuatro paredes era de cristal. Anna contempló el plácido jardín, el arroyo que serpenteaba de un extremo a otro, cruzado por un puente de madera y bordeado por sauces, cuyas ramas caían sobre las balaustradas.
En la pared detrás de la mesa del presidente colgaba una soberbia pintura que reproducía exactamente el jardín. Anna cerró la boca y se volvió hacia su anfitrión.
El empresario sonrió, evidentemente encantado con el efecto creado por Monet, pero su primera pregunta también la sorprendió.
– ¿Cómo consiguió sobrevivir al 11-S, cuando, si la memoria no me falla, su despacho estaba en la Torre Norte?
– Fui muy afortunada -contestó Anna en voz baja-, si bien me temo que algunos de mis colegas…
El señor Nakamura levantó una mano.
– Le pido perdón, ha sido un error de mi parte. ¿Comenzamos la entrevista con una prueba de su notable memoria fotográfica, y me responderá primero de dónde provienen las tres pinturas en esta habitación? ¿Quizá primero el Monet?
– Sauces en Vetheuil. Su anterior propietario era el señor Clark de Sangton, Ohio. Formó parte de la compensación que recibió la señora de Clark cuando su marido decidió separarse de ella, su tercera esposa, cosa que significó tristemente para él tener que separarse de su tercer Monet. Christie's vendió el óleo por veintiséis millones de dólares, pero no sabía que fuese usted el comprador.
El hombre mostró la misma sonrisa de placer.
Anna volvió su atención a la pared opuesta.
– Desde hacía tiempo -respondió después de una breve pausa-, me preguntaba qué se habría hecho de este cuadro. Es un Renoir, por supuesto. Madame Duprez y sus hijos, también conocido como La clase de lectura. Fue vendido en París por Roger Duprez, cuyo abuelo se lo había comprado al artista en 1868. Por lo tanto, no tengo manera de saber cuánto pagó usted por el óleo -añadió Anna, y miró la última obra-. Es muy fácil -declaró con una sonrisa-. Es una de las últimas pinturas que presentó Manet en el Salón, probablemente pintada en 1871. Lleva el título de Cena en el Café Guerbois. Habrá observado que la amante aparece sentada en la esquina derecha y mira directamente al artista.
– ¿El anterior propietario?
– Lady Charlotte Churchill, quien, tras la muerte de su marido, se vio obligada a venderlo para pagar los derechos reales.
Nakamura se inclinó ceremoniosamente.
– El cargo es suyo.
– ¿El cargo, Nakamura San? -replicó Anna, desconcertada.
– ¿No está aquí para solicitar el cargo de director de mi fundación?
– No -respondió Anna, que de pronto comprendió a qué se refería la recepcionista cuando le dijo que el presidente entrevistaba a otro candidato-. Si bien me halaga que me tuviese en cuenta, Nakamura San, la verdad es que vengo a verlo por un asunto diferente.
El presidente asintió sin disimular la desilusión, y entonces miró la caja.
– Un pequeño regalo -explicó Anna, con una sonrisa.
– Si es así, y perdone la broma, no puedo abrir su presente hasta después de que se marche, de lo contrario la ofendería. -Anna asintió, conocedora de la costumbre-. Por favor, siéntese.
Anna sonrió de nuevo.
– ¿Cuál es el verdadero propósito de la visita? -preguntó él al tiempo que se reclinaba en la silla y la miraba fijamente.
– Creo que tengo una pintura a la que no podrá resistirse.
– ¿Mejor que el pastel de Degas? -preguntó Nakamura, con un tono que reflejaba su placer.
– Oh, sí -respondió ella, quizá con excesivo entusiasmo.
– ¿El artista?
– Van Gogh.
El presidente sonrió con una sonrisa inescrutable que no ofrecía ninguna pista sobre si estaba o no interesado.
– ¿Título?
– Autorretrato con la oreja vendada.
– Con el famoso grabado japonés reproducido en la pared detrás del pintor, si no recuerdo mal.
– Paisaje con geishas, una prueba de la fascinación de Van Gogh por la cultura japonesa.
– Tendría que haberla bautizado Eva -afirmó Nakamura-. Pero ahora es mi turno. -Anna pareció sorprenderse, pero no habló-. Deduzco que debe ser el Autorretrato de Wentworth, comprado por el quinto marqués, ¿no?
– Conde.
– Vaya, ¿por qué será que siempre me confundo con los títulos ingleses?
– ¿Propietario original? -preguntó Anna.
– El doctor Gachet, amigo y admirador de Van Gogh.
– ¿La fecha?
– El 1889, cuando Van Gogh vivía en Arlés, y compartía el estudio con Paul Gauguin.
– ¿Cuánto pagó el doctor Gachet por el cuadro? -preguntó Anna, consciente de que muy pocas personas en la tierra se hubiesen atrevido a provocar a ese hombre.
– Siempre se ha creído que Van Gogh solo vendió un cuadro en toda su vida: El viñedo rojo. Sin embargo, el doctor Gachet no solo era un gran amigo, sino indudablemente su benefactor y mecenas. En la carta que le escribió después de recibir la pintura, incluyó un talón de seiscientos francos.
– Ochocientos. -Anna abrió el maletín y le entregó una copia de la carta-. Mi cliente está en posesión del original -le aseguró.
Nakamura leyó la carta en francés, sin necesidad de un traductor. Miró a su visitante y sonrió.
– ¿En qué cantidad ha pensado?
– Sesenta millones de dólares -contestó Anna sin vacilar.
Por un momento, el rostro inescrutable pareció mostrar algo cercano a la intriga, pero permaneció en silencio durante unos segundos.
– ¿Por qué se minusvalora una obra maestra como esta? -acabó por preguntar-. Tiene que haber algunas condiciones añadidas.
Читать дальше