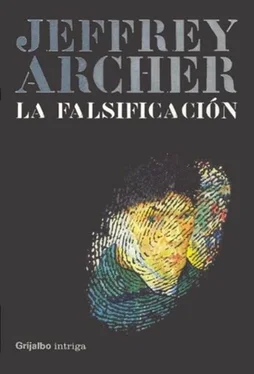– Sí, cuando acabes con las fotos de los delincuentes estadounidenses, pasa a Europa oriental. Tengo la sensación de que es rusa, o posiblemente ucraniana.
– ¿No podría ser rumana? -propuso Tom.
– Dios, soy idiota perdido -dijo Jack.
– No tanto. Has sido lo bastante listo como para hacerle dos fotos. Nadie lo había conseguido, y bien podría resultar el mayor avance que hemos tenido hasta ahora en este caso.
– No me vendría nada mal un poco de gloria -manifestó Jack-, pero la verdad es que ambas saben de mi existencia.
– Entonces más vale que averigüe cuanto antes quién es. Te llamaré tan pronto como los muchachos del sótano descubran algo.
Tina apretó el interruptor colocado debajo de la mesa. Se encendió la pequeña pantalla en un rincón. Fenston hablaba por teléfono. Se conectó a su línea privada y escuchó.
– Tenía razón -dijo una voz-. Está en Japón.
– En ese caso es probable que tenga una cita con Nakamura. Tiene todos los detalles en su archivo. No olvide que conseguir la pintura es más importante que eliminar a Petrescu.
Fenston colgó el teléfono.
Tina estaba segura de que la voz encajaba con la mujer que había visto en el coche del presidente. Debía advertir a Anna.
Leapman entró en la habitación.
Anna salió de la ducha, cogió una toalla y comenzó a secarse el pelo. Echó una ojeada al reloj digital en una esquina de la pantalla del televisor. Eran poco más de las doce, hora en que la mayoría de los empresarios japoneses iba a comer a su club. No era el momento de molestar al señor Nakamura.
Acabó de secarse y se puso uno de los albornoces que había en el baño. Se sentó a los pies de la cama y encendió el ordenador portátil. Escribió su clave, MIDAS, y accedió al archivo de los coleccionistas de arte más ricos del mundo: Gates, Cohen, Lauder, Magnier, Nakamura, Rales, Wynn. Pulsó en el nombre japonés. «Takashi Nakamura, industrial. Universidad de Tokio 1966-1970, licenciado en ingeniería. UCLA 1971-1973, licenciado en económicas. Entró en Maruha Steel Company 1974, director 1989, director ejecutivo 1997, presidente 2001.» Anna buscó Maruha Steel. El balance del año anterior mostraba unos ingresos brutos de tres mil millones de dólares, con unos beneficios netos superiores a los cuatrocientos millones. El señor Nakamura era propietario del veintidós por ciento de la empresa, y según Forbes era el noveno hombre más rico del planeta. Casado, con tres hijos, dos mujeres y un varón. Debajo de otros intereses, solo aparecían dos palabras: golf y arte. No había detalles de su hándicap o de su valiosa colección de pintura impresionista, considerada como una de las mejores en manos particulares.
Nakamura había hecho varias declaraciones a lo largo de los años, referentes a que las pinturas eran propiedad de la compañía. Si bien Christie's nunca hacía públicos determinados asuntos, la gente del negocio del arte sabía que Nakamura no había podido quedarse con Los girasoles de Van Gogh, subastado en 1987, al verse superado por su viejo amigo y rival Yasuo Goto, presidente de Yasuda Fire and Marine Insurance Company, que había pagado 39.921.750 dólares.
Anna no había podido añadir gran cosa al perfil del señor Nakamura desde que había dejado Sotheby's. El Degas que había comprado para él, Clase de baile con Mme. Minette, había sido una sabia inversión, que Anna esperaba que él recordaría. No tenía ninguna duda de que había escogido al hombre indicado para dar el golpe.
Deshizo la maleta y escogió un elegante traje azul con una falda que le llegaba justo por debajo de las rodillas, una camisa crema, y zapatos azules de tacón bajo; nada de maquillaje ni joyas. Mientras planchaba el vestido, Anna pensó en el hombre que solo había visto una vez, y se preguntó si le habría causado una impresión duradera. Cuando acabó de vestirse, se miró en el espejo. Era exactamente el atuendo que un empresario japonés esperaba ver en un ejecutivo de Sotheby's.
Buscó el número del teléfono privado en el ordenador. Se sentó de nuevo a los pies de la cama, cogió el teléfono, respiró profundamente y marcó los ocho dígitos.
– Hai, Shacho-Shitso desu -anunció una voz aguda.
– Buenas tardes, me llamo Anna Petrescu. Quizá el señor Nakamura me recuerde de Sotheby's.
– ¿Tiene una entrevista con él?
– No. Yo solo quería hablar con el señor Nakamura.
– Un momento por favor, veré si está libre para aceptar su llamada.
¿Cómo podía esperar que él la recordara después de un único encuentro?
– Doctora Petrescu, es un placer que me haya llamado. ¿Está usted bien?
– Sí, gracias, Nakamura San.
– ¿Está usted en Tokio? Porque si no me equivoco es madrugada en Nueva York.
– Estoy aquí y me preguntaba si tendría usted la bondad de recibirme.
– No estaba usted en la lista de entrevistas, pero lo está ahora. Tengo media hora libre a las cuatro. ¿Le va bien?
– Sí, perfecto.
– ¿Sabe usted dónde está mi despacho?
– Tengo la dirección.
– ¿Dónde se aloja?
– En el Seiyo.
– No es el lugar habitual de Sotheby's, que, si no me equivoco, prefiere el Imperial. -Anna notó de pronto la boca seca-. Mi despacho está a unos veinte minutos del hotel. Será un placer verla a las cuatro. Adiós, doctora Petrescu.
Anna colgó y durante unos minutos no se movió de la cama. Intentó recordar las palabras exactas. ¿Qué había querido decir la secretaria cuando le preguntó si tenía una entrevista con él? ¿Por qué el señor Nakamura había dicho: «No estaba usted en la lista de entrevistas, pero lo está ahora»? ¿Acaso esperaba su llamada?
Jack se inclinó hacia delante para ver mejor. Dos botones salían del hotel cargados con la misma caja de madera que Anna había cambiado con Anton Teodorescu en las escalinatas de la academia, en Bucarest. Uno de ellos habló con el conductor del primer taxi de la fila, que se apeó para colocar la caja con mucho cuidado en el maletero. Jack se levantó sin prisas, con la precaución de permanecer fuera de la vista. Esperó con una cierta ansiedad, a sabiendas de que bien podría ser otra falsa alarma.
Miró hacia la parada de taxis: había cuatro en la fila. Echó una ojeada a la puerta del gimnasio y calculó que podría llegar al segundo taxi en unos veinte segundos.
Miró de nuevo hacia la puerta del hotel, y se preguntó si Petrescu estaba a punto de aparecer. Pero la persona que salió fue Pelopaja, que pasó junto al portero para ir hasta la calle. Jack sabía que la mujer no se subiría a uno de los taxis de la cola para evitar el riesgo de que alguien la recordara; un riesgo que Jack tendría que correr.
Una vez más dirigió su atención a la entrada, consciente de que Pelopaja se encontraba ahora en un taxi aparcado fuera de la vista, a la espera de verlos pasar.
Unos segundos más tarde, apareció Petrescu, vestida como si fuese a asistir a la reunión de una junta directiva. El portero la escoltó hasta el taxi y le abrió la puerta. El taxista se puso en marcha y se sumó al tráfico de la tarde.
Jack ya estaba sentado en el segundo taxi antes de que el portero pudiese abrirle la puerta.
– Siga a ese taxi -dijo Jack y se lo señaló a través del parabrisas-, y si no lo pierde, le pagaré el doble de lo que marque el taxímetro. -El conductor pisó el acelerador-. Pero tampoco que se note -añadió, con el convencimiento de que Pelopaja estaría en alguno de los numerosos taxis verdes que tenía delante.
El taxi de Petrescu dobló a la izquierda en Ginza y se dirigió hacia el norte, fuera de la elegante zona comercial y hacia el prestigioso sector empresarial Marunouchi. Jack se preguntó si ese podría ser el lugar de la cita con el posible comprador, y se descubrió a sí mismo sentado en el borde del asiento empujado por la emoción.
Читать дальше