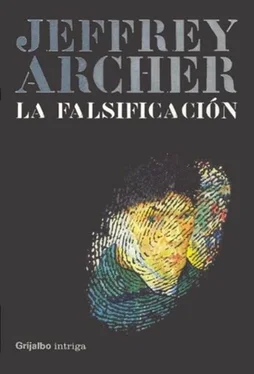La portezuela del fuselaje se abrió y la escalerilla se desplegó hasta tocar el suelo. La azafata se hizo a un lado para permitir que el único pasajero abandonase el avión. Karl Leapman pisó la pista, estrechó la mano de Ruth y se dirigieron al asiento trasero de la limusina del aeropuerto para realizar el corto trayecto hasta la sala privada. No se molestó en presentarse, ya que dio por sentado que la mujer sabía quién era.
– ¿Algún problema? -preguntó Leapman.
– Que yo sepa, no -respondió Ruth confiada mientras el chófer paraba a las puertas del edificio para ejecutivos-. A pesar de la trágica muerte de lady Victoria, hemos cumplido sus instrucciones al pie de la letra.
– Muy bien -dijo Leapman y se apeó de la limusina-. El banco enviará una corona a su funeral. -Sin detenerse a tomar aire, preguntó-: ¿Está todo listo para emprender el regreso?
– Sí -confirmó Ruth-. Cargaremos el cuadro a bordo en cuanto el comandante termine de repostar… operación que no durará más de una hora. Luego podrá ponerse en camino.
– Me alegro -afirmó Leapman y empujó las puertas de batiente-. Tenemos un hueco reservado a las ocho y media y no me gustaría perderlo.
– En ese caso, tal vez lo más sensato es que vaya a supervisar el traslado. De todos modos, le avisaré en cuanto el autorretrato esté perfectamente colocado a bordo.
Leapman asintió y se repantigó en un sillón de cuero. Ruth se volvió para irse.
– Señor, ¿le apetece beber algo? -preguntó el camarero.
– Un whisky con hielo -respondió Leapman y estudió la reducida carta de platos para cenar.
Al llegar a la puerta, Ruth se giró y añadió:
– Cuando Anna vuelva, ¿le dirá que estoy en la aduana y que la espero para completar el papeleo?
– ¿Anna? -inquirió Leapman y se incorporó de un salto.
– Sí, Anna. Ha pasado aquí casi toda la tarde.
– ¿Y qué ha hecho? -quiso saber Leapman mientras acortaba distancias con Ruth.
– Pues comprobar el manifiesto y cerciorarse de que se cumplían las órdenes del señor Fenston -replicó Ruth y se esforzó por que su voz sonase relajada.
– ¿Qué órdenes?
– Las órdenes de enviar el Van Gogh a Sotheby's a fin de que lo tasen para asegurarlo.
– El presidente jamás dio semejante orden.
– Verá, Sotheby's envió una camioneta y la doctora Petrescu confirmó las instrucciones.
– Petrescu fue despedida hace tres días. Póngame ahora mismo con Sotheby's. -Ruth corrió hasta el teléfono y marcó el número principal-. ¿Con quién trata Petrescu en Sotheby's?
– Con Mark Poltimore -respondió Ruth y pasó el teléfono a Leapman.
– Con Poltimore -chilló Leapman en cuanto oyó que decían Sotheby's y solo entonces se percató de que hablaba con un contestador. Colgó profundamente contrariado-. ¿Tiene el número privado de Poltimore?
– No -repuso Ruth-, pero tengo un móvil.
– En ese caso, llame.
Ruth buscó rápidamente el número en su miniagenda ordenador y volvió a marcar.
– ¿Mark? -preguntó.
Leapman le arrebató el teléfono y preguntó:
– ¿Poltimore?
– Al habla.
– Me llamo Leapman y soy el…
– Señor Leapman, sé perfectamente quién es -precisó Mark.
– Me alegro, porque tengo entendido que nuestro Van Gogh está en su poder.
– Para ser precisos, lo estaba hasta que la doctora Petrescu, su directora de arte, nos comunicó sin darnos la más mínima oportunidad de examinar el cuadro, que usted había cambiado de parecer y quería que el lienzo volviese directamente a Heathrow para su traslado inmediato a Nueva York -replicó Mark.
– ¿Y le hizo caso? -inquirió Leapman y a cada palabra que pronunció su voz subió de tono.
– Señor Leapman, no teníamos otra opción. Al fin y al cabo, era su nombre el que figuraba en el manifiesto.
– Hola, soy Vincent.
– Hola. ¿Es cierto lo que acabo de oír?
– ¿Qué han dicho?
– Que has robado el Van Gogh.
– ¿Lo han denunciado a la policía?
– No, el jefe no puede correr ese riesgo, entre otras cosas porque nuestras acciones siguen bajando y porque el cuadro no estaba asegurado.
– En ese caso, ¿qué trama?
– Ha enviado a alguien a Londres para que te siga los pasos, pero no he logrado averiguar de quién se trata.
– Puede que yo no esté en Londres cuando lleguen.
– ¿Dónde estarás?
– Me voy a casa.
– ¿El cuadro está a salvo?
– Tanto como puede estarlo en una casa.
– Me alegro. Hay algo más que deberías saber.
– ¿De qué se trata?
– Esta tarde Fenston asistirá a tu funeral.
La comunicación se interrumpió: cincuenta y dos segundos.
Anna colgó, cada vez más preocupada por los peligros que Tina corría por su culpa. ¿Cómo reaccionaría Fenston si supiera a qué se debía que ella siempre estuviera un paso por delante?
Regresó al mostrador de salidas.
– ¿Tiene que facturar equipaje? -preguntó la mujer sentada al otro lado del mostrador. Anna retiró la caja roja del carrito portaequipajes y la depositó sobre la balanza. Al lado colocó la maleta-. Señora, lleva mucho peso de más. Lamentablemente, tendremos que cobrarle treinta y dos libras por exceso de equipaje. -Anna sacó el dinero del billetero mientras la mujer pegaba una etiqueta en la maleta y ponía en el embalaje rojo un gran adhesivo en el que se leía «Frágil»-. Puerta cuarenta y tres -añadió y le entregó el billete-. Embarcarán aproximadamente dentro de media hora. Que tenga un buen vuelo.
Anna echó a andar hacia la puerta de salidas.
Quienquiera que Fenston enviase a Londres para rastrearla llegaría mucho después de que ella hubiese emprendido el vuelo. Anna era muy consciente de que les bastaba leer con atención su informe para saber dónde estaría el cuadro. Lo único que necesitaba era cerciorarse de que se les adelantaba. Ante todo debía telefonear a un hombre con quien no había hablado desde hacía más de diez años y anunciarle que estaba de camino. Subió al primer piso por la escalera mecánica y se unió a la larga cola que esperaba para pasar el control de seguridad.
– Se dirige a la puerta cuarenta y tres -informó una voz-. A las ocho cuarenta y cuatro partirá en el vuelo 272 de British Airways, con destino a Bucarest…
Fenston se introdujo en la fila de dignatarios mientras el presidente Bush y el alcalde daban la mano a un grupo de elegidos que asistieron al último oficio en la Zona Cero.
Fenston remoloneó hasta que el helicóptero del presidente despegó, momento en el que se acercó a los demás asistentes a la ceremonia. Se detuvo detrás del gentío y escuchó a medida que pronunciaron los nombres de las víctimas, después de los cuales se oyó el tañido de una campana.
«Greg Abbot…»
Fenston paseó la mirada a su alrededor.
«Kelly Gullickson…»
El presidente de la entidad financiera escrutó los rostros de los parientes y amigos que se habían congregado para rendir homenaje a sus seres queridos.
«Anna Petrescu…»
Fenston sabía que la madre de Petrescu vivía en Bucarest y que no asistiría al servicio. Miró con más atención a los desconocidos apiñados y se preguntó cuál era el tío George de Danville.
«Rebecca Rangere…»
Fenston miró a Tina. La muchacha tenía los ojos llenos de lágrimas que, ciertamente, no había derramado por Petrescu.
«Brulio Real Polanco…»
El sacerdote inclinó la cabeza. Rezó, cerró la Biblia e hizo la señal de la cruz al tiempo que decía:
– En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
– Amén -fue la respuesta colectiva.
Tina miró a Fenston, comprobó que no había vertido una sola lágrima y percibió su costumbre habitual de pasar el peso del cuerpo de un pie al otro, indicio seguro de que se aburría. Mientras los demás formaron corros para evocar a las víctimas, solidarizarse y dar el pésame, Fenston se marchó sin compadecerse de nadie. Y nadie se unió al presidente del banco cuando caminó decidido hacia el coche que lo aguardaba.
Читать дальше