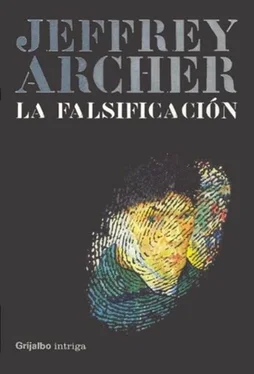Su padre soñaba con que fuese abogado y en su casa habían realizado muchos sacrificios para hacerlo realidad. Tras veintiséis años en el departamento de policía de Nueva York, el padre de Jack había llegado a la conclusión de que las únicas personas que extraían beneficios del delito eran los abogados y los criminales, por lo que su hijo debía decidir qué camino tomaba.
A pesar de los enigmáticos consejos de su padre, Jack se alistó en el FBI pocos días después de graduarse en derecho por la Universidad de Columbia. Cada sábado su padre no dejaba de protestar porque no ejercía la abogacía y su madre le preguntaba cuándo la haría abuela.
Jack disfrutó de todas las facetas de su trabajo en el FBI, desde el instante en el que llegó a Quantico para recibir formación, pasando por su incorporación a la oficina de campo de Nueva York, hasta su ascenso a jefe de investigaciones. Fue el único que se sorprendió cuando se convirtió en el primero de sus contemporáneos en ser ascendido. Hasta su padre lo felicitó, aunque a regañadientes, y no se privó de comentar que eso solo demostraba que habría sido un abogado extraordinario.
Macy también dejó claro que esperaba que Jack ocupase su puesto en cuanto lo trasladasen a Washington. Claro que antes de que todo eso ocurriera Jack tenía que encarcelar al hombre que convertía en fantasías todas esas ideas acerca de un ascenso. No le quedó más opción que reconocer que ni siquiera había tocado con un guante a Bryce Fenston y que estaba obligado a confiar en una aficionada para que le asestase el golpe de gracia.
Dejó de soñar despierto y llamó a su secretaria:
– Sally, quiero un billete en el primer vuelo que salga para Londres con enlace a Bucarest. Me voy a casa a preparar la maleta.
– Jack, debo advertirle que en el aeropuerto Kennedy no hay disponibilidad hasta la semana que viene -respondió la secretaria.
– Sally, métame en un vuelo a Londres. Me da igual si tengo que sentarme al lado del piloto.
Las reglas eran muy simples: cada día Krantz robaba un móvil, llamaba una sola vez al presidente y, una vez concluida la conversación, tiraba el aparato. Así nadie podía rastrearla.
Fenston estaba sentado ante su escritorio cuando parpadeó la lucecita roja de su línea privada. Solo una persona tenía ese número. Respondió a la llamada.
– ¿Dónde la has localizado?
– En Bucarest -repuso Fenston y colgó.
Krantz echó al Támesis el móvil de la jornada y llamó a un taxi.
– A Gatwick.
Cuando en Heathrow descendió por la escalerilla, Jack no se sorprendió al ver que Tom Crasanti lo esperaba en la pista. Detrás de su viejo amigo aguardaba un coche con el motor en marcha y otro agente mantenía abierta la portezuela.
Jack y Tom no hablaron hasta que la portezuela se cerró y el vehículo arrancó.
– ¿Dónde está Petrescu? -planteó Jack.
– Ya ha aterrizado en Bucarest.
– ¿Y el cuadro?
– Lo pasó por la aduana en el carrito portaequipajes.
– Hay que reconocer que esa mujer tiene estilo.
– Estoy de acuerdo -admitió Tom-, pero tal vez no se imagina contra qué se enfrenta.
– Sospecho que está a punto de averiguarlo porque hay una cosa cierta: si robó la obra, yo no seré el único que la busca.
– En ese caso también tendrás que estar atento a la presencia de los otros -acotó Tom.
– Tienes toda la razón. Además, estás suponiendo que llegaré a Bucarest antes de que Petrescu se dirija a su próximo destino.
– Pues no hay tiempo que perder. Un helicóptero permanece a la espera para trasladarte a Gatwick y retrasarán media hora el vuelo a Bucarest.
– ¿Cómo lo has conseguido? -quiso saber Jack.
– El helicóptero es nuestro, y el retraso, de los ingleses. El embajador llamó al Foreign Office. No sé lo que dijo -reconoció Tom mientras se detenían junto al helicóptero-, pero solo dispones de media hora.
– Gracias por todo -acotó Jack, se apeó del coche y echó a andar hacia el helicóptero.
En medio del estruendo de los rotores que giraban, Tom gritó:
– ¡Recuerda que en Bucarest no tenemos presencia oficial, de modo que te la juegas solo!
Anna se dirigió al vestíbulo del Otopeni, el aeropuerto internacional de Bucarest, y empujó el carrito portaequipajes en el que llevaba una caja de madera, una maleta grande y el ordenador portátil. Se quedó paralizada al ver que un hombre corría hacia ella.
Lo miró con recelo. El individuo medía alrededor de metro setenta y cinco, empezaba a quedarse calvo, tenía la tez rubicunda y tupido bigote negro. Seguramente superaba los sesenta años. Vestía un traje ceñido, lo que apuntaba a que antes había sido más delgado.
El desconocido se detuvo frente a Anna y dijo en rumano:
– Soy Sergei. Anton me dijo que usted telefoneó y le pidió que la recogieran. Ya le he reservado habitación en un pequeño hotel del centro de la ciudad.
Sergei cogió el carrito y lo empujó hacia su taxi. Abrió la portezuela trasera de un Mercedes amarillo que había recorrido más de cuatrocientos ochenta mil kilómetros y esperó a que Anna montase para introducir el equipaje en el maletero y sentarse al volante.
Anna miró por la ventanilla y pensó en lo mucho que la ciudad había cambiado desde su nacimiento: se había convertido en una capital pujante y activa que reclamaba su sitio en el concierto europeo. Modernos edificios de oficinas y un elegante centro comercial habían sustituido la monótona fachada comunista de mosaicos grises de hacía solo una década.
Sergei se detuvo a la puerta del hotel situado en una callejuela, retiró el embalaje del maletero mientras Anna se ocupaba del equipaje y se dirigió al hotel.
– Ante todo me gustaría visitar a mi madre -afirmó Anna después de registrarse.
Sergei consultó el reloj.
– La recogeré a eso de las nueve de la mañana. Así tendrá la posibilidad de dormir unas horas.
– Muchas gracias -respondió Anna.
El taxista la vio entrar en el ascensor y desaparecer con la caja roja en las manos.
Hacía cola para embarcar en el avión cuando Jack la vio por primera vez. Se trataba de una técnica de vigilancia básica: uno se repliega ligeramente por si lo siguen. El truco consiste en impedir que el perseguidor se dé cuenta de que uno se ha enterado. Actúa con normalidad y no vuelve la vista atrás. No resulta nada fácil.
Cada noche, después de las clases, el supervisor de Quantico llevaba a cabo un ejercicio de detección de vigilancia y se dedicaba a seguir hasta su casa a uno de los novatos. Si uno lograba perderlo de vista se ganaba sus elogios. Jack hizo algo más: tras deshacerse del supervisor, realizó su propio ejercicio de detección de vigilancia y lo siguió sin que el profesor reparase en lo que hacía.
Jack subió la escalerilla del avión y ni una sola vez volvió la vista atrás.
Poco después de las nueve, cuando salió del hotel, la doctora Petrescu vio que Sergei la esperaba de pie junto al viejo Mercedes.
– Buenos días, Sergei -lo saludó mientras el taxista abría la portezuela.
– Buenos días, señora. ¿Todavía quiere visitar a su madre?
– Sí -repuso Anna-. Vive en…
Sergei hizo un ademán para indicarle que sabía exactamente adónde tenía que llevarla.
Anna sonrió encantada mientras recorría el centro de la ciudad y pasaba junto a una magnífica fuente que no habría desentonado en los jardines de Versalles. En cuanto llegaron a las afueras de la capital, la imagen pasó rápidamente del color al blanco y negro. Al llegar a la abandonada barriada de Berceni, Anna se percató de que al nuevo régimen le quedaba mucho camino por recorrer si pretendía cumplir con el programa de prosperidad para todos que había prometido a los electores tras la caída de Ceausescu. En el transcurso de unos kilómetros Anna regresó a los conocidos escenarios de su juventud. Vio que muchos compatriotas caminaban cabizbajos y parecían mayores de lo que en realidad eran. Solo los críos que jugaban a la pelota en la calle no se daban por enterados de la degradación que los rodeaba. A Anna la apenaba que su madre siguiese tan decidida a permanecer en su lugar natal después de que su padre fuera asesinado durante el alzamiento. Infinidad de veces había intentado convencerla de que se reuniese con ella en Estados Unidos, pero no hubo manera.
Читать дальше